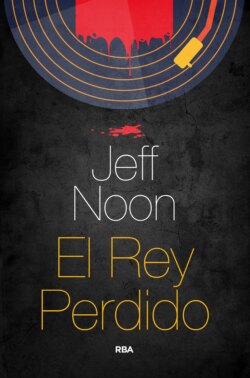Читать книгу El rey perdido - Jeff Noon - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLAS SEIS HERIDAS
La sargento Latimer lo cogió por banda en cuanto llegó a la comisaría.
—Lo he estado esperando.
El inspector Hobbes se encogió de hombros.
—Lo prefiero. Trabajar solo.
Antes de que la sargento respondiera, el inspector le tendió la hojita con los nombres y los teléfonos de los amigos con los que habían cenado los padres de Brendan Clarke y le pidió que confirmara la coartada. Luego, miró por toda la sala de reuniones.
—¿Dónde está Fairfax?
—Intentando dar con la banda de la víctima.
—Bien, porque quiero hablar con ellos.
—¿Tiene alguna pista?
—La madre de Brendan ha mencionado a la teclista de Monsoon Monsoon y ha señalado que podría tener algo que ver. Nikki Hauser.
—¿Con qué fundamento?
—Con el del odio que siente hacia ella.
Latimer chasqueó los labios.
—Madres e hijos. Lo de siempre.
—Por lo visto, estuvieron prometidos.
—¿La víctima y la teclista?
—Sí, pero la cosa acabó como el rosario de la aurora. Y cabe la posibilidad de que haya otra persona implicada. Otro hombre, un amante.
Hobbes miró el tablón y la sargento asintió.
—Yo me encargo de contarle a Fairfax lo de Nikki Hauser. Le pediré que traiga a ambos a la comisaría.
—¿A ambos?
—La banda era un trío. Cantante, teclista y batería.
—También he hablado con los vecinos. Con el señor y la señora Newley.
—Ah, vaya, ¿está usted comprobando cómo trabajo?
—Pues se le pasó algo.
—¡Por Dios, está usted haciendo lo imposible por caernos bien!, ¿eh?
—Se le pasó algo, Meg. Tan solo lo constataba.
La sargento suspiró.
—A ver, ¿el qué?
—La joven a la que la anciana vio en el jardín trasero tenía una marca debajo del ojo izquierdo y es posible que se tratara de una lágrima negra.
—¿Como en la máscara? Me refiero a la del cantante.
Latimer estaba emocionada.
—Eso es, como la de Lucas Bell.
—Bueno, está claro que esa muchacha no es una ladrona corriente, si es que es eso lo que es. Es una fan.
Hobbes pensó en ello.
—Le apuesto el sueldo de un mes a que la señorita X estaba en el concierto de Monsoon Monsoon de aquella misma noche —dijo el inspector.
Latimer lo valoró.
—¿Cree que podría ser Nikki Hauser la que abandonaba la casa por la mañana?
—Es posible, pero, si tan próxima era a Clarke, ¿no cree que los Newley la conocerían de vista?
—Podría llevarles una foto para ver si confirman que se trataba de ella.
—Se lo agradezco, sargento.
—El agente Barlow ha traído material de la banda.
Latimer le enseñó unas cuantas fotografías de los tres integrantes de Monsoon Monsoon posando en un cementerio. Parecía que Nikki Hauser fuera mayor que los otros dos. La joven iba vestida de negro y portaba gran cantidad de anillos, broches y collares de plata. Llevaba el pelo corto, con volumen, a lo chico, y sus ojos estaban realzados con gran cantidad de maquillaje. La joven resultaba muy misteriosa, casi fantasmagórica, como si fuera una figura sobreimpresa en la imagen. Un chico delgadito, el batería tenía que ser, estaba encorvado junto a ella. Brendan Clarke se situaba a un lado, rodeando una lápida con un brazo. Iba vestido como un poeta beat: chaqueta estilo años cincuenta, camisa blanca y una estrecha corbata negra. Era el único que miraba a cámara. Su rostro carecía de emoción, una pose muy estudiada para mantener a la gente alejada. Entonces, Hobbes se fijó en el nombre de la lápida y en las fechas que salían en ella: LUCAS BELL – 1948-1974. Debajo había una inscripción que rezaba: «Deja de tenerle miedo al calor del sol».
—¿Qué más tenemos? —preguntó el inspector—. ¿Alguna novedad?
—No hay rastro de armas. Hemos buscado en las papeleras, en los callejones, donde siempre.
—Así que la asesina se las llevó consigo.
—Eso parece. Y aquí tiene el informe de la autopsia. Acaba de llegar.
El inspector cogió la carpeta gris que le tendía la sargento y ojeó su interior. Latimer se lo resumió:
—Una hoja serrada, bastante pequeña. Podría ser un cuchillo de carne. La herida del cuello le produjo la muerte. Le cortó la yugular. No fue, no obstante, un trabajo profesional. Se trató de un golpe de suerte.
—¿Y los cortes de la cara?
—Justo después, por lo que parece; antes de que el corazón dejara de bombear.
—¿Algo más?
—Poca cosa. La asesina es diestra.
—¿En qué orden hizo los cortes?
—Página cinco.
Hobbes dio con el párrafo en cuestión.
«Ojo izquierdo, lado izquierdo de la boca, lado derecho de la boca, los dos cortes de la frente en forma de cruz».
Era consciente de que, en realidad, se trataba de una estimación.
Seis heridas, incluida la del cuello. La máscara. Ahora bien, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito?
—La del ojo es la herida crítica —murmuró el inspector—. El objetivo principal.
—La asesina quería que llorara de verdad. Joder, es que, fíjese, menuda lágrima, ¿no?
Hobbes leyó por encima el resto del informe. La hora de la muerte quedaba confirmada entre la medianoche y las dos de la madrugada.
—¿Alguna cosa más?
—Huellas dactilares —respondió Latimer mientras levantaba un manojo de papeles—. De la víctima, unas cuantas de Simone Paige y multitud de ellas desconocidas. Supongo que, en su mayoría, de los miembros de la banda.
Hobbes negó con la cabeza. Estaba preocupado.
—¿Y las de la estructura de la cama?
—Únicamente de la víctima.
—Así que fue él quien la empujó.
—Sí. Parece que tenía usted razón al respecto, jefe.
El inspector asintió. Le gustó que se confirmara su teoría.
—Así que fue Clarke quien dispuso la cama y el disco con el Blu-Tack... y todo lo demás. Fue él quien preparó el fragmento de la canción para que sonara una y otra vez.
Latimer asintió.
—¿Qué coño pretendería?
Ambos se quedaron callados un momento.
Hobbes le devolvió el archivo con las huellas a la sargento y se acercó al tablón, en el que había numerosas fotografías del cadáver y del escenario del crimen clavadas con chinchetas. En la mesa que había junto al tablón se encontraba un tocadiscos de esos baratos con un montón de elepés y de sencillos al lado.
—El agente Barlow ha estado estudiando las canciones —comentó seca la sargento.
Hobbes miró las carátulas. En la mayoría de ellas aparecía la cara real de Lucas Bell, que salía en diferentes localizaciones. En la funda del primero de los álbumes aparecía Bell en lo que simulaba ser un cuarto de alquiler diminuto. Estaba leyendo el Ulises de James Joyce.
—Da que pensar, ¿no le parece? —preguntó Latimer.
—¿A qué se refiere?
—¿Cómo es que un muchacho tan guapo tiene que esconderse tras una máscara?
El inspector se encogió de hombros. Desde luego, el cantante tenía un aspecto único.
—Bueno, yo no diría que era guapo, Meg. Es decir, si no fuera famoso, ¿se fijaría usted en él?
—¿Qué quiere decir?
—Intento determinar por qué tanta gente idolatra a este tipo años después de su muerte y por qué una de esas personas ha decidido cometer ahora un asesinato.
—¿La teoría del seguidor loco?
La frente del inspector se arrugó mientras estudiaba la cara del cantante.
—Hay algo en el señor Bell, en su aspecto, en su actitud, en sus ojos... Es fácil pensar que abusaron de él cuando era pequeño. Que le pegaban. ¿Será eso parte de su atractivo?
—Yo diría que ha dado usted en la diana.
—Puede que a eso se deba que algún tipo de seguidor en concreto se vuelva loco por él. Se identifican con su debilidad, no con su fortaleza..., y...
—Y, si conseguimos identificar esa debilidad en el seguidor, ¿tendremos al asesino?
—Más o menos, sí.
El inspector sonrió. El ambiente se había relajado un poco.
—Dígame, Meg, ¿recuerda haber visto una estatuilla o una figurita en la casa de Brendan Clarke? Representaba a Lucas Bell, ya sabe, uno de esos recuerdos de cantantes. La señora Clarke me ha dicho que no estaba.
—No, no vi nada parecido siquiera.
Hobbes se frotó los ojos y se quedó en silencio. Al rato, entre murmullos, para sí, dijo:
—No sé..., no sé...
—¿Está usted bien?
El inspector la miró.
—Meg, mire, respecto a lo de antes...
—Déjelo. Tenemos que llevarnos bien, nos guste o no.
—Así es, y soy consciente de ello, pero lo que sucedió en el Soho...
La mujer lo miraba fijamente y él sintió que las palabras se le atragantaban en la boca.
—Meg, sé que ha oído usted una historia...
—Así es. —Latimer lo miraba de manera implacable—. Un poli se suicidó.
—Yo no lo animé.
—No, solo le tendió la cuerda.
—¿Y qué significa eso?
—Significa que usted acabó con el inspector Jenkes, que hizo que lo despidieran.
—Mire, no tengo que justificarme ni ante usted ni ante nadie.
Hobbes había levantado la voz y algunos policías se lo quedaron mirando.
—Me duele decirlo, pero Jenkes era un racista y pagó por ello —añadió en voz baja.
—No me joda —le susurró la sargento—. Acababa de pasar lo de Brixton. En aquel momento, todos éramos racistas. Al menos, lo fuimos durante un par de días.
El inspector no sabía qué responder a aquellas palabras. No le gustaba pensar en ello, pero lo que la sargento acababa de decir era verdad. Recordó la ira que él mismo había sentido.
—Eso no excusa lo que hizo Jenkes. Ni lo que hicieron los otros dos policías.
La sargento lo miraba con los ojos abiertos de par en par.
—En aquella habitación había cuatro policías, ¿no es así?
Hobbes sintió como una cuchillada fría en la sien izquierda, allí donde había recibido el ladrillazo durante los disturbios. Aún seguía notando la herida cuando lo presionaban.
—Cuatro personas..., y usted se unió.
—¡Yo no me uní!
—Pues es lo que dicen los demás... Es sabido por todos.
—¿Sabido por todos? ¡Joder! ¿Y usted se considera detective?
—Así es.
—Mintieron.
—Usted se unió a ellos, pero se asustó y los echó a los leones. Lo mire por donde lo mire, su comportamiento apesta.
La sargento lo observaba fijamente y el inspector prefirió mantenerse callado un momento. Entonces, dijo:
—Era yo quien estaba allí y sé lo que vi.
—¿Y no hizo nada?
Hobbes no podía hablar. Latimer dio un paso atrás. La sargento tenía claro que algo le pasaba.
—Inspector..., lo siento, pero es su palabra contra la de otros tres policías. Los atacaron. Tuvieron que defenderse. ¡Los cuatro!
Hobbes la miró. ¿Qué podía decir contra un argumento tan contundente? Nada la convencería. Habían cerrado filas para apoyarse. Solo se le ocurrió una cosa, algo que aún lo angustiaba, incluso después de todos los meses que habían pasado. Habló despacio:
—Charlie Jenkes era mi amigo. Mi mejor amigo.
Y ya estaba. Una declaración sencilla. Mientras la pronunciaba, sin embargo, se preguntó qué era lo que sabía de verdad de aquel hombre. ¿Por qué no había intuido cómo era realmente Jenkes? Aunque cabía la posibilidad de que se hubiera dado cuenta y hubiera decidido ignorarlo.
Su voz era más suave.
—Ahora mismo, no puedo confiar en nadie.
Tras una breve pausa, Latimer dijo:
—La cuestión, señor, es que delegaron a un grupo de nuestros agentes a Brixton por lo de la revuelta.
—Eso ya me lo imagino. Pidieron refuerzos a todas las comisarías de Londres.
—Pues un joven agente resultó herido. De gravedad. Pete Gregson. El pobre aún no ha vuelto al trabajo y puede que nunca lo haga, todavía no se sabe.
El inspector frunció el ceño. Empezaba a entender por qué había tal resentimiento hacia él en la comisaría de Kew Road.
—¿Qué está queriendo decir, Meg?, ¿que el ojo por ojo está bien?
—Era una guerra —respondió entre suspiros—. Desde luego, es lo que parecía.
—Yo también me sentía así por la noche, pero, ahora, cuando pienso en ello...
La frustración se apoderó de Latimer.
—Están en contra de nosotros. La prensa, la gente..., incluso nuestros jefazos. Todos nos odian.
Muchos policías los miraban. Hobbes estaba a punto de darles la orden de que volvieran al trabajo, pero dejó que la situación se encauzara por sí misma, que la incomodidad se pasase sola. Unos instantes después, habló alto y claro para que todos lo oyeran:
—Solo hay una manera de seguir adelante, contando la verdad. Por eso es por lo que lo hice. Es doloroso, sí, pero ¿qué otra cosa podemos hacer?
—Ahora mismo, la verdad, dejaría el cuerpo.
—Ni se le ocurra, Meg. Por favor, este es su trabajo, su vida.
La sargento se calmó.
—Venga, pongámonos con este caso, demos con el asesino.
—Y ¿después?
—Y, después, ya veremos cómo nos sentimos.
—¿Y Fairfax?
—A Fairfax nunca lo tendrá de su lado, eso métaselo en la cabeza. El asunto es demasiado personal.
El inspector apartó la mirada un momento, pensativo. Entonces, volvió a mirar a la sargento y le preguntó:
—¿Dónde está la funda de ese disco? La del último.
Latimer le tendió la carátula de King Lost y Hobbes sacó la funda y se quedó mirando la cara pintada. La lágrima, la X, los labios agrandados.
—¿Qué es lo que recuerda de esto? —le preguntó a Latimer—. ¿Qué es lo que recuerda de lo que pensó en aquel momento?
—Como ya le he dicho, no es que yo fuera una gran seguidora, pero recuerdo lo de la máscara, lo del personaje que inventó. De hecho, Lucas Bell adoptó el nombre de ese disco y empezó a llamarse Rey Perdido en las entrevistas, de eso sí que me acuerdo.
—Pero ¿qué significa eso en lo que respecta al asesinato?, ¿a la profanación de la cara de la víctima? ¿Qué está haciendo el asesino? ¿Qué siente?
Al ver el informe de la autopsia, Hobbes había vuelto a considerar que el asesino fuera un hombre. La naturaleza de las heridas lo dejaba claro.
Latimer pensó en la pregunta.
—Esa cara, la máscara... significan algo para el asesino.
El inspector intentó darle la vuelta a la cuestión.
—Puede que no se trate de un acto realizado por odio.
—¿Y qué otra cosa iba a ser?
—No lo sé. ¿Un acto de amor?
—No le sigo.
—El crimen es meticuloso. Es el trabajo de un artista. —Hobbes volvió a fruncir el ceño—. No dejo de pensar en ello. La naturaleza deliberada del trabajo. La disposición del dormitorio. La luz a través de la ventana.
—El escenario.
—Exacto. No se trata de un loco. No es un sádico.
—Vale, eso se lo compro. Primero mató a Brendan.
—Un sádico habría mantenido a la víctima con vida mientras le hacía la máscara. Por eso pienso que esto tiene algo que ver con el amor; aunque con un amor retorcido, claro está. —Respiró hondo—. Me asusta. Me asusta y mucho.