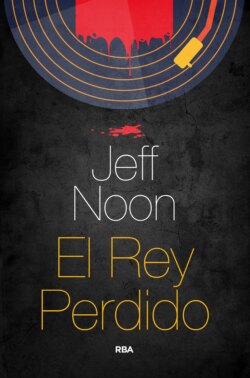Читать книгу El rey perdido - Jeff Noon - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSANGRE Y GASOLINA
Aquella noche, Hobbes llegó a la comisaría de Brixton a eso de las ocho y media. Fue hasta allí en un coche patrulla con otros cuatro oficiales, uno de los cuales no dejaba de despotricar por todo lo que veía por las ventanillas: «¡Por amor de Dios!, ¿es que no podemos dejar que se maten unos a otros?». En un momento dado, Charlie Jenkes le pidió que se callara de una puta vez. Bastante mal estaba ya la cosa. El inspector Hobbes viajaba en el asiento de atrás, pegado al respaldo. Estaba tan nervioso que no se sentía bien.
Una vez en la comisaría, enseguida los organizaron y les dieron órdenes. Hobbes se hizo cargo de un equipo de nueve agentes de uniforme. ¡Por Dios, pero si habían pasado años desde que hacía algo así!
Una furgoneta los llevó a gran velocidad a un punto de despliegue y los escupió en medio del caos. El grupo solo contaba con seis escudos de plástico, su única defensa contra lo que fuera que los esperaba en el frente. Ni cascos ni equipo antidisturbios adecuado. A Hobbes le habían asignado la tarea de expulsar de Shakespeare Road a los alborotadores para que por la calle pudieran pasar una ambulancia y un coche de bomberos. El inspector organizó una línea y ordenó a los agentes que marcharan al paso, pero la línea se rompió nada más entrar en la refriega. Había gente joven calle abajo, cortando el paso; había un coche patrulla volcado. Uno de los alborotadores se agachó para prender un charco de gasolina y el coche patrulla no tardó en quedar envuelto por las llamas. Los alborotadores, hombres y mujeres jóvenes, empezaron a vitorear y a bailar alrededor del vehículo. Parecían quinceañeros. Niños. Nada más. La mayoría de ellos eran de raza negra, pero había algún que otro blanco.
Hobbes empezó a gritar órdenes para que su escuadra volviera a situarse en línea, para que se mantuviera firme, con los escudos entrelazados por delante de ellos, como las legiones romanas, como si él fuera un centurión. Después, empezaron a moverse despacio hacia delante, un paso, otro paso. Nada de heroicidades.
—No quiero putos héroes, ¿me habéis oído?
Sus palabras se las llevó la locura en la que se había sumido la noche.
En una calle cercana, un camión de bomberos esperaba para actuar, y detrás de él había aparcada una ambulancia. Al camión de bomberos le habían roto el parabrisas. Hobbes tenía su objetivo a la vista y apremió a los agentes para que siguieran avanzando. Lo estaban haciendo bien, incluso habían conseguido que algunos de los alborotadores se retiraran a una calle que cortaba Shakespeare Road, pero, entonces, les cayó encima una salva de objetos. Contra los escudos se estrellaron con gran estrépito piedras, ladrillos y botellas. Hobbes intentó que los agentes se mantuvieran unidos, pero no lo consiguió; les cayó otra salva de proyectiles y la línea se resquebrajó. Uno de los agentes tropezó y dos de los escudos se rompieron. Una botella de cerveza impactó de lleno en la cara de uno de los policías, que se cayó al suelo. Los demás agentes rodearon al herido.
Hobbes se acercó a toda prisa al agente accidentado y lo apartó de la melé de policías. Al hombre le habían roto la nariz. Tenía los ojos vidriosos, acuosos. Parecía que no lo reconociera.
—¡Atrás! ¡Atrás!
Por pura fuerza de voluntad, Hobbes consiguió que los nueve agentes volvieran a la furgoneta, dos de ellos arrastrando al compañero herido. A lo lejos, Hobbes veía más coches ardiendo y, más allá, un edificio en llamas, un pub.
—¡Matad a los cerdos! ¡Matad a los cerdos! —gritaban los alborotadores.
El humo hacía que a Hobbes le picaran los ojos. Estaba sin respiración y le dolían los costados. En los más de veinte años que llevaba en el cuerpo, jamás se había enfrentado a algo así, ni siquiera durante el tiempo que había pasado patrullando las calles, calles tan pobres y deprimidas como las de Brixton. Algo había cambiado durante aquellos años.
Hobbes gritó a los agentes para que se reagruparan, y así lo hicieron, aunque ya solo eran ocho. De nuevo, los apremió para que avanzaran. En esta ocasión, él también estaba en primera línea, contento de compartir el escudo con el agente de al lado, un policía al que no había visto nunca.
Los proyectiles golpeaban los escudos con una fuerza divina, peor que antes, sin descanso.
Hobbes oía los vítores. Los niños corrían hacia ellos para recuperar las piedras y las botellas que les habían lanzado y volvían corriendo con los suyos. Aquello era una guerra, lisa y llanamente. En cualquier caso, los policías estaban consiguiendo abrirse camino y que los alborotadores retrocedieran.
Pero, de pronto, una botella impactó en uno de los escudos que había a la izquierda de Hobbes y explotó acompañada de una llamarada. La gasolina en llamas resbaló por el escudo y lo convirtió en una lámina de fuego amarillo. Aquella mierda ni siquiera era ignífuga. El plástico del escudo empezó a fundirse. El calor era muy intenso.
La línea policial se rompió y sus integrantes se retiraron, y Hobbes se quedó solo.
Tumbada en la calle, medio oculta entre las sombras, había una persona que no paraba de gemir. Desde donde estaba, a Hobbes le quedaba claro que no era un policía, sino un civil. Una mujer de raza negra que había recibido un golpe en el fuego cruzado. Tenía que ayudarla, así que se agachó y corrió hasta ella. El inspector sintió como si el tiempo se ralentizara, como si las sirenas se oyeran muy lejos de allí. Miró hacia atrás. Los agentes de su escuadra se habían dispersado hasta otras posiciones y él se había quedado expuesto. No tenía protección, no tenía defensa. Estaba solo.
La mujer estaba inconsciente y el inspector no podía con ella. Una botella cayó cerca de donde estaban y se hizo añicos. A continuación, oyó un grito de rabia. Hobbes levantó la vista y vio a un joven que corría hacia él. El muchacho iba encapuchado, así que el inspector no era capaz de determinar su raza, su identidad. Eso sí, en la mano llevaba un arma, una piedra o un ladrillo. Hobbes se puso de pie como pudo y empezó a retirarse, pero, justo en ese momento, sintió un golpe sordo en la cabeza.
Al principio, no sintió dolor, pero se llevó la mano a la sien y la retiró pegajosa, roja. ¿Qué coño era aquello? Se tambaleó, casi se cayó. Sentía débiles las piernas. El instinto le decía que tenía al alborotador prácticamente encima, listo para un segundo ataque. El inspector cerró los ojos y se llevó las manos a la cara para protegerse.
De súbito, sintió que tiraban de él, que lo apartaban de los problemas. Alguien lo estaba agarrando, lo sacaba de la calle, mientras dos líneas de agentes con escudo corrían a una, directos a la vorágine. El estrépito era ensordecedor.
Al inspector lo llevaron a una calle lateral. Allí, la situación estaba más tranquila porque el lugar estaba aislado. Sintió una pared justo detrás de él, se apoyó en ella y se deslizó para acuclillarse. Charlie Jenkes estaba allí. Su amigo lo había salvado.
—Charlie... —susurró, aunque se sentía como si no le salieran las palabras.
—Estate tranquilo, que te han dado.
Sí, ahora veía la sangre y tenía la visión borrosa.
—La mujer...
—Está a salvo, no te preocupes.
Jenkes le puso la mano en la cabeza para presionar el corte y se acuclilló a su lado. Nunca habían estado tan cerca el uno del otro. Aquel no era sino un sencillo acto de camaradería, pero cuando miró al inspector Jenkes a la cara —sucia por el hollín y el sudor, apretados los dientes— no vio sino locura en ella, un odio que ardía con tanta fuerza, con tanto fervor, como el de cualquiera de los alborotadores a los que se estaban enfrentando.
Hobbes tendría que haberse dado cuenta en aquel mismo instante de que algo malo iba a ocurrir, pero no lo hizo. No podía, porque pasarían varios días antes de que aquel odio alcanzase su punto álgido y, para entonces, sería demasiado tarde.