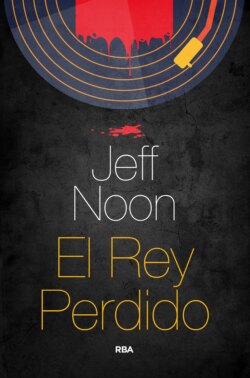Читать книгу El rey perdido - Jeff Noon - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLA CARA ILUMINADA
Hobbes vio la palabra en cuanto entró en el pasaje lateral que daba a la puerta de su apartamento. Siete letras escritas con pintura roja en los paneles de la puerta: ESCORIA. Enseguida entró en escena su mentalidad de policía. La pintura estaba pegajosa, pero no húmeda. Era muy probable que no hubiera pasado ni una hora desde que habían pintado aquello. Analizó el suelo. Era de cemento, así que no había pisadas, pero sí unas gotitas de pintura roja. Supuso que a quien hubiera pintado aquello se le habrían manchado los zapatos con aquellas mismas gotas. Era probable. No le gustaba la palabra «probable» porque le coartaba sus pensamientos. Como si fuera un nudo doloroso. Puede que fuera cosa de Fairfax. Ya desde el principio, el joven detective le había dejado claro lo mal que le caía. Pero también era posible que lo hubiera hecho alguno de sus antiguos colegas de Charing Cross; de hecho, era más probable, si tenía en cuenta cuánto lo odiaban en su antigua comisaría. Se obligó a seguir trabajando. Los bordes de las letras estaban bien marcados, no eran difusos. La persona que hubiera pintado aquello había utilizado un bote y una brocha, no un espray. Le pareció inusual, le sorprendió. ¿Habría sido alguien mayor? Desde luego, aquello explicaría que hubiera tantas gotas en el suelo. Entró en la casa y fue en busca de la única pintura que tenía: un pequeño aerosol de pintura acrílica de color azul que había comprado para ocultar unos arañazos que tenía en el coche. Tapó la pintada.
De vuelta en el apartamento, intentó tranquilizarse. Todo estaba en silencio y a oscuras. Las sombras se agazapaban en las esquinas, ignoraban cuantas luces encendía el inspector. Había un animal rascando las paredes. Lo hacía cada noche.
Aquel apartamento era lo mejor que había logrado encontrar con tan poco tiempo de antelación. En realidad, se había alegrado de dejar la casa familiar, si es que aún se la podía llamar así. El amor que pudiera quedar entre su esposa y él se había convertido en hielo cuando empezó el problema. Y también estaba lo de su hijo, lo de Martin, que seguía desaparecido. Un problema detrás de otro, y todo iba en aumento desde Brixton y sus terribles repercusiones en aquel sótano del Soho.
Se sirvió un whisky y se sentó a ver la televisión. Estuvo cinco minutos, o algo más, escuchando a un hombre con una chaqueta de pana de color malva que explicaba una larga división polinómica, hasta que se dio cuenta de que estaba viendo Universidad abierta. Se inclinó hacia delante y cogió un libro de una estantería, una recopilación de poesía inglesa que había pertenecido a su madre. Dentro había un pedazo de papel descolorido con unas palabras escritas en él, unas palabras también descoloridas, casi perdidas. Perdidas, igual que su significado. Aquel era el único misterio que nunca había podido resolver. A veces, aquello lo llevaba a fruncir el ceño, a veces, a sonreír. En ese momento, sin embargo, no podía dejar de pensar en otra cosa. No podía dejar de pensar en Brendan Clarke y en que le habían puesto la sábana sobre la cara. Le gustaría haberlo sabido antes, cuando había examinado el cadáver...
Se irguió. Se le cayó el libro de las manos.
¡El asesino había ocultado el rostro! El asesino había mutilado el rostro de Brendan Clarke, había hecho una horripilante obra de arte con él, una muestra elaborada y, después, la había cubierto. Tanto trabajo, tanto tiempo, el jaleo que conllevaba, la sangre, los detalles de los diferentes y muchos cortes.
Los pensamientos acababan de establecerse. Las preguntas. Chispas en el cerebro, demasiadas.
¿En qué estaría pensando el asesino?
Hobbes se terminó el whisky y se fue a la cama. Se desvistió, se ató la cuerda alrededor del tobillo y se acostó. Era una precaución necesaria, lo de la cuerda. Contra todo pronóstico, no tardó en quedarse dormido. Charlie Jenkes fue lo último en lo que pensó, en cómo era de joven, en cómo se reía, bebía y contaba chistes. Un fantasma. La oscuridad del dormitorio se reunió, se asentó. Pasó una hora, otra, y otra más. Entonces, Hobbes se despertó de súbito con una imagen en la cabeza, una imagen a la que había dado forma a la perfección.
La farola.
Se levantó de inmediato, tan deprisa que se olvidó de la cuerda. Como el otro cabo estaba atado a una de las patas de la cama, sintió que algo tiraba de él cuando intentó alejarse. Se quitó el lazo por el pie, se puso ropa limpia y fue al coche. Condujo la escasa distancia que había hasta la comisaría de Richmond, en Kew Road, y cogió las llaves de la casa de Brendan Clarke. Westbrook Avenue estaba en silencio cuando llegó. Consultó su reloj. Eran más de las cuatro de la madrugada. Todo seguía a oscuras. Bien. Le venía bien que así fuera. Un coche patrulla pasó por su lado muy despacio y ambos agentes se lo quedaron mirando. Los saludó con la mano y con un asentimiento de cabeza.
Hobbes entró en la casa y subió al piso de arriba. Poco había cambiado en el dormitorio de delante. El cadáver no estaba y alguien le había quitado las sábanas a la cama.
Fue hasta la ventana y se fijó en las cortinas. Eran de color verde y beis, con un patrón abstracto. En su opinión, los hombres nunca cambiaban las cortinas, o casi nunca, y, desde luego, no las limpiaban jamás. Y, claro, Brendan Clarke vivía solo. Mientras las analizaba, las cerró. No se encontraron en el centro, lo que empeoraba su apariencia. Se fijó en que en una de ellas había una pinza para la ropa. Clarke la había utilizado para mantener las cortinas unidas. Aquello parecía sacado de un poema de T. S. Eliot o de Philip Larkin, de alguien solitario. Sintió pena. Volvió a unir las cortinas con la pinza, pero la luz de la farola seguía entrando y daba justo en la cama. ¡Joder! ¿Cómo se le había pasado por alto? ¡Joder! Recordó lo que le decía el inspector Collingworth, que había sido su primer maestro de verdad: «Mira siempre más allá, Henry. Aléjate del cadáver».
Encendió la luz de la habitación y miró el teléfono, que seguía en la cómoda, al otro lado de la estancia. Entornó los ojos. Qué sitio tan curioso para tener el teléfono, tan lejos de la cama que para cogerlo había que levantarse. Aquello no le encajaba, no le encajaba en absoluto. Estudió el armazón de la cama primero y el suelo después, y no tardó en encontrar cuatro hendiduras en la moqueta.
Aquello sí que era extraño.