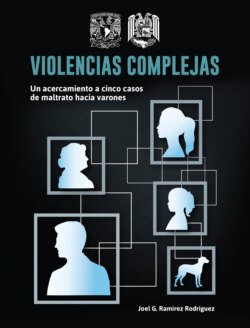Читать книгу Violencias complejas: un acercamiento a cinco casos de maltrato hacia varones - Joel G. Ramírez Rodríguez - Страница 7
Introducción
ОглавлениеUno de los fenómenos que ha permanecido comúnmente incomunicado respecto a los temas relacionados con la violencia, es aquél que implica la violencia en la pareja que se ejerce contra los hombres en el núcleo heterosexual, ya que los artículos periodísticos, revistas en línea y señalamientos académicos que en su mayoría son investigaciones, representan una proporción de referentes que esporádicamente se difunden, quedando limitados en los márgenes de la mira social como eventos poco relevantes.
Desde Suzanne Steinmetz (1978) en investigación, Silvia Fairman (2005) en periodismo y Ginger Gentile (2014) en videos documentales, las claves de análisis han sido propositivas a la par que consistentes, pues cada una, dentro de sus ámbitos de estudio, han logrado visibilizar las complejas aristas de este fenómeno. A partir de ello han surgido células de discusión donde se ha incitado a la reflexión crítica y a la producción de materiales que contemplan la situación genérica y específica de los varones, empatando en cierta escala con declaraciones internacionales, convenios de paz, tolerancia, cero discriminación y demás tratados donde México se ha adherido.
La violencia de pareja colinda con una línea temática evolutiva que se ha consolidado en las últimas décadas, relativa a los estudios de género, cuyas propuestas deconstructivas permiten comprenderla desde análisis multifactoriales e interrelacionados, que esclarecen las construcciones simbólicas, efectos corpóreos y experiencias personales de los agentes involucrados.
Los estudios de género, por su parte, permiten abordar bajo la lente, no sólo las situaciones que originan las violencias hacia varones en sus relaciones de pareja (o también llamadas relaciones íntimas con mujeres), sino también las diferentes maneras en las que se han redimensionado los procesos de conflicto en los miembros de una pareja heterosexual, los efectos graduales de ello y las disputas simbólico-materiales entre los sexos cuando establecen vínculos afectivos.
De este aspecto se deriva la posición primordial que este trabajo toma (una posición horizontal e incluyente), y que se presenta desde la realización del protocolo en su modalidad de investigación social, hasta la redacción de las conclusiones en su modalidad de ejemplar editorial, donde fue importante contemplar los estudios que rinden cuenta de la violencia ejercida contra las mujeres en sus relaciones de pareja, como un soporte de referencia imprescindible que coadyuva a la comprensión científica del fenómeno que aquí se cuestiona.
Para ello, fue necesario partir del hecho de que varones y mujeres son identidades propensas a experimentar los efectos adversos de las violencias en la pareja; en el caso de las mujeres violentadas, el fenómeno se distingue en estadísticas, investigaciones, estrategias de derechos humanos, políticas de asistencia social evidentemente más frecuentes. Ello deriva porque los simbolismos metaculturales que promueven estas prácticas, como los religiosos, inciden en los preceptos culturales de los usos y las costumbres, así como en los estatutos jurídicos tradicionalistas que permiten que en los procesos de interacción y socialización estas violencias se reproduzcan,1 por lo que en los miembros de una sociedad y en las parejas, el fenómeno se naturaliza expandiéndose en cifras exorbitantes.
Se retoman antecedentes que muestran la violencia contra los varones por sus parejas mujeres en condiciones distintas a las anteriores, que no precisamente se fomentan meta, ni macrosistémicamente, por ejemplo, no se promueve en la religión cristiano-católica, la religión con más seguidores en México, que los varones dependan, obedezcan y sirvan a sus parejas mujeres como en el caso contrario, es decir, no se les institucionaliza la dependencia servil, ni en el ámbito humano ni en el divino (Castañeda, 2012).
Tales cánones milenarios han traído como consecuencia que se consoliden acondicionamientos basados en estereotipos, como la tendencia de que gran parte de la sociedad crea que las mujeres no están acostumbradas a tomar decisiones, ni mucho menos a dar órdenes; en consecuencia, tampoco se concibe que los varones las obedezcan, a menos que por una jerarquía institucional estén obligados a ello (Ortega y Roffiel, 1985). A raíz de esto, se constituyen legados que ubican y posicionan a varones y mujeres asimétricamente.
En tanto, la historia de la humanidad ha mostrado un contexto donde existen problemáticas mundiales insostenibles que atentan contra la vida de grandes poblaciones y las cuales hasta el día de hoy siguen sin resolverse: desigualdades sociales, crímenes de exterminio basados en discriminaciones raciales, sexuales y de géneros, violencia estructural que atenta contra la población mundial, principalmente contra niñas, mujeres y miembros de la diversidad sexual.
Retomando dicho contexto, la premisa consistió en revelar un fenómeno relativamente poco explorado partiendo de fuentes científicas validadas y, de esta manera, dar a conocer múltiples realidades que la fluctuante sociabilidad arroja, tanto en sus campos macrosistémicos, como en los meso y los micro. De la misma forma, es importante señalar que los resultados vertidos parten de la interpretación de casos y no de indicadores, pues la muestra de cinco diagnósticos clínicos no trasciende a generalizaciones universales, sino más bien forman parte de una aproximación para llegar a ello.
Partiendo de lo anterior, la apuesta por comprender el fenómeno de la violencia en la pareja contra los varones está lejos de un comparatismo sensacionalista que difunde la aseveración de que el tipo de violencia que sufren las mujeres y el tipo de violencia que sufren los varones están a la par. Estos mensajes antagónicos confrontan ambas emergencias generando un énfasis inoperante entre estas maneras de experimentar adversidades, deteniendo los procesos de inclusión y tolerancia que se reducen a una guerra de sexos.
De acuerdo con los aportes de Grajales (2016), este tipo de mensajes antagónicos y de oposición intentan negar la violencia que se ejerce contra las mujeres, promoviendo ideologías que atacan las reformas proigualdad, y se postula una violencia contra los varones (por mujeres) a un nivel mayor que en el caso contrario sin fundamentos ni revisiones internacionales oficiales.
Un tema indicado, mas no universal, como la violencia hacia los varones, puede contribuir a la comprensión y solución de otros tipos de violencia presentados en poblaciones de otro sexo, sexualidad o identidad de género distintas, para lo que este reto exige es menester desarrollar estrategias idóneas y precisar la explicación más cercana a la realidad.
De esta manera, si en un mundo de relaciones humanas donde la teología occidental fomenta violencias de diversa índole contra las mujeres, y éstas dejan secuelas irreparables en las estructuras sociales, ¿qué es lo que sucede para que la violencia de mujeres hacia hombres se desarrolle en algunas relaciones de pareja? y conforme a sus respuestas, ¿cómo podemos contribuir a una cultura de respeto, desde un estudio crítico de las modalidades relacionales del género humano?
En el trabajo que se propone se incorpora la “visión de mundo” (Chárriez, 2012) de cinco varones en condición de receptores de violencias, cuyos testimonios basados en versiones relatadas, darán respuesta a muchas de las interrogantes que se plantean sobre la condición y posición de los hombres en la familia y la pareja, ampliando la gama de cuadros victimológicos basados en el sexo y fortaleciendo investigaciones dirigidas a erradicar modalidades adversas que surgen en las relaciones de pareja, lo cual, a manera de síntesis, corresponde al objetivo primordial del presente documento.
En el capítulo I constan algunas revisiones respecto a la categoría de género y las diversas orientaciones de las que parte para fundamentar las relaciones entre los sexos. El capítulo II refleja cómo dicha categoría toma forma en las prácticas cotidianas en sujetos hombres y sujetos mujeres, refiriendo cómo éstos constituyen relaciones familiares y de pareja en sus continuos procesos relacionales. Para resaltar los diferentes planteamientos que se han hecho de las familias y parejas, fue imprescindible retomar los antecedentes, transiciones y dinamismos actuales que conforman dichas esferas de interacción.
Por su parte, el capítulo III convoca lecturas que plasman las dinámicas que confluyen en una relación de pareja promedio, mostrando las estabilidades y alteraciones que se van originando en el avance de la relación; el título de este capítulo se inspira en la obra estadounidense de Steinmetz y Straus (1980) equivalente a Tras puertas cerradas. El capítulo IV se funda con las concepciones genéricas de las violencias, conceptualizadas como eventos adversos a la sociedad, teniendo en cuenta las expresiones en las que éstas se manifiestan. Este capítulo reúne algunos elementos estratégicos que se han creado para que dicho fenómeno sea erradicado y se generen, a partir de estos materiales, propuestas de acción y cambio.
En la V sección se exponen las trayectorias sociales (Bertaux, 2005) de los casos estudiados, mostrando los productos de la investigación en 2015 y la ampliación de información en 2017 para, con ello, capturar la situación actual de cada uno de los informantes en su relato de vida, constituyendo un expediente más completo proyectado a futuro.
Asimismo, el desglose categórico de los casos se evidencia en el capítulo VI, el cual muestra la realidad y experiencias vividas por los sujetos de estudio. Dicho capítulo incorpora áreas específicas de análisis, valoradas por la peculiaridad de la metodología y el instrumento utilizados para la captación del trabajo de campo. Los episodios agudos de violencias se muestran en el capítulo VII, este capítulo es la tipología del fenómeno estudiado, contrastado con soportes teóricos que exponen los resultados obtenidos.
En aras de redoblar esfuerzos por ser claros en la explicitación del fenómeno y generar propuestas creativas que permitieran un acercamiento científico, es que también se incluyen tres propuestas inéditas que sintetizan lo planteado. Los diagramas generados traen consigo la intención fundamental de formular estrategias de transformación prospectiva desde Trabajo Social, perfilando situaciones operativas en vías de solucionar o restaurar.
Finalmente, en el capítulo VIII se presentan aportes para la discusión creados a partir de referentes teóricos y el hallazgo en campo, consistentes en deducciones que parten de la categoría de género como unidad de análisis aplicada al fenómeno de estudio, así como el abordaje al fenómeno analizado por sí mismo, es decir, la violencia ejercida contra los varones heterosexuales y, por último, aquellas que construyen puentes de comunicación y diálogo para estudios futuros.
La creciente y deconstructiva era de las revoluciones corpóreas, sexuales y de géneros, ha abierto una brecha a este tema tabú que necesita explorarse con veracidad y sentido ético a través de procedimientos especializados que pretendan dos fines paralelos: contribuir a la producción de análisis críticos desde Trabajo Social en las relaciones de pareja, y desmitificar materiales de disputa e intolerancia que obstruyen los avances de la igualdad entre los sexos por un enfoque equivocado, y de esta manera enfatizar en el beneficio del género humano en su totalidad al proponer nuevas directrices en la atención-tratamiento de las fórmulas de convivencia íntimas.
1 Véase en el capítulo IV de esta investigación, el apartado “Violencias en la pareja”: Distinciones relevantes.