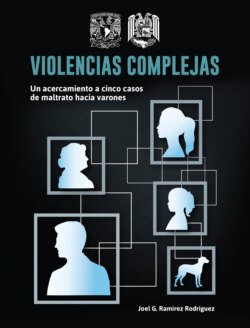Читать книгу Violencias complejas: un acercamiento a cinco casos de maltrato hacia varones - Joel G. Ramírez Rodríguez - Страница 9
Bases teóricas
ОглавлениеUna de las aportaciones más significativas en las sociedades de occidente en materia de derechos humanos y sociales es la incorporación del concepto género como categoría de análisis, que introduce y amplía el feminismo académico en las ciencias sociales, y más tarde forja puentes para materializarlo en las prácticas políticas.
Los análisis que parten del género evidencian cómo la influencia de la cultura y la sociedad determinan las relaciones entre hombres y mujeres a partir de las estructuraciones simbólicas que se crean y legitiman de sus cuerpos, es decir, a partir de la masculinidad, la feminidad y las variaciones que giran en torno a cada una de ellas.
De acuerdo con Cazés (2000), “el género es la categoría correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad. La sexualidad, a su vez, es definida y significada históricamente por el orden genérico” (p. 31). Asimismo, la idealización de la anatomía física toma importancia en cuanto que el “género es la construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos o masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos” (p. 31).
En cuanto a su aplicación, se dice que “el feminismo académico anglosajón impulsó el uso de la categoría gender (género) en los años setenta, con la intención de diferenciar las construcciones sociales y culturales de los hechos biológicos” (Lamas, 2002, p. 87), es decir, que los cuerpos biológicos de los seres humanos pueden o no adecuarse a las ideologías que las sociedades crean, mantienen y propagan de ellos o de su conducta.
En consecuencia, “conceptualizar al género como un mecanismo cultural que instaura un sistema de poder ha servido para desentrañar el proceso mediante el cual la diferencia se traduce en desigualdad” y, por ende, comprender cómo los códigos de significado, es decir, “lo propio de los hombres (lo masculino) y lo propio de las mujeres (lo femenino) están jerarquizados” (Lamas, 2002, p. 164).
Dicha categoría cuestiona tales preceptos al proponer reivindicativas y estridentes lecturas que desmantelan los regímenes simbólicos estructurales, los cuales implantan ideologías de que hombres y mujeres deben regirse bajo una división exclusiva de aptitudes y actitudes que les son propias por el hecho de tener una distinción genitorreproductiva, es decir, sexuación.
Bajo esta óptica, se entiende que “los estudios de género han ido mostrando cómo la genitalidad con que se nace acarrea una serie de demandas, expectativas y entrenamientos sociales que permean los comportamientos de las personas y que tienden a naturalizarse posteriormente” (Figueroa y Salguero, 2014, p. 11). La razón de que el género sea la categoría central de los feminismos conlleva a diferentes autores a identificar su uso y sus componentes científicos. García-Mina (2003) señala que “para el movimiento feminista, la categoría género es una opción epistemológica y metodológica fundamental para analizar, cuestionar y transformar las condiciones de vida de las mujeres y los varones” (p. 41).
Del mismo modo, De Dios (2015) señala que los estudios de género:
Critican las teorías existentes y proponen nuevos paradigmas en la investigación de la realidad, porque permiten establecer interrelaciones de género dentro de los géneros al evidenciar la politización de lo biológico, al establecer diferencia entre sexo y género, al hacer patente que la división entre lo femenino y masculino es una construcción de múltiples facetas y no un determinismo biológico. (p. 2).
A partir de ello, la paulatina ampliación de este enfoque ha permitido comprender parte de los mecanismos que de manera sociocultural, convivencial y subjetiva, promulgan prácticas divisorias en torno a lo aparentemente correspondiente a cada sexo y sus implicaciones en el actuar tanto de hombres como de mujeres en determinadas sociedades, territorios y temporalidades; dicho enfoque ha adquirido internacionalmente la denominación de perspectiva de género.
En la Ciudad de México, en materia de legislaciones y derechos sociales, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 2008 y reformada en 2014, señala en su artículo 3° que por perspectiva de género se entiende una:
Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2008).
En cuanto al impacto de su conceptualización y legitimación política, académica y social, refiere Lamas (2006) que el verdadero éxito de la perspectiva de género radica en que su comprensión implica un salto conceptual al “reconocer que los comportamientos masculinos y femeninos no dependen de manera esencial de los hechos biológicos, sino que tienen mucho de construcción social” (p. 92).
Por su parte, Incháustegui (citado en De Dios, 2015) afirma que:
La categoría de género transita de una búsqueda explicativa del peso cultural y discursivo construido con base a las diferencias entre los sexos, así como de las representaciones de lo femenino y masculino a partir de características que les son asignadas a los individuos por nacer en cuerpo de hombre o de mujer. (p. 3).
Un conciso recorrido sobre el origen del concepto género como categoría de análisis lo realiza García-Mina (2003) al señalar a los precursores del origen, en un momento, y a quienes ampliaron más tarde el concepto, retomando los umbrales donde éste nace, que es en los ámbitos médicos.
La autora acota que los precursores John Money y Robert Stoller “utilizaron esta categoría para desmitificar el constructo sexo, y desvelar la diversidad de significados que han estado ocultos bajo esta variable” (p. 16).
Fue en 1955 cuando Money acuña el concepto género y señala su importancia en la constitución de la identidad sexual humana, principalmente por sus estudios basados en el hermafroditismo. Más tarde, en 1960, fue Stoller quien fue responsable de los avances del mismo, especialmente por sus estudios en el transexualismo, y finalmente, desde principios de la década de 1970, el movimiento feminista incorpora esta categoría al ámbito de las ciencias sociales, así como su posterior desarrollo como enfoque teórico (García-Mina, 2003).
Agrega que Money necesitaba un concepto vinculado a la realidad del sexo, pero diferente de él, que explicara las contradicciones entre lo biológico y la identidad que se desarrollaba en los individuos, y el término elegido fue género, que en latín (genus-eris) significa origen, nacimiento.
En otra revisión, Lamas (2006), en colindancia con García-Mina, resume la aparición del género como concepto en el siguiente párrafo:
A finales de los años cincuenta el concepto de género se perfila; su uso se generaliza en el campo psicomédico en los sesenta; con el feminismo de los setenta cobra relevancia en otras disciplinas; en los ochenta se consolida académicamente en las ciencias sociales; en los noventa adquiere protagonismo público, y, en este nuevo siglo, se constituye en “la” explicación sobre la desigualdad entre los sexos. (p. 91).
Particularmente en México, señala De Dios (2015) que “la introducción del concepto de género como categoría y elemento explicativo surge gracias a la apertura de la cátedra Sociología de las Minorías en 1973 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales impartida por Alaíde Foppa” (p. 2).
De tal manera, se han prolongado los estudios y prácticas políticas que buscan la aplicación de este enfoque y se vean garantizadas las oportunidades y libertades que han sido restringidas a colectivos, principalmente a las mujeres, y actualmente se abren brechas para los hombres, de tal forma que se llegue a un beneficio igualitario entre todos los sectores poblacionales.
Tal es la importancia e impacto que tienen dichos estudios que cada vez se incrementan más las cátedras referentes al tema; en la conferencia Género y sexualidad impartida por Pérez Baleón (2015) se hace un recorrido cronológico de los diferentes análisis que han contribuido a clarificar las complejas concepciones que se tienen del género como categoría analítica y constructo sociocultural.
En dicha presentación, se transita desde los primeros manifiestos feministas, característicos por el radicalismo de la década de 1970, pasando por las variaciones en torno al uso de términos frecuentes como patriarcado, y cómo es que éste es conceptualizado diversamente. Se avanza a la teoría de la performatividad con relación a las múltiples connotaciones que adquiere el género en las sexualidades; de la misma forma, se habla de los estudios de masculinidades para retomar análisis alternos que se dirijan a eliminar las desigualdades sociales con base en el sexo biológico.
Los sistemas de sexo-género son conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anatómico-fisiológica, y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción y a las formas de relación social. (De Dios, 2004, p. 18).
En tanto, los aportes relativos a la construcción de los modelos masculinos, femeninos y demás variaciones, permiten comprender los procesos de interacción mutua, afectividad, sexualidad, cotidianidad, coparticipación y subsistencia que se desencadenan en la convivencia continua entre sujetos dentro de un sistema jerárquico, ya que “el género que se nos adjudica al nacer nos confiere un lugar en la jerarquía social” (De Dios, 2004, p. 18). Por su parte, dichos modelos han sido estudiados a la luz de las teorías tanto sociales como políticas, constituyéndose un intercambio de saberes que profundizan en la condición de las mujeres y varones, estos últimos enmarcados en los estudios de masculinidades.
Los estudios en torno al tema de la masculinidad que utilizan la perspectiva de género han logrado aportes significativos en diferentes campos de conocimiento, aportes que además son valiosos en la medida en que han hecho evidente el contenido político de esta perspectiva orientada a modificar un orden social marcado por la injusticia. Muchos varones que se han dedicado a esta tarea comparten con las mujeres el interés en una sociedad más segura y más justa, también están interesados en eliminar la discriminación en todas sus formas e incluso en promover una economía menos jerárquica y más incluyente. (Guevara, 2010, p. 44).