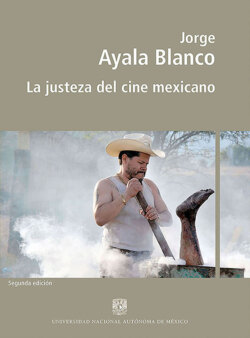Читать книгу La justeza del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 12
La justeza de la evasión
ОглавлениеSon dos estridentes chavos-problema. O sea, dos almas perdidas, raras, extraviadas, inicialmente evasivas y luego evasionistas, pero al cabo almas gemelas y virginales en revuelta contra nada y a todo atribuible, por fin él y ella análogamente hostiles y rebeldes viscerales, desde que acostumbraban volcar en solitario todos sus barruntos de pensamiento y escupir todas sus cuitas en sendos diarios íntimos, escritos con tinta rojo sangre y leídos en off (“En el culo del mundo, y empeorando” / “Todo me sale mal” / “Voy a explotar”) por ser las únicas compañías en que parecen confiar.
El quinceañero rico Román (Juan Pablo de Santiago) urde en clase un Plan B para asesinar a dos curas de su severo colegio confesional privado, por lo que es expulsado y removido a una institución pública, pero incluso allí el alumno nuevo se hace reprimir, por fingir su ahorcamiento en un espectáculo unipersonal, burlescamente autointitulado “I’ll See You in Hell”, al hacer hasta lo indecible por llamar la atención de su padre, el neoconservador político guanajuatense Eugenio Valadés (Daniel Giménez Cacho repitiendo en broma su característico numerín de caricaturesco mamarracho acartonado) que vive con su más joven segunda esposa exsecre Eva (Rebecca Jones) tras la turbia muerte de la primera en un accidente.
En contraste, de clase media baja, pero en paralelo, la pobre adolescente pobre Maru Fernández (María Deschamps), con gafas, trenzas y chamarra de cuadritos, se siente huérfana desde que su hoy muy añorada amiga Martha se mudó de Guanajuato al DF, no ve la hora de ir a reunirse con ella, se besa ante el espejo, le saca el correteado bulto a las tentativas violamorosas en despoblado de su soso pretendiente de florecitas con auto Beto (Mauricio Porras) y, aunque tiene una buena relación con su afectuosa madre enfermera Malena (Martha Claudia Moreno), la exaspera la mediocridad de su ámbito; por ende, será la única estudiante en el salón de actos que se atreva a aplaudirle al provocador show-alarde suicida de Romancito.
Se ven y el mundo estalla en torno de ellos. Frente a frente en la antesala del castigo escolar y tras lanzarse papelitos en intercambio para reconocerse, la alianza de ambos chavos no podrá ser más que explosiva. Pronto se reencuentran en el pasto y planean una pequeña fuga juntos. Román finge un secuestro de Maru, le da un tubazo al rastrero asistente paterno Tulio (el desmadroso director de Cabecitas Renato Ornelas) para apoderarse de su vocho, hacen como que huyen y en realidad desembarcan en la azotea de la regia mansión del muchacho, donde se esconden, parapetados en pijamas al interior de una casa de campaña por las noches y compartiendo audífonos durante el día para escuchar a todo volumen música de ópera o popera mientras toman sol a lo lindo en trajes de baño (“Órale Romántico, estamos como en la playa”), sin importarles la aflicción de la madre de Maru ni los amenazantes recursos policiales persecutorios que despliega el prepotente padre de Román (“Respetillo, por favor”), incluso enviándole a éste por celular bufonescos mensajes pretendidamente angustiosos para obligarlo a seguir falsas pistas (“Vamos camino a Silao” / “Estamos en Salamanca”).
Apenas se asoman por el quicio de la azotea para observar, a través de autos alarmados, los efectos de la agitación por ellos suscitada (“Pinches rucos locos”). Con miedo y extremo cuidado se descuelgan a la mansión sólo cuando consideran que no hay nadie. Husmean restos de alimentos, se bañan con rapidez, se llevan comida y botellas de vino o tequila, en cierta ocasión deben escurrirse riesgosamente tras los sillones de la sala para no ser vistos. Decomisa él una pistola de las que lo fascinan y desde entonces siempre la llevará al cinto. De regreso a su cómodo escondite se atragantan, flirtean, se apapachan, se abandonan a escarceos bajo las cobijas y están a punto de hacer el amor, pero, ambos vírgenes e indecisos, tardan demasiado en decidirse, él o ella casi por turno, incluso acariciándose en la suntuosa alcoba matrimonial, hasta que se armen de valor y logren su propósito en la tienda de campaña, donde son sorprendidos por la madrastra, a quien han alertado los ruidos nocturnos, aunque nada dice.
Por azar, recogen en una canasta de plástico la invitación a unos 15 años en Santa Clara que le lleva al diputado un pueblerino agradecido. Prueban distintas vestimentas y muy elegantes, él de esmoquin y ella con largo vestido blanco, en un auto ajeno del que se han apoderado, asisten a la fiesta. Empiezan a divertirse, pero el muchacho se embriaga, se mete en líos, riñe a golpes y, al retirarse a bordo del auto robado, son divisados y reconocidos en la carretera por policías de caminos. Fracasan en su intento de escape, deben separarse, consiguen reunirse otra vez en plena excitación, se refugian en casa de un barbudo profe gurú Belmonte, de sombrero patriarcal hasta dentro de su casa, decisivo en la formación de Román, aunque ya sin mayor influencia sobre él, que aloja por esa noche y los conmina a acabar con su fuga. Pero ellos decidirán regresar a su redil de azotea y allí el paranoizado chavo comenzará a echar tiros sin ton ni son con su atesorada arma contra sus perseguidores y Maru caerá en una trampa mortal diseñada con cables por su compañero, siendo abatida por una pistola que dispara sola.
Con participaciones estadunidenses y francesas (Revolcadero – Canana – Fidecine : Imcine – Verosimilitude – Wild Bunch), Voy a explotar (106 minutos, 2009), tercer largometraje como autor total del desertor cuequero luego en Los Ángeles formado ya de 38 años pero aún volcado hacia la adolescencia Gerardo Naranjo (Malachance, 2003; Drama / Mex, 2006), fraudulentamente premiado como mejor ópera prima en el grotesco Festival de Guadalajara en 2009, se presenta como una buddy picture adolescente e intersexual, una cinta de aventuras plena de disparos y aristas extrañamente autoconscientes y casi interactivas, una pubescente comedia romántica asediada por cierto ineludible sentimiento trágico cierto, una inserta historia de doble desfloración afortunada contrastantemente suave y delicada, un desmañado filme-crisis abiertamente desgarrador y desgarrado, un thriller incómodo en su piel esponjosa y todoabsorbente, una fábula paródica más desesperada que lógica, una fuga feliz abocada al fracaso y contaminada de cierta vaga dispersión de lo real cotidiano, un cuadro de costumbres del desencanto juvenil hecho añicos, pero, por encima de todas esas conformaciones, como una tardía y polvorienta aunque lozanamente renovadora fantasía godardiana adolescente, por decir lo menos.
Es que, a diferencia de Drama / Mex el nuevo filme de Naranjo se encuentra tan plagado de referencias deudas, tributos más que explícitos y homenajes posmodernos, o meras “regurgitaciones” (según Naief Yehya severamente asevera en una burla vera hacia la primavera del 2009, en Replicante, núm. 19), a un puñado de cineastas encabezados por el primer Godard (aunque no exclusivamente él), tanto que diríase un producto derivativo prácticamente diezmado de ellos. Del cine estadunidense clásico más personal: nuestros neorrebelditos sin causa se topan por vez primera al encontrarse detenidos en la prefectura escolar, cual James Dean y Natalie Wood en la comisaría de Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 1955), más cínicos precoces y distantes que contritos. O bien: los chavos perseguidos se ven a sí mismos en día de campo o salida a la playa perpetuos, cual quinceañeros Bonnie & Clyde (Arthur Penn, 1967), jugueteando cada tercer minuto con sus pistolitas, e inclusive, en una de las escenas rapsódicas más líricas y acertadas del filme, Maru expande por fin su ánimo al elegir su indumentaria para los 15 años, ensayando diversas poses, probándose vestido tras vestido y poniéndose diversos sombreros encopetados, cual pigra Faye Dunaway bajo la mirada complacida del Warren Beatty que se merece, también con la funda de su premonitoria pistola mortífera ya colgándole del hombro. Del viejo trascendente cine autoral argentino: más por travesura infame y por sustraerse a la rutina aletargante de La vuelta al nido (Leopoldo Torre Ríos, 1938) que por rebeldía destemplada y sedentaria, nuestros amiguitos se atrincheran en la azotea y anidan en el interior de su minicarpa oval, cual grupo de jóvenes burgueses (si un grupo bien reducido a sólo dos) parapetados y entrechocando en La terraza (Leopoldo Torre Nilsson, 1964) de un penthouse, en decidida, retadora e incomprendida rebeldía contra sus mayores. Pero serán los numerosos toques de irrealidad, afanosa y descaradamente calcados de Sin aliento (1959), Iban por lana (1964) y Pierrot el loco (1965) los que menudearán y colocarán al conjunto bajo un ala protectora de Jean-Luc Godard demasiado inoportuna y acaso innecesaria, mitológica y aplastante, seductora e irritante a un tiempo.
Filmada en el Guanajuato natal del realizador y con una trama vivencial acaso transferencial imaginaria, con actores protagónicos juveniles no profesionales (él soberanamente contenido en sus arrebatos, ella más talentosa que bella o atractiva), virtuosística cinefotografía por lo demás muy dúctil del angelino Tobias Datum (el de Drama / Mex), intempestivos leitmotive tan acezantes cuan cultistas de Albinoni y Mahler, juguetona música truffautiana de Georges Delerue apoyada por el inefable bolero años cincuenta Sabor a mí o rockbaladitas comerciales bien dosificadas (de los Bright Eyes, I.V.A.N. e Interpol, muy bajables del sitio de internet abierto para promover la peli) y edición del sempiterno compinche en heterodoxia antisolemne Yibrán Assuad (recuérdese la escatología sublime de El caco, 2005), el godardismo se expresa a través de un trepidante arranque con versiones divergentes de dos destinos paralelos pronto convergentes (“Dos chicos desaparecen y eso ya es una aventura”), una impresionante visualidad de secuencias hechas añicos, una nerviosa y acezante relatoría subjetivista habitualmente oblicua que pocas veces se dará el lujo de ser directa, una hiperfragmentación en metonímicos planos breves que poco a poco aumentarán su duración sin llegar jamás a ser normales, una selección de colores bien contrastados que incluyen las artificiales luces doradas del interior de la tienda de campaña hasta el rojo intenso que persistentemente aureola a Maru, la contemplación en top-shot de las estúpidas reacciones y agitaciones de los adultos, constantes parpadeos a imágenes en negro (algo más que herencias de Jarmush o de la Temporada de patos de Eimbcke, 2004, tan fundacional de una nueva desencantada rebeldía juvenil mexicana que jamás sospecharon en épocas arcaicas ni Alcoriza ni Hermosillo ni José Agustín) cual cómplices guiños de ojo arrepentidos o demasiado prolongados, desenfoques propositivos o maniacos, valemadristas trémulos de cámara en mano, y así sucesivamente. Voy a explotar funda así, un tanto o mucho a contracorriente, a través del godardismo, la justeza de la evasión.
Sin duda, Naranjo siente y exhibe, muestra y demuestra en todo momento una sincera y enorme, implacable e impecable solidaridad, léase aquí mezcla de simpatía y compasión, con sus chavos desencantados, acaso porque ese desencanto (como el del cineasta y el de su película) no excluye ni la ternura remordida ni la camaradería posible entre sexos distintos, ni la jactancia ni la energía adolescentes (secundadas por la libertaria energía estallada de la forma fílmica), ni la fragilidad pigmea ni la aptitud tequilera para bailar salsa que jamás tendrían Jean-Paul Belmondo o Anna Karina, ni el afán de independencia de Román ni el continuo asomo de madurez de Maru, ni el frenesí lecturiento masculino ni la competencia escritural femenina nada excepcionales en el Bajío, ni sus platicados sueños siempre aplazados / irrealizables / fingidos de huida hacia la imposible ciudad de México, su indiferencia conjunta hacia el caos de su entorno (un caos al que también contribuyen), entre los que el titubeo del lance sexual va y viene y se desvía sin cesar, ostentándose y ocultándose a la vez. Por añadidura, en igualdad de circunstancias y actitud con los chavos que respalda y cobija, la película, como ellos, también se evade. Se evade por partida triple, se evade a través del relato a saltos (Voy a explorar), de la ironía (Voy a exportar) y del patetismo (Voy a expurgar), como sigue (Voy a expulgar). El relato a saltos, anárquicamente picoteado a lo Sin aliento y con agresivas monocromías sólo interiormente matizadas de Pierrot el loco, a saltos que en ocasiones son verdaderos asaltos (o rounds), a saltos que no sólo se realizan entre secuencias sino al interior de cada sencuencia en sí misma, impide que los acontecimientos sean demasiado explícitos y, a la vez, que se difumine ese aura indirecto de misterio que envuelve al comportamiento corporal de los chavos, la inadaptada que actúa como autora intelectual y el impulsivo que piensa por compulsiones o a balazos, la afanosa que se reconoce incapaz de oprimir un botón imaginario que haría volar a su universo y el que lo oprimiría de buena gana sin chistar. El relato a saltos cuenta, como puente y relleno, con un uso estructural quintaesenciado del sonido en off: voces del diario, ecos rememorantes desde una suerte de ultratumba aún palpitante, música culta y popular, ruidos, que van construyendo una especie de relato parásito parasitado, hecho de poesía cómica en paralelo. El relato a saltos plasma así un vitalismo chispeante. El relato a saltos se sumerge en una noche oscura del alma a la abierta luz del día. El relato a saltos traza un continuum sincopado de “furores abstractos ni heroicos ni vivos, furores por el género humano perdido” (hubiese dicho Elio Vittorini).
La ironía es, desde su base, total, por infantil y malvada. La ironía de esos amantes malditos se fugan tan lejos como la azotea de su casa y son rastreados por sabuesos guaruresco-policiales a quienes guían los mismos perseguidos, como si éstos estuviesen persiguiéndose a sí mismos por sí mismos. La ironía de una gotera en medio de la lujosa sala cuyo trasminado producto acuoso se recibe y recava en costosas copas de cristal cortado. La ironía familiarista de los padres de Román cambiando de entrada algunos insultos con la madre de Maru que los increpa apenas ha llegado cargando a su vástago más pequeño en brazos, pero que al segundo tequilazo ya está ella coqueteando jubilosamente con el corrupto político aquiescente y resbaloso, bien identificados entre sí, hermanándose en su conformismo (esa “certidumbre empecinada de los inciertos”). La ironía de la evasión a una tienda de campaña que funge a la vez como infrecuentable y apretado burdel portátil, atmósfera cálida por excelencia, peligrosa sustracción a la mirada ajena, decisión ingenua, descubrimiento de una intimidad sobresignificante que inquieta / confunde / perturba, conjugación y conjuración del miedo a una mayor exploración sexual, mundo aparte y alejado a las miradas adultas, escape, reencuentro, permanencia casera, caparazón escaldado y retorno al vientre materno. La ironía de un invencible e irreverente buen humor constante (sobre todo en la vigorosa primera mitad del filme) y de un regusto por el artificio pinche y por el mórbido fingimiento omnívoro.
El patetismo se desprende pronto de sus raíces cinefílicas (el fatum ineluctable genérico o godardiano) y comienza a navegar (o a zozobrar) por su propio esfuerzo. El patetismo fluye y se abre paso a contracorriente de los esquematismos tipológicos de los chavos, de sus impulsos, de sus gustos, y de la caricatura de los adultos. El patetismo hace que Guanajuato, con sus atrasados alrededores baldíos y su embotellada calle subterránea seudoturística, se conviertan en una pospoemática y ardida Capital del Dolor a lo Paul Éluard, llena de Ausencias, Ojos Fértiles, Tu Cabellera Naranja y desfigurada Vida Inmediata. El patetismo es algo rotundo, terrible de reconocer; definitivamente, esta Crónica de los Pobres Amantes no incluirá ningún refulgente amanecer en la azotea presenciado por Hilary Duff con su nuevo galancito acústico de ocasión (Oliver James) en este émulo ¿o subproducto? de La chica del verano / Levanta la voz (Sean McNamara, 2004). El patetismo corporeiza y hace patentes cuerpos (fragmentados, titilantes) que se expanden y escamotean al mismo tiempo. El patetismo conforma una deliberada Declaración de Odio a la sociedad conservadora guanajuatense. El patetismo destroza los últimos restos de aquella prosística filmación horizontal de Drama / Mex en sinuosos planos secuencia cual grandes tiradas de cámara. El relato concluye, por ende, en pleno patetismo acumulativo y en magna precipitación, en una total inverosimilitud, dejando de hacer delirar al lenguaje para delirar él mismo a través del lenguaje (ese temido y psicótico paso incontrolado de la Crítica a la Clínica que señalaba Deleuze), dentro de un desenlace truculento, retorcido y alargado en exceso (como de costumbre en los guiones, por lo demás desparpajados, de Naranjo), con reclusión en sanatorio psiquiátrico, huida de hospital por la ventana, gigantesca herida en el vientre, desangrado mortal en el asiento trasero del auto, ausencia que sale todas las tardes y luego regresa a un manejo angustioso por calle subterránea (“Aguanta, espérate”), recuerdos más vivos que la melancólica vivencia actual y un responso de “Caiga quien caiga” escrito en indelebles letras rojas como siempre y para siempre asociadas con la presencia agónica de Maru.
Y la justeza de la evasión era ante todo un deseo inveterado e incumplido, una intentona que se asume fallida de antemano, un anacrónico y medio destemplado alarido de protesta juvenil, un ritual iniciático interruptus, una fugaz coyuntura para hacer realidad fantasías violentas, un doloroso grito regenerador, una vertiginosa iniciación a la angustia y al vacío y a la pasión inútil y a la Nada.