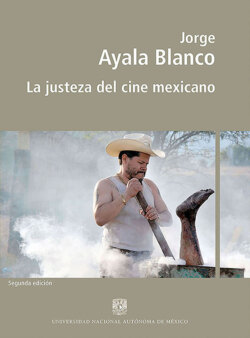Читать книгу La justeza del cine mexicano - Jorge Ayala Blanco - Страница 15
La justeza de la decadencia
ОглавлениеSe creía el Jim Morrison mexicano.
Jodido, ojeroso y estragado, pero aún de greñas largas, entregado a un divagante monólogo interior superexplícito en la incallable banda sonora (“Cuando era un roquero exitoso me gustaba la vida, ahora me gusta dormir, ¿adónde va uno cuando duerme? a lugares del pasado o estrellas que aún no existen / seguir vendiendo computadoras toda su mugrosa vida / ser mejor que en la vida real / la vida es áspera, rutinaria, injusta”) y ya aceptando chambas degradantes con su grupo Esfera en cualquier semivacío El Barullo-Bar, el exroquero venido a muchísimo menos de 46 años Pat Corcoran López (Humberto Zurita ahora de cartón piedra sólo verosímil roquerín cuando referencial en fotofija) toca la guitarra eléctrica y canta a sala vacía (“Esta noche es tan sólo un recuerdo”), padece el ominoso ridículo de su cuate Araña (Juan Carlos Remolina) que intentaba caer abierto de patas (“como güila”) a media balada rock, agarra a puñetazos a un comensal borracho demasiado agresivo, y todos son expulsados en bola por la puerta trasera (“A tocar a su casa, maricones, y platíquenle a sus nietos que su último concierto duró menos de un minuto”) sin lograr siquiera que les devuelvan sus instrumentos, para desesperación del sobrio envejecido manager bandoso Duque (Fernando Luján) cuya hija Julia (Elizabeth Ávila) demuestra valiente sensatez (“¿No se dan cuenta? Su época ya pasó”) y le ha dado un tierno nietecito autista llamado Daniel (Adrián Herrera).
Alicaído, buscando una compensación emocional, el lamentable Pat se refugia, para embriagarse e intentar divertirse, en el antro Savoy, otro sitio desértico. A la salida, es víctima de un conato de asalto, atropellado, salvado por la joven mesera de minifalda obligatoria Ana (Ana Serradilla cada vez más encantadoramente Cansada de besar sapos), con quien había tratado de ligar, y hospitalizado. Al egresar, se enfrenta al sermoneo madurador del Duque, pero, reacio a sus palabras y sus propuestas de actuar en una plaza provinciana, sustrae a escondidas las llaves de su auto y se larga de nuevo al Savoy para continuar ilusoriamente la conquista de la guapa Ana, so pretexto de agradecerle su generoso rescate, si bien esa misma noche, la chava, delante de la impotente presencia protectora del roquero, es corrida de su empleo explotador por culpa de la grosería de un cliente exigente en exceso y nomás por joder. Sin tener adónde ir, invitada a cenar y a pernoctar en camas separadas (“Amarras a tu animal”), la atractiva muchacha se confiesa chicanita, de 27 años, tránsfuga de San Francisco, sola en el mundo, obsesionada con su ascendencia mexicana y con los árboles, mostrándose insegura, despistada, sin clara ubicación existencial (“Siempre he deseado tener a alguien a quien amar y en quien confiar, pero siempre he tenido relaciones enfermas”), añorando localizar al único pariente que sabe vivo, un abuelo desconocido que acaso aún reside en Guanajuato.
A la mañana siguiente, luego de una tempranera desaparición en busca de trabajo sin encontrar nada, Ana acepta el aventón foráneo que se acomide, o más se avoraza, a darle Pat, adueñado del auto de su agente y sólo en abusivo contacto telefónico con él. Entusiastas y cada quien esperanzado a su manera, se lanzan al largo viaje, material y emotivo a un tiempo, por la cinta asfáltica de la amplia carretera, ahítos de casetes de Los Doors y Beethoven por igual, haciendo voluntaria o involuntariamente varias escalas. En la primera, en Bernal, cerca de Querétaro, un Pat lleno de inútiles fingimientos y engaños (que pronto se convertirán en ocultamientos viles y ruines trampas) para impresionar y conquistar a la chava casi 20 años más joven, la lleva a la mansión del monstruosamente obeso y semidelincuencial canoso expromotor artístico de su grupo roquero Max (Ernesto Yáñez), quien, aunque detestando a su antiguo socio-enemigo, accede a recibirlos, sólo para no estallar en cólera, bajo el influjo de una terapia de administración de la ira con ejercicios gimnásticos y grabaciones ad hoc en off (“No deje que la ira lo derrote, no se deje vencer, usted es más fuerte que su propia ira”), aunque nada de eso le servirá para calmar la indignación que le producirá más tarde evocar el baje que le dio con su mujer hace lustros un burlón Pat, ayer irresistible hoy sólo displicente. Viendo a su acompañante tundido a golpes y salvajemente ahogado al filo de la tina, Ana en calzones bombachos intervendrá para defenderlo, usando un bat para golpear en la cabeza a Max, desangrarlo y, dándolo por muerto, revivir a Pat con respiración artificial, antes de escapar juntos, despavoridos, ella mordida de escrúpulos, él sin el menor remordimiento, incluso feliz de que la mujer le haya salvado la vida por segunda vez, literalmente arrancado de la muerte cuando ya se veía transitando por el túnel póstumo.
En una segunda escala, no lejos de allí, en una capilla colonial que está remodelando con sus fieles el alivianadísimo y acogedor sacerdote católico Pablo (Francisco Cardoso convincente), Ana encontrará en éste el instantáneo amigo confidente que tanto buscaba y, aunque haciéndose pasar por esposa desde hace tres años de su compañero de viaje para ganar hamacas, acabará siendo apapachada por el joven prelado y acostándose con él, para sorpresa e indignación del celoso infeliz pero volitivamente maniatado Pat insistiendo en partir y consiguiéndolo sólo, a regañadientes, al tercer día. En una última escala, ya más tranquilos y confortados los viajeros, llegarán a su destino en un Guanajuato espléndido donde ambos indagarán con buen éxito el paradero del antepasado, lo encontrarán en la afectuosa y frágil figura de un enjuto anciano hiperacogedor y sobriamente eufórico (Carlos Cardán) a quien se le presentarán como una pareja con tres años de integrada, pernoctando en su casa, turisteando, callejoneando y conviviendo con él y con la buenaonda tía Inés que lo atiende en esos sus últimos años de vida. Mientras Ana disfruta la familia que nunca ha tenido (“Hola, soy la hija de Refugio, tu hijo”) ni volverá a tener, Pat descubrirá en un periódico la noticia de Max golpeado, vivo e internado en un nosocomio cercano a Bernal para su recuperación, pero nada le dice a la gringuita, creyendo que, al depender de su protección, tiene más oportunidades de acostarse con ella y, por añadidura, con la vagarosa esperanza de que lo salve de su propio pasado.
Sin embargo, los estragos de la conciencia culpable siguen haciendo de las suyas y la partida de Guanajuato será fatal para la falsa pareja que en la realidad objetiva jamás ha logrado ni logrará establecerse como tal. Van a separarse de manera repentina, cuando Ana se escurra a escondidas en una parada de la ruta, sin duda para reunirse con el curita cogelón en trance de colgar los hábitos. Rabiando de furia y frustración, Pat volcará deliberadamente su auto prestado en un recodo, yendo a dar a un hospital de Bernal donde será prácticamente obligado a recuperarse del golpe y de sus costillas rotas, confinado al encierro, a la inmovilidad y a un asomo de reflexión, aunque sólo le sirva para enfrentar y confraternizar a carcajadas asfixiantes con el rencoroso experiodista hecho un ovillo patético por su estado terminal Polo Opuesto (Enrique Arreola orillado al guiñol), a quien le negó alguna vez alguna entrevista para él crucial y, bajo la atónita mirada de una enfermera protectora (Anabel San Juan), afrontar los violentos arrebatos energuménicos del mismísimo Max, quien también se repone allí de su percance, en el cuarto nueve, y ya no puede refrenar su presunta administración de la ira. Más jodido que nunca, sosteniéndose como puede, agarrándose las costillas en reparación y doblado sobre su pecho cuando se acuerda de ello, el infeliz Pat será perseguido por Max, también aventando su bata y secundado por sus amigotes criminales, hasta el templo en reconstrucción adonde el exroquero madrea feamente a su rival en amores, sortea a los delincuentes y se dispone a pasar una temporada feliz con Ana, agradecida y contrita, a la que sin embargo perderá por completo cuando le confiese el ocultamiento de información de que la hizo víctima para lograr retenerla y recobrarla.
En Euforia (Triana Films – Fidecine : Imcine – Eficine 226 – Productos Media, 100 minutos, 2009), cuarto largometraje del veterano binacional de 58 años sin frecuencia en su oficio ni suerte comercial Alfonso Corona Álvarez (largometrajes de persistente pertinencia inexistente: Preparatoria, 1983; Deathstalker and the Warriors from Hell / La ciudad secreta, 1988, y Extraños caminos, 1993; cortometrajes sucedáneos: Coyote 13, 2003, y Valentina, 2004, basados en Arturo Souto Alabarce y Mario Benedetti, respectivamente), con guión suyo, se amalgaman demasiados discursos, los demasiados discursos previsibles e imprevisibles, en función del análisis supuestamente profundo y la evolución de los dos personajes centrales: un Pat en decadencia que, como todo decadente Pat estaba enamorado de la vitalidad y de la juventud, para él ya, infortunadamente inaccesibles, pero duplicado por una Ana, decadente prematura (“Toda nuestra vida sigue siendo abandono”) y perdida en el espacio geográfico, afectivo y vocacional. Igualados en la decadencia, cada quien su decadencia y el diablo para todos. Ambos aspirando no obstante a una inesperada justeza de la Decadencia, como sigue.
La justeza de la decadencia lleva las manías genéricas de la road picture hasta sus últimas inconsecuencias. Una road picture en donde las aventuras y encuentros se suceden a ritmo vertiginosamente tranquilo. Una road picture al nivel de fallidísimos precursores nacionales tipo Sin dejar huella (Novaro, 2001) o La hija del caníbal (Serrano (2002) en la que al azar forzado siempre los mismos personajes se reencuentran en distintos lugares como si el relato y el mundo sólo pudieran girar en torno y gracias a ellos, a la vez núcleos, electrones, quarks, o cualquier partícula elemental en especial sensible a las interacciones fuertes. Una road picture pretendidamente crítica, o incluso hipercrítica-autocrítica que intenta elevar sus casualidades a nivel de testimonio y denuncia. Una road picture que se obliga a devolver amplificados los reflejos de ambigüedad y las falencias del mundo en que supone vivir el héroe (“No hay derrotas, sólo experiencias”). Una road picture que elucubra y propone situaciones en las que la violencia siempre estalla por fuera y bajo la piel de sus criaturas peleles. Una road picture que se finca en una dramaturgia muscular, untuosa, recurrente, singularmente inepta para interiorizar lo proclive al sainete y a la farsa. Una road picture cual entramado de linfas longitudinales (diríamos con un lenguaje ensayístico a lo David Viñas, tan perimido como el de la película misma), que se superponen, se bifurcan y regresan para fundirse ya esclerosadas. Una road picture en apariencia abierta pero que avanza sorda, solapadamente, sin otra sorpresa que su propio arbitrario ni otra convicción que la de seguir dando rodeos y giros sobre su eje. Pero una road picture que toca fondo insólito, con ganas de reír y de gritar, en la secuencia del túnel de la muerte, cual celestial sueño vivido un tanto grotesco, iluminado al fondo, lleno de figuras entrañables y temibles que caminan hacia el background deslumbrante pero son detenidas, trabadas por los demás caminantes y por la terca vida insistente que rehúsa disolverse. Una road picture que hará comunicar plásticamente al túnel de las postrimerías del hombre con el túnel de la calle subterránea guanajuatense, con la cinta asfáltica de la volcadura y con el cuerpo entubado del antihéroe cornudo antes de turno, seducido y abandonado y burlador burlado tanto como traidor traicionado.
La justeza de la decadencia hace continuas y frecuentes aunque inverificables referencias al pasado. No se trata precisamente de un émulo del legendario Jeff Bridges de Loco corazón (Scott Cooper, 2009). A nadie le consta, pero acaso ayer fue para Pat el frenesí y el paroxismo. Quizá la fama pasajera, el triunfo renovado cada noche que parecía interminable, el arrastre con el público juvenil, la idolatría de bolsillo, la huida a las fans plurihumillables multihumilladas, el negarse a dar entrevistas, el baje inescrupuloso a la mujer del amigo, los arrebatos de divo, las canciones originales (Las hojas secas, Camaleones) debidamente copiadas de sus héroes y modelos inalcanzables (Morrison, Abby Killroy). Hoy todo es pretérito punzante (“Todo lo que te aburre lo destruyes”), recuerdo verbalizado, pósters, caricatura presente, ausencia de futuro, invocaciones por supuesto a la longevidad asombrosa de Los Rolling Stones e inscripciones en el túnel que conduce a la muerte. Migajas, residuos, fracasos, contriciones. Cierta forma de arrepentimiento sincero o no pero siempre tardío. Cada vez más lejos de Morrison (reducido a un inapropiado subtítulo superpuesto sin que su asunto venga a cuento: “Interpretar nuestro arte y perfeccionar nuestras vidas: Jim Morrsion”) e incluso de sus propias canciones, viles caricaturas-sucedáneo de las más famosas de Los Doors. Omnirreferencial, autorreferencial: gratuitamente referencial. El pasado se le ha vuelto omnipresente, está en todas partes y en ninguna porque ha devenido irrepresentable. En compensación, incluso se da el lujo de representar el futuro, un futuro a ciegas, un único futuro seguro e inevitable, invisitable: la muerte. Sin lograr jamás su objetivo, que era nada menos que dramatizar, como garantía edificante de obvias reforma y redención, la venganza del presente cercado contra las etapas que lo preceden y lo suceden, o para decirlo con una bella expresión política de Alexander Kluge, el ataque del presente al resto de los tiempos.
La justeza de la decadencia intuye como puede la semblanza del irresponsable perfecto que vive en el juego y en el engaño de sí mismo, que se sigue creyendo roquerín y se la pasa dándole baje al auto de su amigo-representante, descubre una nueva euforia en la compañía de una joven que vagamente se le resiste pero que cree conquista más o menos fácil y de tarde o temprano. Pero, ante la inminencia de la muerte (la suya, la de su amigo-enemigo por causa de la chica), debe de pronto dejar de jugar. Y el antónimo del juego no es la seriedad, sino la realidad, la inminencia, la revelación, la presencia y el embate brutal de lo real. Pero en ese momento, también el mundo cambia, paradójicamente, y el hombre es ahora quien se convierte en juguete de su entorno, tanto del imaginario (otra vez el cruce de la línea mortal vuelto túnel lugarcomunesco y erubescencia) como del hospital y sus coincidencias sorpresivas.
La justeza de la decadencia oscila entre las descripciones grisáceamente ampulosas, los símiles arbóreos que la chava chavocha recita a la menor provocación o en caso de peligro (así cuando el berrinchudo celoso Pat pretendía bajarla de su auto le asesta su filípica predilecta: “Eres un eucalipto, el árbol más plantado en el universo, florece en las peores circunstancias, todo un sobreviviente, pero no comparte su espacio, segrega una sustancia tóxica...”), las sobrerreacciones autoexcitadas a granel, los diálogos conceptuosos de risa loca pese a ser gritoneados con intimidadora exasperación (“Le huyes a la vida porque crees que no te merece, pero tú no le has dado nada” / “No estoy huyendo de la vida, estoy tratando de congraciarme con ella”) a un pelito de Cabeza de Buda (Garcini, 2009), y los imposibles vuelcos, los audacísimos giros, los ineptos cambios de tono: crónica realista, itinerario humano, esperpento a lo Alcoriza con túnicas blancas y negras de significados opuestos en medio del túnel decorado de neón (“Reality Ends Here”), cabezas vendadas de dibujo animado, patizas y escupitajos. Pero, como de costumbre en Corona Andrade, lo más interesante serán sus intentos críticos mediante súbitos zarpazos, al igual que cuando abordó, así fuera con torpeza, pero denunciadora e intempestivamente, los temas (aún vírgenes en el cine mexicano) de la corrupción académica en Purgatorio o del omnímodo caciquismo liquidahomólogos eclesiásticos en Extraños caminos. En Euforia arremete contra la hipocritona cobardía de un curita pueblerino moscamuerta, seductor (“No es fácil cargar esta sotana y honrarla toda la vida”) y cogelón (“Pinche cura pito alegre”), un Padre Amaro apenas desreprimido y sin crimen (acaso por falta de imaginación), a quien el relato sigue hasta en la pudibundería ridícula de su comportamiento sexual más íntimo (desvistiéndose debajo de las cobijas tras hacer que Ana haga lo propio a su lado, cogida esforzada siempre bajo las sábanas para que no se le antoje pecaminosamente el cuerpo de su partenaire) y se burla de él en pleno orgasmo (el sufrimiento doble, el aullido del cabrón mustio a la hora de tener una eyaculación patéticamente más precoz que cualquiera de Diego Luna en El búfalo de la noche), antes de que Pat los descubra abrazaditos y dulcemente insatisfechos por la mañana, en una secuencia de antología, a sabiendas de que “Para cada pecado hay una penitencia”, y acabar mucho después hasta perdiendo para siempre a su amada instantánea, luego de haberla rocambolescamente recuperado.
La justeza de la decadencia desemboca en la anunciada maduración de todos tan temida. Cual si los personajes en su conjunto se deslizaran hacia su perdición edificante y ejemplar, como si sólo pudieran dirigirse al encuentro de los valores positivos y el usufructo de la lección ganada por la experiencia con todo bienhechoramente recibida, todos iban, incluso sin saberlo, pero en su fuero interno deseándolo, camino hacia la autoaceptación. Una autoaceptación que deberá, debería ser a un tiempo redescubrimiento existencial y redención. Una autoaceptación que por milagro y sinuosamente les llegará a todos. O más bien, veleidosa, voluble, ampulosa y farragosamente les sobrevendrá, por turno y en montón, interminable. El avión de la viajera compulsiva Ana despega ante el testigo decepcionado, la mirada dulce del niño autista también lo certifica: “Y aquí estaba de nuevo la realidad”. Saliendo del Maximo’s, el charco borra la efigie decadente que se aleja para siempre (“Ya no volverán”). La chava azotada irriga ahora vegetales en soledad, esplendiendo por fin en un vivero digno del jardín botánico de Las buenas hierbas (Novaro, 2009), entre significativos árboles dicotómicos, los invariables que simbolizan la permanencia y los que mudan de hojas para emblematizar el cambio (“¿Un pino? No gracias, me convertí en roble”). El exroquero asumido como tal y convertido en figurín, con disfraz romántico tardío, corbata de moño y esmoquin, al piano de un bar de hotel, ofrece sombría y sobriamente al respetable su nueva pieza intitulada Para Ana. Por fin han comenzado a ser ellos mismos, un tanto solitaria y tristemente: la ya no tentadora galana diurna de modalidad recia y enérgica figura autosuficiente, el ya no galán romántico nocturno de escénica postura elegante y fina sensibilidad.
Y la justeza de la decadencia era ante todo una eterna disolvencia carretera a contraluz, un recuento autocompasivo apenas transferido y agrestemente virilista (“Quiero a los hombres porque son hombres y no mujeres”), un desahogo ingrato y sonrientemente agriado, un reflejo depresivo tras varias cirugías físicas que se creen emocionales, una invisible euforia (más bien (ausencia de ella) vuelta humilde megalomanía desvanecidamente disfrazada de nostalgia, una desviada desviación de desviaciones con supuesto sentido taoísta (“El camino es la meta”), un reaccionario reencuentro bifurcado con la resignada vida verdadera.