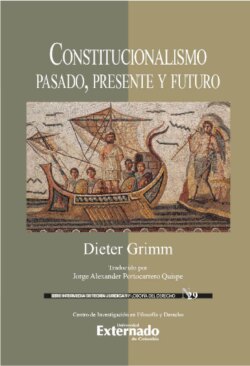Читать книгу Constitucionalismo, pasado, presente y futuro - Jorge Portocarrero - Страница 35
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B. EL CARÁCTER BURGUÉS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
ОглавлениеDebido a la validez universal, que distingue a los derechos fundamentales de las formas antiguas de garantizar la libertad jurídica, ciertamente sigue siendo necesario aclarar en qué medida dichos derechos pueden ser expresión de ideas e intereses burgueses. La coincidencia cronológica entre la transición de la sociedad feudal a la burguesa y el surgimiento de los derechos fundamentales no responde a la causalidad, sino que, más bien, tal coincidencia confirma únicamente la necesidad de responder a dicha cuestión. Sólo es posible hablar de un logro específicamente burgués si se puede establecer una relación inherente entre la burguesía, la libertad individual y la garantía que los derechos fundamentales proporcionan a la libertad. El hecho de que la propia burguesía conformaba un estamento y se encontraba alojada dentro del sistema social estamental podría despertar algunas dudas. Sin embargo, esta afirmación no es del todo categórica en la época en cuestión. En efecto, con el paso del tiempo se fue formando un estrato de mayoristas y comerciantes de ultramar, empresarios manufactureros y banqueros, por un lado, y funcionarios administrativos y educativos, trabajadores independientes y figuras literarias, por otro, que emergieron predominantemente de la clase media tradicional y fueron ascendiendo socialmente impulsados por las necesidades económicas y administrativas del Estado absoluto moderno. Si bien es cierto que durante la sociedad estamental existente este estrato se atribuyó al tercer estamento, no es menos cierto que por su historia este estrato era distinto de los otros grupos que conformaban dicho estamento –los comerciantes y los artesanos– tanto en conciencia como en intereses5.
Fue esta clase neo-burguesa, moldeada racionalmente por su función antes que por la tradición, la que se vio cada vez más impedida de desarrollar su potencial dentro de un orden basado en la propiedad, los lazos feudales-corporativos y el paternalismo estatal, por lo que, como consecuencia de ello, inició un proceso de reflexión crítica. El énfasis de esta reflexión se centró, a veces, en aspectos filosóficos y teóricos, y, a veces, en aspectos más económicos y prácticos. Para ello partía del supuesto de que el hombre podía alcanzar su realización moral únicamente en la libertad o bien partía del supuesto de que en un sistema de libre desarrollo del individuo el poder de actuación de la sociedad crecería de manera conjunta. Cualquiera de estas dos líneas de pensamiento conducía siempre hacia un orden social en el que la libertad, en el sentido de autodeterminación individual, era el principio rector. Por ello, este estrato no estuvo desde un inicio orientado hacia el deseo de ampliar sus privilegios o a revertir la estructura de privilegios a su favor, como sí lo estaban los grupos rectores de la vieja burguesía. Por el contrario, todo el tercer estamento se entendía como el “estamento general” debido a su superioridad numérica y a la creciente importancia de los servicios sociales que prestaba, lo cual significaba nada menos que la nivelación total de la jerarquía en los estamentos6. Sus exigencias pueden sintetizarse en un enunciado universal: se buscaba una misma libertad para todos.
La libertad entendida de este modo implicaba necesariamente la reestructuración del sistema mediante el cual se ejercía el poder. Sectores sociales tan diversos como la economía, la ciencia, la religión, el arte, la educación, la familia, etc., tuvieron que emanciparse del control político mediante la libertad para decidir individualmente siguiendo criterios de racionalidad propios. En consecuencia, el establecimiento de la cohesión social y el logro de un equilibrio justo de intereses se transfirieron al mecanismo del mercado, que debía de cumplir esta tarea de manera más fiable y sensible que con un control político centralizado. Esto no hizo que el Estado fuera prescindible, ya que la sociedad, despojada de toda prerrogativa para ejercer poder político y de todo medio de coerción, además de estar fragmentada en individuos no afiliados facultados para perseguir cualquier comportamiento arbitrario, no era capaz de crear aquel prerrequisito que le permitiría lograr su objetivo a través de su propio poder: la igual libertad para todos. La sociedad, por tanto, necesitaba, además, de una autoridad externa a ella que contase con medios legales de coerción, es decir, necesitaba al Estado. Sin embargo, a condición de dotar a la sociedad de una capacidad de autodeterminación, el Estado renunció a su autoridad central de dirección y tuvo que conformarse con la función de prestar asistencia a la sociedad burguesa. Sus tareas se redujeron a protegerla de los peligros que planteaba la libertad y en reestablecer el sistema de libertades en caso se produjera algún disturbio.
A finales del siglo XVIII no podía existir un interés real en un sistema como este, a pesar de que este sistema estaba formulado de manera universal y por ende prometía sus beneficios a todos. Para el monarca significaba la degradación de pasar a ser un órgano dentro un Estado independiente de su persona y al servicio de una sociedad que se había convertido en autónoma. Este nuevo orden significó para los estamentos privilegiados la pérdida de sus prerrogativas y privilegios. La nobleza no sólo fue despojada de su base económica, sino que quedó completamente desprovista de toda función y tuvo que buscar en el sistema de libre competencia un medio de vida. La Iglesia perdió el apoyo del Estado y el monopolio de la verdad. El clero se convirtió en una profesión privada. Las viejas clases medias, protegidas por el sistema de gremios y los monopolios del comercio y la industria, vieron más riesgos que oportunidades en una economía basada en la libre competencia. Los estratos bajos del sistema de estamentos carecían de recursos materiales para hacer uso efectivo de la libertad jurídica en el nuevo sistema. Los estratos sociales que se vieron privilegiados ante esta situación fueron, ante todo, la nueva burguesía, que surgió como la más importante portadora de la idea, y el campesinado, a condición de que contase con suficiente tierra. Sin embargo, debido a que el campesinado carecía de la consciencia necesaria para asumir el rol que le correspondía, es posible hablar, con buenas razones, de un modelo social burgués; lo cual, por supuesto, no excluye la posibilidad de que los miembros de otros estamentos también lo apoyasen debido a una mejor comprensión del nuevo modelo o por esperar obtener alguna ventaja de él.
A pesar de ello, en general, el modelo tuvo que enfrentar la oposición proveniente de los monarcas, la iglesia y los estamentos privilegiados. De ahí que sus partidarios concluyeran que no bastaba con hacer realidad el nuevo concepto de orden, que hubiese necesitado sólo del derecho ordinario o legal y no de derechos fundamentales. Más bien, debía de premunírsele también de un mayor poder de resistencia para no recaer en un tipo de control externo. En este sentido, el Estado representaba el mayor peligro, ya que poseía el monopolio de la fuerza, así como los medios para socavar la autodeterminación social y con ello distorsionar los objetivos del sistema. De caer el Estado en manos equivocadas o de desarrollar sus funcionarios intereses propios en la organización, se tendría que dejar de lado el bienestar y la justicia. Por esta razón era importante limitar al Estado a su función de garante del principio básico de la igual libertad, evitando intervenir en la esfera social. Ello representaba, a su vez, toda una tarea jurídica. Dado que el Estado poseía, al mismo tiempo, el poder para crear leyes y de hacerlas cumplir, esta tarea podía resolverse dividiendo el ordenamiento jurídico en una parte proveniente del Estado –vinculante para los ciudadanos– y en una parte proveniente de los ciudadanos como portadores del poder estatal –vinculante para el Estado–; partes a las cuales el poder de legislación y de aplicación de la ley se encontrase también vinculado. Precisamente esta era la función que cumplían los derechos fundamentales7.
Debido a esta conexión genética entre la emancipación de la burguesía, la reestructuración del sistema social sobre la base del principio de libertad y el aseguramiento mediante derechos fundamentales de la libertad, es posible considerar a los derechos fundamentales una expresión de los valores e intereses burgueses. Por tanto, también es posible medir la realización de la sociedad burguesa en diferentes países con base en el momento de su establecimiento y el grado de implementación de los derechos fundamentales. En este sentido, los derechos fundamentales sirven como indicador para la realización del modelo social burgués. Esto se mostrará con más detalle a continuación, donde se ilustrará de una mejor manera la conexión entre los derechos fundamentales y la sociedad burguesa en su diversidad histórica, que hasta ahora ha sido descrita de manera abstracta. No existe un modelo uniforme para la realización de la sociedad burguesa y el papel que los derechos fundamentales desempeñan en ella. Sin embargo, precisamente debido a las diferencias reveladas por un examen comparativo es posible plantear con mayor precisión la función de los derechos fundamentales en la implementación y salvaguarda del modelo social burgués. Al mismo tiempo, surge la cuestión de si en vista de la relación condicionante entre los derechos fundamentales y burguesía dicha relación se limita a la génesis de los derechos fundamentales o si tienen un impacto duradero en su función. El papel actual y la importancia futura de los derechos fundamentales dependen de la respuesta a esta pregunta.