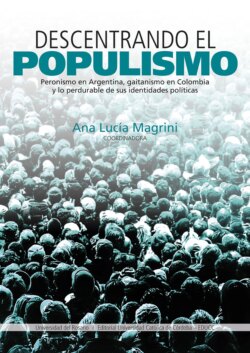Читать книгу Descentrando el populismo - José Abelardo Díaz Jaramillo - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A modo de presentación: Sísifo y el problema del populismo
ОглавлениеAna Lucía Magrini
Cristian Acosta Olaya
La falta de un consenso conceptual frente al término “populismo” es la advertencia siempre presente al inicio de todo estudio sobre experiencias tipificadas como “populistas”. Dicha discrepancia ha llevado a creer que la palabra misma y el juicio valorativo desde la que es emitida devela per se su contenido y significado. Incluso, se ha convertido actualmente en el vocablo más conveniente para “mentar al demonio”, bautizando la ignominia acerca de un “deber ser” de la política y la democracia contemporáneas.
Dos ejemplos ayudan aquí a ilustrar lo anterior. El primero es la viralizada frase del expresidente argentino Mauricio Macri, quien en medio de la multicrisis global de carácter inédito, signada por la actual pandemia, sostuvo que el populismo era más peligroso que el corona-virus.1 El segundo, más reservado al ámbito académico, es la constante insistencia en pensar al populismo como una amenaza a la democracia moderna. Ya sea como lo expusieron Ghita Ionescu y Ernest Gellner en la frase de apertura de su conocida compilación sobre el populismo: “Un fantasma se cierne sobre el mundo: el populismo” (Ionescu y Gellner 1970 [1969], 7),2 o bien como lo propuso Margaret Canovan, quien, retomando los postulados de Michael Oakeshott, considera al populismo como un fenómeno inherente a la democracia: esta tendría dos dimensiones o dos caras (una pragmática y otra redentora) en permanente tensión, y es en la brecha entre dichas facetas democráticas que emerge “un constante estímulo para la movilización populista” (Canovan 1999, 3).3
Aunque producidas en contextos de discusión muy diferentes, estas definiciones sobre populismo refuerzan los sentidos convencionales del término, el cual devino en un insulto que remite a toda clase de anatemas políticos, que comienza por la idea de manipulación, cooptación, demagogia, reificación; pasa por el señalamiento de la heteronomía obrera (o ausencia de conciencia de clase de los trabajadores que sustentaron los populismos clásicos), y va hasta las perspectivas más recientes, como la de Canovan, que intentan “normalizar el concepto”, mostrando su condición de interioridad a la democracia, pero sin dejar de enfatizar que, al fin de cuentas, el populismo es su propia sombra o, lo que es lo mismo, una práctica política contraria a la democracia liberal.
Para entender esto, antes de presentar nuestro argumento, conviene hacer un pequeño paréntesis y precisar de manera sucinta algunos momentos clave que han atravesado las diversas definiciones sobre populismo en América Latina. No sin estar conscientes de la multiplicidad de estudios sobre el tema, así como de los problemas políticos e intelectuales a los que este concepto ha estado asociado, los distintos esfuerzos por sistematizar las variantes de investigación en torno al populismo han coincidido, en cierto modo, en la existencia de tres perspectivas de pensamiento y tres momentos del debate latinoamericano, que dieron vida al populismo como un significante del cual científicos, intelectuales y académicos podían echar mano para explicar el pasado y comprender el presente en nuestras sociedades.4 Agregamos aquí un cuarto momento, que describe el estado actual de las discusiones sobre el tema, en el que, como veremos a continuación, conviven, se yuxtaponen, contaminan y mezclan una multiplicidad de teorías, métodos y enfoques muy diversos.
Las primeras formulaciones del populismo, en clave científica, se produjeron de la mano de la renovación de la sociología a mediados de los años cincuenta. Las teorías de la modernización y la estructural-funcionalista fueron los principales enfoques que alimentaron conceptualizaciones ciertamente peyorativas sobre los procesos populistas. A grandes rasgos, desde estas teorías, el populismo era definido como un fenómeno propio de sociedades en proceso de modernización,5 de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, producto de la rápida transición de una sociedad tradicional a una moderna, donde las masas “en disponibilidad” eran persuadidas por movimientos y líderes políticos con una fuerte ideología anti statu quo (Di Tella 1973 [1965]; Germani 1962; Stein 1980). Desde este clivaje analítico, el populismo era básicamente un proceso social anómalo y un desvío de otro (tomado como parámetro de normalidad): el modelo de integración de las masas en Europa durante el siglo xix. Para estas teorías, el problema radicaba en que la matriz modernizadora europea no habría de tomar entidad en América Latina, por lo que se supondría que sus élites, influidas por el nuevo clima histórico del siglo xx, manipularon a “las masas recién movilizadas por sus propios objetivos”; la mentalidad de dichas masas, por ende, se caracterizaría “por la coexistencia de rasgos tradicionales y modernos” (Laclau 1986 [1977], 174).
Un segundo momento de producción de las definiciones de populismo, que también se alimentó de connotaciones peyorativas, fue el enfoque de la dependencia y sus diversos vínculos con la perspectiva marxista. Si bien la llamada “teoría de la dependencia” no es en efecto una teoría unificada y homogénea, sino una hipótesis que permeó casi todo el pensamiento social latinoamericanista durante la década de los setenta, podemos sintetizar sus principales caracterizaciones sobre el populismo, como: 1) una alianza desarrollista y, en este sentido, una respuesta limitada al problema de la dependencia en la región (Cardoso y Faletto 1971 [1969]); 2) como una etapa de la contradicción capitalista que surge con la crisis del año 1929 (Ianni 1972), y 3) un producto de la crisis de la hegemonía conservadora y el surgimiento de una alianza de diversos sectores sociales, donde la lucha de clases como tal es obliterada (Murmis y Portantiero 1971; Torre 1989; Weffort 1968).
Lo que resaltan estas diversas posturas es el entendimiento del populismo como un fenómeno que solo puede ser analizado si se lo encuadra en una época determinada y en condiciones sociales, culturales, políticas y económicas específicas, donde hechos como la crisis oligárquica de principios del siglo xx y las tradiciones sindicalistas, entre otros, son la condición sine qua non para el surgimiento del populismo. En el discurso dependentista, el populismo primordialmente es entendido como período específico del capitalismo periférico y condicionado especialmente por este.
Un tercer momento de la discusión es el propiciado por el análisis político del discurso, de la ideología y por la denominada “perspectiva no esencialista del populismo”, propuesta por Ernesto Laclau. Su pensamiento tuvo, a su vez, varios giros, comenzando por su ensayo seminal sobre populismo, publicado en 1977, hasta su última obra más sistemática sobre el tema, del 2005.6
Básicamente, para Laclau, el populismo adquiere el carácter siempre precario y contingente de un discurso que, en principio, divide a la sociedad en dos campos antagónicos, “los de abajo”, el pueblo, y “los de arriba”, la oligarquía. La perspectiva sobre el populismo propuesta por el autor ha sido con frecuencia presentada como no esencialista, por varias razones: en primer lugar, porque el populismo es aquí una forma y no un contenido; una lógica, un tipo de discurso que se basa en la configuración de “un pueblo”. En segundo término, porque los contextos son relevantes, pero no determinantes, pues los procesos populistas no pueden definirse apriorísticamente o sin tener en cuenta sus condiciones de posibilidad, pero tampoco pueden ser disueltos en ellas. Al definirse al populismo como una lógica de lo político, se requiere analizar en cada coyuntura y en cada circunstancia concreta, si estamos o no ante una esa forma o lógica política, más allá de los contenidos con que esta pueda manifestarse (políticas económicas de corte keynesiano, desarrollistas o neodesarrollistas, tipos de liderazgo carismáticos, entre otros). Y en tercer lugar, si el populismo remite a una forma más que a una serie de características inmutables y reducidas a un espacio-tiempo específico, entonces este es, en definitiva, un proceso flexible y constantemente disputado, es decir, contingente.
Ciertamente, el debate sobre el populismo no terminó allí y está lejos de ser “saldado”. Numerosos investigadores retomaron algunos supuestos formulados por Laclau y críticas muy diversas realizadas a su teoría,7 para nutrir y enriquecer este enfoque. Estas disquisiciones produjeron como principal resultado el surgimiento de perspectivas no peyorativas en torno a algunos procesos populistas concretos de nuestra región.
Por último, hablamos de un cuarto momento del debate sobre el populismo, al que asistimos actualmente. Este, nuestro tiempo, es uno signado por la convivencia de todas estas perspectivas, teorías, corrientes de pensamiento, axiomas y valoraciones, juntas. La pluralidad de enfoques hoy disponibles y la lúcida intervención de las perspectivas discursivas no han contribuido a depurar las valoraciones más elementales. Es que, en definitiva, la pregunta sobre qué es el populismo resulta ser tan engorrosa, que parece preferible tomar atajos valorativos: ya sea como modo o forma general de la política o de lo político, para decirlo en términos de su autor (Laclau 2005), o como un estilo de hacer política con rasgos similares al autoritarismo (Weyland 2004, por ejemplo). Estamos remotamente distantes de haber contrarrestado los sentidos comunes que todavía prevalecen en investigadores, periodistas, actores políticos y la ciudadanía en general.
Si no resulta errado sostener que hoy el tema ha estallado a un punto casi estrafalario, llegándose a producir “manuales” sobre el populismo a nivel global,8 resulta también cierto afirmar que la amplitud del término ha conducido a cierta abdicación de la especificidad misma del fenómeno. Asiduamente se encuentran “nuevas definiciones” que utilizan, sin reparos, eclécticos mix en los que confluyen rasgos formulados por autores clásicos (como Germani, Di Tella, Ípola, Laclau, entre otros), los cuales luego son utilizados para sostener conclusiones diametralmente distantes a las tesis centrales de dichos autores. No se trata de que las definiciones y teorías no sean susceptibles de “complementarse”; lo que señalamos es que asistimos a un uso irreflexivo de los recursos y las herramientas disponibles. Frente a este dilema, algunos investigadores han optado por esquivar el término; sin embargo, cuando se trata de analizar procesos harto pensados a través del lente del populismo (como el peronismo, el varguismo, el cardenismo, entre otros), sus trabajos no pueden sino desarrollar concienzudos esfuerzos por decir lo mismo —que “populismo”— sin pronunciarlo.
En contraste con la descalificación —o su revés, la apología— y el renunciamiento definitivo al uso del concepto, otros tantos investigadores sociales provenientes de campos disciplinares muy diversos han venido destacando que el populismo puede resultar sumamente productivo para la comprensión de acontecimientos y procesos históricos y políticos de variada índole. De manera reciente, por caso, la llamada “nueva historia intelectual” y la historia conceptual han proporcionado algunos aportes para comprender los contextos de debate y las discusiones político-intelectuales concretas mediante los cuales el populismo —como concepto político polivalente— ha emergido en distintos países desde hace ya más de una centuria.9 Asimismo, desde ciertas miradas socioculturales, se han realizado valiosas contribuciones para la comprensión de las dimensiones simbólicas y afectivas involucradas en los procesos populistas.10 Por último, algunos trabajos producidos actualmente en América Latina han marcado desde un comienzo su posicionamiento a “contracorriente” de las miradas canónicas —muchas de ellas peyorativas— sobre las experiencias populistas en la región y han llamado la atención respecto a establecer un diálogo entre los estudios históricos y sociológicos y las disquisiciones propias de la teoría política.11
En este contexto de discusión, nuestra tarea (debemos decirlo) se asemeja al eterno trabajo de Sísifo: cargar la roca de reflexión del populismo una y otra vez, frente a la pendiente inalcanzable de los lugares comunes. Como la de Sísifo, la nuestra es una tarea —a todas luces— interminable.12 Por ello, no pretendemos aquí saldar o cerrar el debate, sino alivianar un poco la roca de reflexión; más que descifrar la naturaleza del populismo, nos proponemos pensarlo como una categoría analítica operativa y productiva para el estudio de procesos histórico-políticos particulares como el gaitanismo colombiano y el peronismo argentino. Y para estos fines, este libro colectivo recoge y ofrece distintas indagaciones acerca de una perspectiva sobre los populismos que, en esta presentación, llamamos “descentrada”.