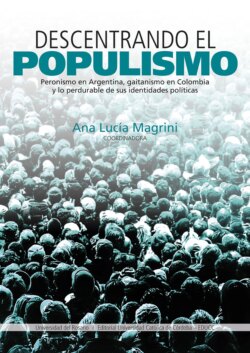Читать книгу Descentrando el populismo - José Abelardo Díaz Jaramillo - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Aproximaciones teóricas para un abordaje no esencialista de las identidades políticas y los populismos
ОглавлениеConforme con los aportes de Laclau y Mouffe, un grupo social o político particular no “adquiere” una identidad única a partir de la presencia de rasgos universalmente compartidos como el género, la clase, la edad o la etnia. Por el contrario, las identidades se construyen a partir de procesos de disputa por los sentidos que esos rasgos (biológicos, sociológicos, demográficos, etc.) asumen. Ello supone que las identidades no se conforman de manera autónoma, sino que siempre están configurándose en interacción con otras; son procesos constitutivamente relacionales y políticos. En esa línea, Laclau (2000) se refiere a las “identidades políticas” como la fijación parcial de una configuración discursiva resultante de una práctica articulatoria que implicará la construcción de lazos de solidaridad y pertenencia común, como también el establecimiento de vínculos de oposición y antagonismo (operaciones que, en el lenguaje teórico laclausiano, se denominan como “cadenas de equivalencia” y “de diferencia”).
Estas premisas en torno a la cuestión identitaria y su carácter político son de suma importancia para la comprensión de los populismos desde un abordaje no esencialista ni peyorativo; es decir, tomando distancia del hiato entre nociones “apocalípticas e integradas”.4 Mientras que los primeros enfoques entienden el populismo como sinónimo de demagogia, de clientelismo político o como desvío de la democracia, los segundos reivindican el fenómeno como un proceso per se capaz de expandir los canales de participación. A contravía de estas caracterizaciones, que suponen axiomas previos al análisis de las experiencias concretas, la teoría política del discurso resalta la imposibilidad de definir de modo preestablecido el contenido de un proceso político. Habrá que indagar, para poder comenzar a analizarlas, cómo las experiencias políticas se constituyeron, qué condiciones las hicieron posibles, cuáles las limitaron, qué transformaciones, virajes, sedimentaciones, innovaciones y desplazamientos (entre otras posibilidades) se produjeron.
En esa senda, las primeras enunciaciones que Laclau desarrolló en su ensayo seminal, publicado en 1977,5 procuraron analizar el populismo dejando de lado el reconocimiento de características sustanciales establecidas de antemano. Para Laclau, el populismo designaba un tipo de discurso, caracterizado por construir
[…] a los individuos como sujetos desde formas de interpelación bajo las cuales los sectores dominados no se identifican a sí mismos en tanto clase social, sino como “lo otro”, “lo opuesto” al bloque de poder dominante, como los de abajo. (1980 [1977]: 220)
Desde la publicación de aquel polémico texto, la definición propuesta por Laclau fue variando. Básicamente, la conceptualización anterior había sido pensada para el análisis de experiencias políticas concretas, con énfasis en las dimensiones ónticas de los fenómenos populistas; mientras que en el abordaje del populismo propuesto por el último Laclau (el de 2005, con la obra La razón populista), el término remite a una forma o lógica de lo político, esto es, a una ontología política específica, basada en la construcción de un pueblo. En consecuencia, el populismo carece de especificidad histórica (no refiere a un período determinado del desarrollo capitalista), de especificidad geográfica (no es propio de los países del llamado “Tercer Mundo”, por ejemplo) y de especificidad sociológica (no está asociado exclusivamente a una clase, a un grupo social o a una ideología en particular).
Ahora bien, más allá de este desplazamiento —de lo óntico a lo onto-lógico—, tres elementos subsisten en la primera y en la última definición propuesta por el autor. Se trata de nudos centrales de su argumentación, que permiten tomar distancia de lecturas canónicas que procuraron identificar la esencia o el fundamento de los populismos latinoamericanos a partir de vincular su emergencia con ciertos estilos de liderazgo, el apoyo de determinadas bases sociales, o el impulso de un modelo económico preestablecido en el marco de una etapa específica de desarrollo del capitalismo.6
Entonces, en primer lugar, las definiciones que Laclau elaboró en 1977 y en el 2005 comparten el hecho de no anticipar una caracterización axiológica de los populismos sin analizar sus modos de constitución y sus efectos políticos concretos; por lo tanto, inicialmente, el populismo no es un fenómeno eminentemente peyorativo. En segunda instancia, persiste en estas disquisiciones la idea de que no existe una esencia capaz de definir de manera unívoca al populismo, ya que su especificidad se encuentra en el plano del discurso; de ahí que no podría producirse al margen de los procesos de construcción y de lucha social por los sentidos. Por último, los populismos guardan una especial relación con las identidades políticas, pues son fundamentalmente modos de construirlas.
Laclau se detiene a explicar el proceso de constitución de identidades políticas, y especialmente de identidades populares, en los discursos populistas, a partir de dos operaciones que ya mencionamos: la construcción de equivalencias y el trazado de fronteras políticas. La lógica de la equivalencia alude a la solidaridad que se teje entre una pluralidad de demandas diversas, pero comúnmente insatisfechas; mientras que la frontera política representa la diferenciación de esas demandas con aquello que las niega, la institucionalidad que no les hace lugar y es responsable de su insatisfacción. En consecuencia, el espacio social se dicotomiza: por un lado, el campo de la institucionalidad excluyente, el lugar de los poderosos; por el otro, el lugar de los excluidos, “los desamparados”, los que no obtienen respuesta, figuras que Laclau resume en la idea de “los de abajo” (underdogs).7 Llegados a esta instancia, estaríamos frente a la presencia de dos de las precondiciones del populismo: una articulación equivalencial de demandas y una frontera interna antagónica (Laclau 2005, 102).
El tercer requisito refiere a la consolidación de la cadena equivalencial, mediante la construcción de una identidad popular, que es cualitativamente algo más que la suma de los lazos equivalenciales. El pueblo —diferente de la masa— supone la existencia de una particularidad con pretensiones hegemónicas; es decir, una parcialidad que aspira a recomponer un orden social que califica como injusto. El populismo es precisamente el nombre de esa operación tropológica por la cual se construye, de manera discursiva, un pueblo en tanto identidad popular.
Como hemos anticipado, las identidades (individuales, colectivas, políticas, populares) no designan, para este prisma teórico, un “punto de llegada” ni la “cara detrás de toda máscara” (Arditi 2009), es decir, no son un núcleo duro ni un ethos común que subsiste a pesar de las apariencias y de los cambios circunstanciales. Aunque ciertamente tampoco se alude a una constante fluctuación, en la cual no hay ningún elemento al que aferrarse, al menos parcialmente y en momentos y circunstancias específicas.
La noción de identificación podría contribuir a zanjar ese dilema entre el permanente dinamismo y la parcial fijación de las identidades. La identificación supone el autorreconocimiento en algo, en alguien, o en algún elemento que ese algo o alguien represente, es decir, designa el momento específico de “enganche” con algún rasgo que reconocemos como propio (Navarrete-Cazales 2015). Son las sucesivas identificaciones las que estarían en la base de un proceso de construcción identitaria. Dicho en otras palabras, la pregunta por la identidad solo podría responderse a partir de las sucesivas identificaciones que nos constituyen en un momento particular y específico, y que variarán con el tiempo y en función de las diferentes circunstancias históricas y contextuales.
De modo que los actores que componen un colectivo social determinado pueden apelar a diversas identificaciones de acuerdo con el escenario en el que se desenvuelven. Por ejemplo, un movimiento u organización social podría identificarse con algún rasgo en particular (podrían reconocerse como mujeres, mestizas, ecologistas u obreras), dependiendo de las relaciones de equivalencia y alteridad que se vayan trazando. A su vez, alguno de estos clivajes podría sobredeterminar, amarrar o anudar a otros (el género femenino, por ejemplo), identificación que será “bandera” del accionar del grupo (la lucha por la igualdad en contra del sistema patriarcal), y que primará, parcialmente, sobre el resto de los atributos (la raza, la clase, la edad, entre otros posibles).
Los denominados “estudios poslaclausianos”8 han contribuido a esclarecer y especificar esta cuestión. Siguiendo los supuestos básicos de la teoría política del discurso, estos abordajes toman distancia de la búsqueda de un fundamento o esencia capaz de explicar “la identidad” de un grupo, al tiempo que no renuncian al reconocimiento de algunos —varios y cambiantes— elementos capaces de articularse en un proceso identitario y, en ciertas condiciones contextuales, en un discurso populista. La clave se halla en dar cuenta de las relaciones de poder específicas que inciden en que un elemento, rasgo o característica particular logre erigirse como un universal que pueda definir —temporal y parcialmente— la identidad de un sujeto político, ya sea un actor, un colectivo, una organización, un movimiento, entre otros.
En consecuencia, las sucesivas identificaciones (o procesos identificatorios), que están en la base de las identidades políticas, van estableciendo no solo cierta coherencia discursiva (que se hace visible en una serie de demandas y repertorios compartidos), sino también un “investimento o apego afectivo” (Schaufler y Passerino 2014), una “ jouissance” (Mouffe 2009),9 que se traduce en imágenes de sí mismo y del mundo, en proyecciones y “fantasías”10 capaces de movilizar acciones y emociones.
Ahora bien, como venimos señalando, el correlato lógico de los procesos de identificación es la diferenciación con algo más. Es decir, reconocernos en algún elemento-rasgo-característica de algo o alguien, supone también desconocernos en otros elementos-rasgos-características, al tiempo que tomamos distancia y trazamos fronteras políticas respecto de los mismos. De allí que todo proceso identificatorio es, a la vez, un proceso de desidentificación, que supone la expulsión de aquello que no somos, con el fin de constituirnos (Laclau 2005).
En esta línea de entendimiento, los estudios poslaclausianos han procurado abarcar tanto los procesos de identificación como de desidentificación que se ponen en juego en la constitución y redefinición de las identidades políticas. Ello quedaría en evidencia en las propuestas de diversos autores que, inspirados en la perspectiva laclausiana, procuran operacionalizar la categoría de “identidades políticas”. De allí que establecieron dimensiones y claves de análisis que facilitaron y, en efecto, promovieron numerosos estudios empíricos. En ocasiones, dichas disquisiciones permitieron ir “más allá” de los postulados iniciales de Laclau, al profundizar y especificar asuntos y problemas no del todo explícitos en la teoría; entre ellos, las posibles o eventuales diferenciaciones entre la lógica del populismo, la de lo político y los modos de constitución de un pueblo. En la siguiente sección avanzamos sobre estos temas; aquí nos centramos en sistematizar la operacionalización de los procesos identitarios de dos investigadores formados con Laclau y que intervinieron su perspectiva.
La propuesta de Aboy Carlés (2001; 2007) incluye tres dimensiones a tener en cuenta para estudiar las identidades políticas: en primer lugar, la dimensión representativa que implica toda identidad; es decir, el proceso de construcción de equivalencias de demandas diversas en torno a un significante que subvierte su contenido particular para asumir la representación de un universal que las amarra, anuda o aglutina. En segunda instancia, la dimensión de la alteridad frente a otras identidades; esto es, la diferenciación radical (el trazado de una frontera) con un otro excluido. Finalmente, la dimensión de las tradiciones, que alude al contexto-horizonte que enlaza el presente de la identidad con un pasado y un porvenir.
En sintonía con esta formulación, Barros (2002; 2017) ha destacado cuatro elementos centrales para estudiar la constitución y la redefinición de las identidades políticas: relativa estructuralidad,11 contenido particular, promesa de plenitud y otredad. El primero de estos factores remarca el carácter incompleto de toda estructura discursiva e identitaria, ya que la única posibilidad de un cierre, aunque precario y contingente, deriva de la presencia de un “exterior constitutivo” (Laclau 2005); como la estructura nunca termina de completarse, resulta incapaz de determinar al sujeto en forma absoluta y solo lo haría parcialmente. El segundo elemento alude a la propuesta y la reivindicación específica que una identidad representa, es decir, su contenido, en tanto respuesta a una demanda insatisfecha. En relación con ello, emerge un tercer factor, ya que todo contenido particular lleva dentro de sí una promesa de plenitud más amplia, que trasciende la demanda concreta para asumir un carácter más general. En cuarto lugar, la otredad supone la existencia de algo de lo cual diferenciarse, para establecer la propia identidad. Ese “otro” genera tensiones constantes y cumple dos papeles paradójicos: impide la plena constitución de la identificación a la que se opone, pero, a su vez, es parte de sus condiciones de existencia (Laclau 2000). Es decir, bloquea la identidad plena/cerrada, pero permite su constitución de modo parcial/precario.
Los elementos mencionados por Barros se vinculan estrechamente con las dimensiones presentadas por Aboy Carlés para los estudios identitarios. Así, la relativa estructuralidad se contempla en la dimensión de las tradiciones; mientras que el contenido particular y la promesa de plenitud se acercan a la dimensión representativa; y, por último, la otredad remite a la dimensión de la alteridad. Vale subrayar la especial importancia de tales procesos para analizar la trama de relaciones en que se inscriben las identidades, las regularidades que logran afirmar —al menos parcialmente— y las rupturas de esas sedimentaciones a partir de la emergencia del conflicto.
Los aportes de Jacques Rancière (1996; 2004) —especialmente recuperados en los trabajos de Barros (2006; 2010; 2017)— destacan, justamente, la implicancia mutua entre las nociones de conflicto y de desacuerdo, y los procesos de identificación política. Esa profunda vinculación se expresaría, al menos, en tres sentidos fundamentales: primero, la constitución de una identidad política supone la diferenciación y la negación de un nombre impuesto por otro, esto es, el distanciamiento de aquellos lugares y roles a los que “naturalmente” estaríamos destinados (“las mujeres para la vida privada en el hogar”, “los indígenas para las labores del campo”, “los ‘cabecitas negras’ para el trabajo manual”, por mencionar algunos ejemplos). En palabras del autor, se trata de resistir a la lógica policial que marca “la asignación de las personas a su posición y su trabajo” (Rancière 2004, 30).
En segundo término, la identificación/desidentificación marca la diferenciación con un “otro” al que los sujetos dirigen sus demandas. Ello se produce aun cuando ese otro es quien niega la legitimidad de dichas demandas para tomar parte en la definición de lo público. Así, por ejemplo, identificarse como un movimiento social o político determinado implicaría desidentificarse del Estado, que muchas veces se presenta como el principal demandado y, a la vez, como responsable de que las demandas de ese colectivo permanezcan insatisfechas.
Tercero, todo proceso de identificación política muestra su carácter imposible, explicitando algo que se es, pero que, al mismo tiempo, no se logra ser. Por ejemplo, me declaro como “obrero y ciudadano argentino”, pero ¿puedo serlo cuando las desigualdades socioeconómicas me impiden un ejercicio pleno de mis derechos civiles?; o, en otro caso hipotético, me declaro “argentina y perteneciente a un pueblo originario, o afrodescendiente y colombiana”, pero ¿puedo serlo cuando en la experiencia histórica nacional se pretendió invisibilizar esas identidades mediante un proyecto de nación homogénea y mestiza?
En consecuencia, lo interesante es que las identificaciones y desidentificaciones —que estabilizan en forma parcial una identidad— podrían, en determinados contextos, enlazarse de un modo polémico, esto es, de manera que cuestionen los lugares “naturalmente” asignados —y los disloquen—,12 explicitando el carácter desigual de la comunidad y, fundamentalmente, al inscribir esa crítica en una posibilidad de transformación. Es esa potencial capacidad dislocatoria de las identidades políticas la que cobra especial relevancia a la hora de pensar en las identidades populares (y en los populismos). A continuación ahondamos en esta línea de análisis.