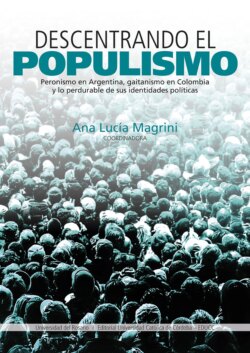Читать книгу Descentrando el populismo - José Abelardo Díaz Jaramillo - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Palabras finales
ОглавлениеAsumir una perspectiva no sustancialista de las identidades y una mirada no esencialista de los populismos supone, en primer lugar, tomar distancia de algunas lecturas canónicas que vincularon exclusivamente la constitución de las identidades con el apego a un rasgo en particular o a una situación contextual específica, y que procuraron explicar la emergencia de los populismos a partir de ciertos atributos característicos que definían una suerte de “esencia populista”. En otras palabras, los argumentos que se desarrollan a lo largo de este capítulo ponen en cuestión aquellos abordajes con pretensión objetiva que buscaron identificar la naturaleza última del populismo, mediante una serie de características inalterables orientadas a sostener una conclusión (definida a priori): la anomalía de los procesos populistas, su dimensión autoritaria, su rechazo a las instituciones, la demagogia intrínseca en sus medidas económicas y sociales, entre tantos otros atributos que harían del populismo siempre un desvío de la democracia.
En segundo lugar, el reconocimiento del populismo como un modo específico de articulación política, especialmente vinculado con las identidades populares, hace eco en las implicancias de entender los procesos identitarios a partir de su carácter relacional, histórico y conflictivo. Cuando decimos que las identidades son constitutivamente históricas, no nos referimos a ellas como un “hecho del pasado” (en sentido esencial), sino a que se construyen de manera procesual, en determinados contextos, y que estos son susceptibles de transformaciones y cambios. Conviene señalar también que cuando hablamos del carácter eminentemente conflictivo del populismo nos referimos a que, en definitiva, los discursos populistas se producen desde la disputa entre diversos sentidos e identidades en juego. Por último, la politicidad de las identidades está dada por su constitución relacional, por lo que no es posible definir una identidad colectiva o individual sin alusión a otras; relaciones que, a su vez, están mediadas por el poder.
Desde el punto de vista explayado en este capítulo, (pre)ocuparnos por la constitución y la redefinición de experiencias y procesos populistas supone plantear inquietudes e interrogantes (que hacen parte de problemas de investigación propios o colectivos de los autores que confluyen en este libro) y que remiten a la dimensión identitaria de la cuestión: ¿cómo emerge una identidad popular que amalgama múltiples demandas diversas? ¿Qué condiciones habilitan u obstaculizan esos procesos? ¿Cuáles son las experiencias y los sentidos que se ponen en juego cuando actores, sujetos o colectivos se identifican como parte de un “pueblo”? ¿Cómo es que una identidad, desde los márgenes de un discurso, logra trastocar un orden previamente sedimentado? ¿Cómo y por dónde transitan, se recepcionan, intervienen, resignifican y mutan dichas identificaciones populares? O, en otras palabras, ¿cómo logran perdurar? Estas, entre otras preguntas, circulan en los capítulos que siguen. Si bien se ensayan allí algunas respuestas, queremos resaltar el valor de los interrogantes en sí, pues ellos abrevan en la pregunta mayor en torno a la conformación de las identidades populares y su posible articulación populista, procurando evitar generalizaciones, miradas universalizantes y homogeneizantes. Bajo esa pretensión, se analizan dos experiencias políticas claramente singulares, pero iluminadoras (cada una respecto de la otra), tomando distancia, o descentrándolas, de las interpretaciones dominantes en cada comunidad académica y política.
Entre las conclusiones preliminares que se desprenden de ese descentramiento se encuentra la idea de que no existe tal cosa como una identidad peronista y gaitanista, sino identidades y modos identificatorios en plural. El segundo asunto, especialmente crucial para el gaitanismo, es que el hecho de que se trate de un proceso que no llegó a producir articulaciones políticas desde un gobierno nacional, no hace de este una experiencia fallida, incompleta, ni una “no populista”, como con frecuencia se ha argumentado. De ello da cuenta su carácter perdurable, pues con la desaparición física del líder, las “promesas incumplidas” del gaitanismo se recuperaron y resignificaron reiteradamente (y de diversas maneras) a lo largo del siglo xx.
Luego cabe advertir que tanto el peronismo como el gaitanismo están marcados por la iteración de su retorno, cada uno a su modo. De allí que no puedan ser definidos de una vez y para siempre, son procesos constitutivamente históricos. En efecto, debemos aproximarnos a ellos de manera contingente y cuidadosa, abordando resignificaciones, sedimentaciones y recepciones de actores y tradiciones políticas muy variadas que los recuperaron e intentaron intervenirlos. El peronismo es un proceso peculiar, pero no único; como veremos en este libro, muchos de sus rasgos se pueden encontrar en una experiencia tan disímil como la gaitanista. El gaitanismo es singular, pero no incomparable; su latencia y sus promesas de plenitud inconclusas pueden también alertarse, aunque de manera distinta, en algunas coyunturas políticas que atravesó Argentina sin Perón.