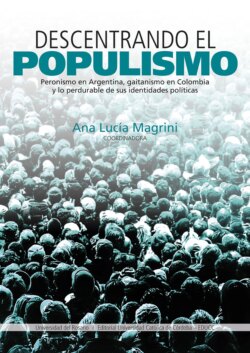Читать книгу Descentrando el populismo - José Abelardo Díaz Jaramillo - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Referencias
ОглавлениеAboy Carlés, Gerardo. 2001. Las dos fronteras de la democracia argentina. La redefinición de las identidades políticas de Alfonsín a Menem. Rosario: Homo Sapiens.
______. 2007. “Los movimientos sociales y los estudios de identidades”. Ponencia presentada en el Coloquio Abierto Movimientos sociales, identidades y ciudadanía, organizado por el Centro de Estudios sobre Democratización y Derechos Humanos de la Escuela de Posgrado de la UNSAM. Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 21 de mayo.
______. 2013. “De lo popular a lo populista o el incierto devenir de la plebs”. En Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo, Gerardo Aboy Carlés, Sebastián Barros y Julián Melo, 17-40. Buenos Aires: UNGS-UNDAV Ediciones.
______. 2014. “El nuevo debate sobre el populismo y sus raíces en la transición democrática: el caso argentino”. Colombia Internacional (82): 35-44.
Aboy Carlés, Gerardo, Sebastián Barros y Julián Melo. 2013. Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo. Buenos Aires: UNGS-UNDAV Ediciones.
Aibar Gaete, Julio. 2009. Lázaro Cárdenas y la Revolución mexicana. Buenos Aires: Capital Intelectual.
Alape, Arturo. 1985a. El Bogotazo: memorias del olvido. Bogotá: Planeta.
______. 1985b. La paz, la violencia: testigos de excepción. Hechos y testimonios sobre 40 años violencia y paz que vuelven a ser hoy palpitante actualidad. Bogotá: Planeta.
Aprile Gniset, Jacques. 1983. El impacto del 9 de abril sobre el centro de Bogotá. Bogotá: Centro Gaitán.
Arditi, Benjamín. 2009. Política en los bordes del liberalismo. Barcelona: Gedisa.
Ayala, César, Óscar Casallas y Henry Cruz, eds. 2009. Mataron a Gaitán: 60 años. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Ayala Diago, César Augusto. 2013. Democracia bendita seas: Gilberto Alzate Avendaño, liberado. 1950-1960. Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño.
Barros, Sebastián. 2002. Orden, democracia y estabilidad. Discurso y política en la Argentina entre 1976 y 1991. Córdoba: Alción.
______. 2006. “Espectralidad e inestabilidad institucional. Acerca de la ruptura populista”. Estudios Sociales año XVI (30): 145-162.
______. 2010. “Terminando con la normalidad comunitaria. Heterogeneidad y especificidad populista”. Studia Politicae (20): 121-132.
______. 2013. “Despejando la espesura. La distinción entre identificaciones populares y articulaciones políticas populistas”. En Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo, Gerardo Aboy Carlés, Sebastián Barros y Julián Melo, 41-64. Buenos Aires: UNGS-UNDAV Ediciones.
______. 2014. “Momentums, demos y baremos. Lo popular en los análisis del populismo latinoamericano”. POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político 19 (2): 315-344.
______. 2017. Elementos para una teoría de la (des)identificación. Manuscrito inédito para investigación. Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, Comodoro Rivadavia.
______. 2018. “Polarización y pluralismo en la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau”. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos (67): 15-38.
Braun, Herbert. 2008 [1985]. Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia. 2.a ed. Bogotá: Aguilar.
Buenfil, Rosa Nidia. 1994. Cardenismo. Argumentación y antagonismo en educación. México: DIE-CINVESTAV-CONACYT.
Eco, Umberto. 1968. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Barcelona: Palabra en el Tiempo.
Fanon, Frantz. 1965 [1961]. Los condenados de la tierra. México: Fondo de Cultura Económica.
Gaitán, Gloria. 2020. “El ‘fenómeno Gaitán’”. Cambios y Permanencias 11 (1): 39-215.
Grimson, Alejandro. 2019. ¿Qué es el peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
Groppo, Alejandro. 2009. Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas. Un estudio comparado del populismo latinoamericano. Villa María: EDUVIM.
Guzmán Campos, Germán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. 2005 [1962]. La violencia en Colombia. Tomos I y II. Bogotá: Taurus.
Habermas, Jürgen. 1999. Teoría de la acción comunicativa. Tomo I. Racionalidad de la acción y racionalidad social. Madrid: Taurus.
James, Daniel. 2004. Doña María: historia de vida, memoria e identidad política. Buenos Aires: Manantial.
Laclau, Ernesto. 1980 [1977]. Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo y populismo. Madrid: Siglo XXI.
______. 2000. Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
______. 2002. Misticismo, retórica y política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
______. 2005. La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe. 1987 [1985]. Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia. Madrid: Siglo XXI.
Lorio, Natalia y Mercedes Vargas. 2015. “Sujeto y deseo”. En Sujeto: una categoría en disputa, Emmanuel Biset et al., 169-202. Buenos Aires: La Cebra.
Luna, Félix. 1971 [1969]. El 45. Crónica de un año decisivo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Magrini, Ana Lucía. 2018. Los nombres de lo indecible. Populismo y violencia(s) como objetos en disputa. (Un estudio comparado del peronismo en Argentina y el gaitanismo en Colombia). Buenos Aires: Prometeo.
Marchart, Oliver. 2009. El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Melo, Julián. 2013. “La frontera invisible. Reflexiones en torno al populismo, el pueblo y las identidades políticas en la Argentina (1946-1949)”. En Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo, Gerardo Aboy Carlés, Sebastián Barros y Julián Melo, 65-90. Buenos Aires: UNGS-UNDAV Ediciones.
Milne, Natalia y Cristian Acosta. 2018. “Yrigoyenismo, gaitanismo y los populismos latinoamericanos de la primera mitad del siglo xx”. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos (67): 95-118.
Mouffe, Chantal. 2009. En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
______. 2018. Por un populismo de izquierda. Buenos Aires: Siglo XXI.
Navarrete-Cazales, Zaira. 2015. “¿Otra vez la identidad? Un concepto necesario pero imposible”. Revista Mexicana de Investigación Educativa 20 (65): 461-479.
Oquist, Paul. 1978. Violencia, conflicto y política en Colombia. Instituto de Estudios Colombianos, Biblioteca Banco Popular.
Palacios, Marco. 1971. El populismo en Colombia. Bogotá: Siuasinza.
Plotkin, Mariano. 1993. Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1954-1955). Buenos Aires: Ariel.
______. 2007. El día que se inventó el peronismo. La construcción del 17 de Octubre. Buenos Aires: Sudamericana.
Quiroga, María Virginia. 2017. Identidades políticas y movilización social. Un estudio comparado de la CTA en Argentina y del MAS-IPSP en Bolivia en la transición del siglo XX al XXI. Villa María: EDUVIM.
Quiroga, María Virginia y Ana Lucía Magrini. 2014. “La constitución de un concepto iterativo en América Latina. Tensiones y polémicas en torno al populismo”. Fundamentos en Humanidades año XV (2): 27-40.
Rancière, Jacques. 1996. El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión.
______. 2004. “Política, identificación, subjetivación”. Metapolítica 8 (36): 26-32.
Rawls, John. 1994. Liberalismo político. Buenos Aires: Paidós.
Sánchez, Gonzalo. 1983. Los días de la revolución. Gaitanismo y 9 de abril en provincia. Bogotá: Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán.
Sánchez, Gonzalo y Ricardo Peñaranda, comps. 1986. Pasado y presente de la Violencia en Colombia. Bogotá: Editorial CEREC.
Schaufler, María Laura y Leila Martina Passerino. 2014. “Identificaciones políticas y subjetividad: discurso, imaginario y afectividad para una relación con lo cultural”. Revista Sujeto, Subjetividad y Cultura (7), 5-14.
Stavrakakis, Yannis. 2007. Lacan y lo político. Buenos Aires: Prometeo-UNLP.
Torre, Juan Carlos. 1990. La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo. Buenos Aires: Sudamericana, Instituto Torcuato Di Tella.
______, comp. 1995. El 17 de Octubre de 1945. Buenos Aires: Ariel.
Urrutia, Miguel (1991) “On the absence of economic populism in Colombia”. En The macroeconomics of populism in Latin America, editado por Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards, 369-391. Chicago: University of Chicago Press.
Žižek, Slavoj. 2003. El sublime objeto de la ideología. Buenos Aires: Siglo XXI.
*Agradecemos las valiosas observaciones y recomendaciones realizadas por Juan Manuel Reynares y Cristian Acosta Olaya a una versión preliminar de este texto.
1Ejemplos ampliamente referenciados en el campo académico podrían encontrarse en las perspectivas marxistas ortodoxas, que entienden la identidad como un derivado de la posición de los actores en la estructura económica, esto es, como variable dependiente de la condición de clase; o en los enfoques de la llamada “democracia deliberativa” que, desde John Rawls a Jürgen Habermas, parten de la comprensión de los actores como sujetos racionales e igualmente capacitados para un intercambio codificado en torno a la definición de los principios de justicia (Rawls 1994) o la delimitación de la esfera pública (Habermas 1999).
2Este término ha sido acuñado por Oliver Marchart (2009) para caracterizar un conjunto de perspectivas recientes en la teoría política contemporánea, como las reflexiones de Alain Badiou, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Jacques Rancière, Jean Claude Nancy, Judith Butler, Slavoj Žižek (entre otros), que se ubicarían entre dos posturas extremas, la fundacionalista y la antifundacionalista. El fundacionalismo, propio de la narrativa moderna, afirma la posibilidad de establecer fundamentos últimos de lo social, mientras que el antifundacionalismo, característico del posmodernismo “vulgar” (como el autor lo define), anuncia la ausencia de todo fundamento. Es, entonces, entre estos dos extremos que se dirime el posfundacionalismo, el cual postula una crítica a ambas narrativas, debilitando el estatus ontológico de “los fundamentos últimos”, aunque afirma la posibilidad de construir fundamentos relativos, precarios y contingentes.
3En el presente capítulo se subrayan los puntos en común y las líneas de investigación compartidas entre ambos autores, sustancialmente explayados en la obra Hegemonía y estrategia socialista (1987 [1985]). No obstante, cabe reconocer los singulares aportes de cada uno de ellos en el campo de estudios sobre las identidades, el populismo, la ciudadanía y los movimientos sociales. Laclau se ha mostrado centralmente preocupado por el análisis del populismo como una peculiar lógica política basada en la construcción de un pueblo; en ese sentido, trabajó sobre nociones clave como dislocación, antagonismo y hegemonía. Por su parte, Mouffe se enfocó en la perspectiva agonal de la política, el rechazo a la pospolítica, la reivindicación del feminismo y las luchas sociales como bases para un populismo de izquierda. Sobre este último punto, remitimos a la obra más reciente de la autora (Mouffe 2018).
4Parafraseando a Umberto Eco (1968).
5Nos referimos a Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism. La obra fue editada por primera vez, en inglés, hacia 1977. En 1978, la editorial Siglo XXI publicó la primera versión en español, en Madrid.
6El modelo arquetípico de esta mirada son los postulados de la sociología de la modernización de Gino Germani y el estructural-funcionalismo de Torcuato Di Tella, dos perspectivas de profusa difusión en América Latina. Para ampliar las referencias a algunas interpretaciones esencialistas y peyorativas sobre el populismo, y su particular distinción con la obra Laclau, puede revisarse Quiroga y Magrini (2014).
7En otros escritos hemos apelado también a la figura de las “víctimas del daño”, de Jacques Rancière (1996), para distinguir a quienes justamente se sienten dañados por un orden comunitario que consideran injusto y que no hace lugar a sus demandas (Quiroga 2017). Para una profundización de los posibles vínculos entre la teoría laclausiana y la perspectiva del autor francés, véanse los trabajos de Sebastián Barros (2006; 2010).
8Dentro de la vasta bibliografía sobre el tema, producida por los estudios poslaclausianos, nos interesan aquí en particular los trabajos de Benjamin Arditi (2009), Gerardo Aboy Carlés (2001; 2013), Sebastián Barros (2002; 2010; 2013; 2017) y Yannis Stavrakakis (2007). Los textos de Aboy Carlés y de Barros son especialmente sugestivos, en cuanto operativizan la teoría política del discurso mediante la imbricación de la reflexión en torno a las identidades, los modos de identificación política y la lógica de los populismos. En una perspectiva adyacente, Stavrakakis propone repensar los cruces entre el psicoanálisis lacaniano y la noción de identidad en Laclau. Los aportes de Arditi son importantes para tomar distancia del entendimiento esencialista de las identidades, como del relativismo absoluto; en ese sentido, el autor incorpora la noción de identificaciones metaestables.
9Si bien el tema no es objeto de este escrito, conviene precisar que hay un estrecho vínculo entre las consideraciones de la teoría política del discurso en torno a los procesos de identificación y subjetivación política, y los aportes del psicoanálisis lacaniano. Siguiendo a Lacan, Laclau (2000) argumenta que el sujeto se constituye como sujeto de una falta. Falta o vacío de un fundamento último, de un origen esencial o primario sobre el cual los procesos de subjetivación emergerían. Sin embargo, si la falta constituye un límite para toda constitución plena del sujeto, esta es al mismo tiempo aquello que tracciona al sujeto a la constante búsqueda (siempre imposible) por suturarla. Para decirlo en términos psicoanalíticos, el radical vacío de la falta motoriza el deseo o la búsqueda siempre errática del sujeto por cerrar su identidad de una vez y para siempre. Para una profundización de las dimensiones afectivas y el papel del deseo en los procesos de subjetivación política, remitimos al trabajo antes referido de Stavrakakis (2007) y al texto de Lorio y Vargas (2015).
10Nuevamente, aquí es perceptible la recepción de la teoría lacaniana, pues la fantasía no opera como un mero “enmascaramiento de la realidad”, sino como un mecanismo, ideológico y sintomático, que la hace posible. “El nivel fundamental de la ideología […] no es el de una ilusión que enmascare el estado real de las cosas, sino el de una fantasía (inconsciente) que estructura nuestra propia realidad social” (Žižek 2003, 61). En otros términos: “la operación distorsiva consiste precisamente en crear esa ilusión, es decir, en proyectar en algo que es esencialmente dividido la ilusión de una plenitud y auto-transparencia que están ausentes” (Laclau 2002, 17; resaltados propios).
11La relativa estructuralidad supone el fracaso de la constitución plena de toda estructura, es decir, ni total indeterminación ni total determinación estructural, sino estructuralidad fallida.
12Se utiliza la expresión “dislocación” como cambio de posición o lugar, es decir, para mostrar una ruptura o fisura con el orden vigente y una proposición alternativa. Véase el tratamiento especial de esta noción en Laclau (2000).
13Conviene precisar que en la obra colectiva de Aboy Carlés, Barros y Melo (2013) que aquí estamos siguiendo, los autores recuperan dos figuras o acepciones del término “pueblo” precisadas por Jacques Rancière (1996): plebs y populus. De acuerdo con el filósofo francés, esa distinción remite a una doble valía del vocablo: el primero refiere al pueblo como una parte de la comunidad, parte que además se presenta como excluida o dañada, la parte que no ha sido contada en el todo comunitario, “los menos privilegiados”, “los pobres”, “las víctimas del daño”, “la multitud”, “el populacho”, “los postergados”, entre otras figuras posibles. Mientras que el segundo sentido, el populus, remite al pueblo como el cuerpo de ciudadanos o conjunto de miembros de una comunidad.
14Para un estudio comparado entre yrigoyenismo y gaitanismo, que recupera las formulaciones de Aboy Carlés, véase: Milne y Acosta (2018).
15Retomando parte de estas reflexiones teóricas, Julián Melo se detuvo en formular algunas preguntas y ensayar respuestas plausibles, en torno a si es posible observar “en un determinado campo de disputa política la lucha entre varias formas de populismo” (Melo 2013, 75). El autor analiza allí la especial porosidad de las fronteras políticas del peronismo durante los primeros años de emergencia y advirtió más de un campo identitario con rasgos populistas en competencia.
16Remitimos al lector al libro de Alejandro Groppo, Los dos príncipes: Juan D. Perón y Getulio Vargas. Un estudio comparado del populismo latinoamericano (2009), una obra receptora de la teoría laclausiana, que realiza un estudio comparado entre varguismo y peronismo.
17Para un interesante análisis del cardenismo y la recepción del discurso revolucionario mexicano en su proyecto educativo, referimos al trabajo de Buenfil, Cardenismo. Argumentación y antagonismo en educación (1994). Sobre las articulaciones políticas en torno al cardenismo, véase también Aibar Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana (2009).
18Nótese aquí el aporte de la perspectiva posestructuralista, y de la teoría política del discurso en particular, al subrayar la diferencia entre el rasgo totalitario y el hegemónico como vía para indagar la potencialidad y el límite de las experiencias históricas analizadas. Agradecemos esta pertinente observación a Juan Manuel Reynares.
19En el capítulo 2 de esta obra se encuentran referencias específicas sobre este asunto en los estudios sobre peronismo y gaitanismo.
20Es ineludible la mención del trabajo de Daniel James (2004) sobre este punto. Para el investigador británico, una forma “épica implica la identificación del individuo con la comunidad y sus valores, y deja poco lugar a la expresión de la identidad individual. Este modelo básico se complementa con la presencia de otra estructura narrativa, la del romance, por medio de la cual puede contarse una historia más específicamente individual del yo” (p. 166).
21Se trata de un texto ampliamente difundido durante los años peronistas, publicado por primera vez en 1951 por Peuser, reeditado por la misma editorial en 1952 y 1954, y establecido como lectura obligatoria en las escuelas en los días próximos a la muerte de Eva Perón. Luego de la caída del peronismo, el libro fue censurado.
22Para una profundización sobre la cuestión narrativa y su vínculo con los populismos, remitimos a otro trabajo propio (Magrini 2018) y al capítulo 2 de este volumen.
23El 17 de octubre de 1945 se produjo una multitudinaria movilización popular y obrera, que se concentró en Plaza de Mayo, para exigir la liberación del entonces coronel Perón, quien había sido detenido y apartado de sus cargos de secretario de Trabajo y Previsión, y vicepresidente y ministro de Guerra, funciones que ejercía en el marco de la Revolución de Junio (Gobierno de facto). Vale subrayar que la denominación y el sentido del acontecimiento son objeto de un profuso debate político e intelectual en la Argentina, debate que por su extensión y diversidad de posicionamientos no podemos abarcar aquí. No obstante, conviene adelantar que el 17 de octubre fue representado por el discurso oficial del peronismo (el justicialismo) como “el día de la lealtad” del pueblo y de los trabajadores a Perón, y que ese sentido fue cuestionado entre 1946 y 1947 por un sector inicialmente articulado al movimiento y posteriormente desplazado (el laborismo). Por otra parte, desde el arco de los antiperonismos, los sucesos del 17 de octubre también fueron objeto de cuestionamiento y, en efecto, algunas interpretaciones antiperonistas llegaron a negar que Perón se encontrara recluido, y a significar a Perón y al pueblo movilizado bajo figuras especialmente peyorativas del pueblo. Para un análisis historiográfico de las interpretaciones sobre el 17 de octubre y las figuras del pueblo en contrapunto con las representaciones sobre el 9 de abril en Colombia, véase Magrini (2018). Para los lectores interesados en el tema, remitimos a dos textos históricos sobre el 17 de octubre como mito fundacional del peronismo: Mariano Plotkin, Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista (1993) y del mismo autor, El día que se inventó el peronismo. La construcción del 17 de Octubre (2007). Un trabajo que cuestiona algunas ideas desarrolladas por Plotkin, en las que se imbrican dimensión simbólica, ritualidad y manipulación durante el primer peronismo, es el libro de Groppo (2009) antes referido. Otros aportes valiosos son el clásico libro de Félix Luna, El 45. Crónica de un año decisivo (1971 [1969]); el trabajo de Juan Carlos Torre, La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo (1990), y la obra compilada por el autor que recupera diversas miradas sobre el acontecimiento, El 17 de Octubre de 1945 (1995).
24Entre esos factores se encuentran el apoyo de gremios autónomos a Perón, la masiva espontaneidad de miles de trabajadores y trabajadoras que se plegaron a la movilización para llegar a Plaza de Mayo, el papel no protagónico, aunque sí decisivo, de la Confederación General del Trabajo, que “sirvió para comunicar [el paro] a los sindicatos que estaban en estado de alerta […], y a los trabajadores, en general” (Torre 1990, 136); y si bien hubo represión por parte del Gobierno de facto, contribuyó al éxito de la extensa jornada el hecho de que, en las horas decisivas del 17 de octubre, la acción represiva no derivó en un feroz enfrentamiento con las multitudes, como sí sucedió en Colombia durante el 9 de abril, por ejemplo. Esta es precisamente la hipótesis contrafáctica sobre el 17 de octubre que recientemente ensayó Alejandro Grimson (2019).
25En la obra de Grimson (2019, 13-14) se remarca la pertinencia de pensar al peronismo en plural, como “los peronismos”, dado que este no podría entenderse sin dar cuenta de sus matices y variaciones en diferentes situaciones históricas y en permanente vinculación con su contrario: los antiperonismos. Otras referencias a estudios recientes en torno al arco opositor al peronismo se encuentran en el capítulo 4 de este libro.
26Siguiendo la distinción de diversos niveles de heterogeneidad propuesta por Barros (2018).
27En adelante, los resaltados (cursivas) de las citas son nuestras.
28La expresión “Bogotazo” circuló inicialmente en la prensa nacional e internacional en la coyuntura del magnicidio de Gaitán y es el sentido que, hasta nuestros días, ha tenido mayor difusión mediática dentro y fuera de Colombia. Sin agotar la multiplicidad de aspectos que se discuten cuando en Colombia se habla del 9 de abril, del Bogotazo y del día en que mataron a Gaitán, conviene precisar que las primeras representaciones sobre el levantamiento popular estuvieron sobredeterminadas por las figuras del “pueblo monstruo”, “pueblo chusma” y el “pueblo turba”. Dichas representaciones, especialmente peyorativas, que circularon en libros, ensayos, testimonios, artículos periodísticos y discursos públicos de la época y que fueron formuladas, entre 1948 y 1953, por actores asociados al antigaitanismo, no desaparecieron por completo en el transcurso de los años, sino que permearon y se fundieron con las construidas por las ciencias sociales (Magrini 2018, 229-275). En los años ochenta, de la mano de la renovación científica producida por los estudios sobre las violencias, los sucesos del 9 de abril fueron reinterpretados y algunas ideas bastante sedimentadas (como la supuesta reducción de los hechos de abril de 1948 a la capital del país) fueron objeto de revisión. De la abundante bibliografía sobre el tema, para los lectores interesados, remitimos a los siguientes trabajos: los libros de Arturo Alape que reconstruyen polifónicamente los sucesos del 9 de abril: El Bogotazo: memorias del olvido (1985a) y La paz, la violencia: testigos de excepción (1985b); los trabajos de Jacques Aprile Gniset, El impacto del 9 de abril sobre el centro de Bogotá (1983) y de Gonzalo Sánchez, Los días de la revolución. Gaitanismo y 9 de abril en provincia (1983); el libro de Herbert Braun, Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia (2008 [1985]), y la compilación de Sánchez y Peñaranda, Pasado y presente de la Violencia en Colombia (1986), que reúne diversas interpretaciones sobre el 9 de abril y la violencia. Una publicación que recoge aportes recientes en torno al 9 de abril es el libro editado por César Ayala, Óscar Casallas y Henry Cruz, Mataron a Gaitán: 60 años (2009). Para una perspectiva crítica respecto al uso que en Colombia se le da a la expresión “Bogotazo”, véase el trabajo de Gloria Gaitán (2020).
29Entre las diversas dimensiones que contribuyen a entender la trayectoria del movimiento se advierten estudios recientes sobre el arco opositor al gaitanismo y las derechas en Colombia, el nacionalismo católico y el llamado “populismo conservador”. Ejemplo de ello es el extenso trabajo de César Ayala (2013), aunque el concepto antes referido no ha sido profundizado por el autor.
30Braun (2008 [1985]), Guzmán, Fals Borda y Umaña (2005 [1962]), Oquist (1978) y Sánchez (1983), entre muchos otros.
31Un ejemplo de esta postura es el trabajo de Urrutia (1991), donde se establecen algunos argumentos sobre lo beneficioso que fue para los colombianos no haber gozado del populismo.
32En alusión al ensayo pionero de Marco Palacios, El populismo en Colombia (1971). Conforme con Palacios, el gaitanismo constituía una expresión democrática del populismo en Colombia. No obstante, aquello que el autor identificaba como propiamente democrático de la experiencia gaitanista solo era posible, en su argumento, como un potencial, en realidad perceptible de manera contrafáctica. El supuesto implícito que sustentaba la mirada del historiador sobre el gaitanismo puede formularse del siguiente modo: “el populismo gaitanista podría haber sido un modo de integración populista-democrático de las masas en la vida política colombiana, si hubiese llegado al poder” (Magrini 2018, 266). El juego de sentidos y de resignificaciones que, en esos años, realizaba Palacios inauguraba, al fin de cuentas, una conceptualización del populismo en Colombia a tono con el tinte peyorativo que el concepto tenía en el Cono Sur.