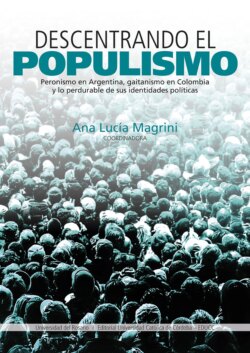Читать книгу Descentrando el populismo - José Abelardo Díaz Jaramillo - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ejercicios analíticos para repensar los populismos durante el siglo xx en Argentina y Colombia
ОглавлениеConviene considerar algunas precauciones sobre las disquisiciones teóricas que venimos señalando, pues la aplicación automática o irreflexiva de la operacionalización propuesta en torno a las identidades o identificaciones populares y las articulaciones populistas podría suscitar algunos problemas a la hora de emprender análisis de situaciones y de experiencias políticas concretas. Como advierte Barros, “no puede preverse una secuencia temporal del tipo, ‘primero emerge una identidad popular [y] luego aparece el discurso populista que la articula’”, ya que la “dislocación que provocan los conflictos por la distribución de lugares y que lleva a la necesidad de nuevas identificaciones puede tener orígenes diversos” (2013, 5). Este resguardo no se orienta simplemente a evitar periodizaciones de cierto tipo, sino que el privilegio de una secuencia lineal entre emergencia de identidades populares y articulaciones populistas pone de manifiesto un problema más profundo, de orden teórico, al que en ocasiones se asiste en algunos estudios empíricos producidos desde la teoría laclausiana. Esa dificultad deriva del tratamiento divorciado entre procesos identificatorios o identitarios y prácticas articulatorias, cuando en efecto ambas instancias se encuentran íntimamente imbricadas.
Tomemos las experiencias políticas que nos convocan como ejemplos para explicitar este tema y para mostrar el posicionamiento de los análisis que circulan a lo largo de este libro. Si utilizáramos la operacionalización de las identificaciones populares propuesta por Barros, en una “versión lineal”, presentaríamos al peronismo como una identidad popular que emergió el 17 de octubre de 1945 y que se articuló de manera populista cuando Perón llegó a la presidencia en 1946. En 1955, el populismo fue derrocado, restablecido en 1973 y, luego de la última dictadura militar, se rearticularía sucesivamente hasta abarcar experiencias, no exentas de debates, como los Gobiernos menemistas y los kirchneristas. Si bien esta afirmación no es del todo equívoca, deja entrever varios asuntos problemáticos que pretendemos explicitar.
La primera dificultad deriva de suponer que en la coyuntura de 1945 se produjo la emergencia de una identidad popular unívocamente peronista. Una profusa literatura se ha ocupado de mostrar cómo el 17 de octubre23 fue posible gracias a una multicausalidad de factores para nada previsibles,24 y que de ese acontecimiento no emergió “la identidad peronista” como entidad homogénea.25 El capítulo 2 repara en esta cues-tión, al interrogar las tensiones internas al movimiento, como un nivel específico de heterogeneidad que se ve involucrado en las identificaciones populares al momento de articularse en un discurso populista.26 Dicho en otras palabras, el análisis allí desplegado por Magrini no se concentra en la necesaria, pero no única, dimensión de la alteridad, marcada por las fronteras políticas y las desidentificaciones que se producen con los adversarios, sino en las micro o subfronteras políticas que pueden reconocerse al interior de un mismo proceso identitario y que, en definitiva, hablan del carácter constitutivamente heterogéneo de las identidades populares.
Hecha esta salvedad respecto a la emergencia del peronismo como identidad homogénea en un momento fundacional de su constitución, nos encontramos con el segundo problema: el de suponer que esa identidad se articuló de manera populista en el Estado durante las dos primeras presidencias de Perón. Algunos argumentos que circulan en el capítulo 3 muestran que si bien la dislocación que produjo el peronismo tuvo un carácter inédito hacia octubre de 1945, el peronismo (en el Estado) habilitó nuevas formas de identificación popular que dislocaron los roles socialmente asignados. De ese modo, algunas políticas sociales emprendidas durante los dos primeros años de gobierno, e incluso antes de la primera presidencia de Perón —como las medidas adoptadas por la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión: el estatuto del peón, vacaciones pagas, aguinaldo, tribunales laborales, entre otras—, pueden ser vistas como dislocaciones en sí mismas y como prácticas articulatorias que permitieron la emergencia de nuevos procesos de subjetivación popular.
La tesis aludida recupera y avanza sobre un argumento expuesto por Alejandro Groppo en un lúcido trabajo comparativo entre peronismo y varguismo. Allí, Groppo argumentó que el peronismo habilitó una operación “de nominación o nombramiento de un sujeto que nunca antes había sido nombrado de esa manera”, y que este proceso fue posible porque “el Estado explícitamente [asumió] como suyos intereses de un sector marginado, simbólica o realmente, de la sociedad” (Groppo 2009, 41).27 La dislocación que supuso ese disruptivo proceso de nominación fue parcialmente “suturada” gracias a una segunda operación política, “la producción de un concepto o una visión no condicionada de justicia social, esto es, una idea de justicia social que es presentada independientemente de cualquier predicación condicionante” (p. 41). En consecuencia, el carácter disruptivo de las identificaciones populares también se produjo durante los procesos articulatorios, de modo que más que a operaciones de emergencia-causa y articulaciones-consecuencias, asistiríamos aquí a lógicas marcadas por la simultaneidad y la yuxtaposición entre dislocaciones y suturas.
Si es evidentemente problemático reconocer linealidades entre dislocaciones primigenias y posteriores suturas institucionales durante los primeros años peronistas, con el derrocamiento de Perón y los sucesivos avatares, desplazamientos y retornos que esta identidad atravesó entre 1955 y la actualidad, el asunto se complejiza aún más. Y ello nos conduce al tercer problema, el de suponer gruesas líneas de continuidad de un fenómeno, rotundamente persistente, pero del que conviene trazar, delimitar, precisar y profundizar cómo vuelve y se reactualiza, es decir, ¿cómo retorna el peronismo en determinada coyuntura política? ¿Qué elementos se borran o se intentan borrar de él y cuáles perduran? ¿Qué proyectos de país están en la base de esas “borraduras” o de esos retornos de una identidad que se resignifica y se resemantiza iterativamente? ¿En qué contextos de discusión vuelve el peronismo, qué usos se hace de él?
Esas inquietudes resultan clave para que, sin perder de vista la característica laxitud del peronismo, este, a su vez, no “se aplane” al punto de equiparar procesos y coyunturas muy diversas como el neoliberalismo menemista de los años noventa o el neodesarrollismo kirchnerista del siglo XXI. En este sentido, el texto de Nicolás Azzolini, capítulo 4 de este volumen, contribuye a iluminar este punto en una coyuntura específica, el complejo período que se ubica entre 1955 y 1958, es decir, entre la denominada “Revolución Libertadora” y el Gobierno de Arturo Frondizi. El autor focaliza momentos en que la pluralidad de identificaciones populares producidas bajo el extenso arco del peronismo se vio especialmente amenazada y condicionada por las prácticas y los sentidos que intentó imprimir un sector no menos heterogéneo que el peronista, el antiperonista.
En diálogo con esta línea argumental, el capítulo 5, de Aarón Attias Basso, precisa algunos usos del pasado nacional, en una organización militante kirchnerista específica, La Cámpora. El texto particulariza cómo, por medio de símbolos y soportes materiales concretos, el peronismo (en tanto tradición heredada) fue resemantizado e intervenido por la organización y por los y las militantes camporistas, al tiempo que construyeron su identidad política.
Si lo anteriormente señalado vale para el peronismo, también lo hace para un sinnúmero de procesos políticos latinoamericanos. En analogía con el ejercicio anterior, desde una aplicación “directa” de la teoría laclausiana, el gaitanismo podría presentarse como una identidad popular que emergió entre 1928 y 1944, con la actividad y los diversos cargos públicos que ocupó Jorge Eliécer Gaitán durante la hegemonía liberal. Entre 1933 y 1935, el gaitanismo experimentó un proyecto revolucionario y popular al margen del liberalismo, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, movimiento que fue disuelto por el líder, en 1935, cuando este retornó a las filas del Partido Liberal. Luego, la identidad gaitanista tuvo su momento de mayor articulación popular entre 1944 y 1948, y finalmente, el 9 de abril de ese año, cuando Gaitán fue asesinado, aquellas articulaciones habrían quedado fracturadas como consecuencia del Bogotazo,28 acontecimiento signado por la brutal represión a las multitudes movilizadas, y cuyo saldo para el proceso político del país sería la frustración, la incompletitud, el carácter fallido o imposible del populismo en Colombia. Y ese yerro del populismo explicaría, al fin de cuentas, una Violencia (en mayúscula inicial) sin precedente, que se extendería hasta nuestros días.
De nuevo, no todo lo expresado en el párrafo previo resultaría una interpretación forzada, pero algunos elementos de esa lectura, dominante en los estudios sobre gaitanismo, son, por cierto, problemáticos. Este libro propone algunos entendimientos alternativos sobre esos puntos. Inicialmente, como referimos para el caso del peronismo (o “los peronismos”), resulta necesario matizar la idea de emergencia homogénea de la identidad gaitanista. Dicho proceso no debería ser reducido a la biografía de Gaitán, sino analizado desde una multiplicidad de intervenciones en las que, si bien el líder ocupó un papel protagónico, su trayectoria no explica en forma exclusiva la del movimiento. De modo que para dar cuenta del proceso identificatorio del gaitanismo, con Gaitán en vida, deberíamos indagar, entre otras cosas,29 la trayectoria de diversos actores, algunos de ellos mediadores, que intentaron intervenir en el sentido que el movimiento tenía, que cuestionaron duramente al líder, y que no por ello simplemente “se pasaron al bando opositor”.
Operaciones analíticas de este tipo se despliegan en el capítulo 2, a través de la controversial figura de José Antonio Lizarazo, por ejemplo.
Otra dimensión a considerar para sortear aquella representación homogeneizante de la identidad gaitanista refiere a la antes aludida lógica pendular de inclusión y exclusión de los adversarios en el seno del gaitanismo, pues ello también contribuye a dar cuenta del carácter no reducido de la unidad o articulación política que por momentos produjo el movimiento. Este análisis está argumentado en el ya mencionado capítulo 6 de este libro.
Quizás el punto de mayor contraste entre la imagen del gaitanismo esbozada en las líneas anteriores y la comprensión que esta obra colectiva ofrece se vincula con la consecuencia argumental que se desprende del 9 de abril, esto es, la gruesa continuidad entre populismo y violencia. En este sentido, los trabajos incluidos en este volumen continúan con una tesis ya introducida por conocidos estudios históricos,30 que desde hace ya varias décadas vienen insistiendo en que el clima de violencia, los asesinatos y las masacres no emergieron del 9 de abril, sino que precisamente el asesinato de Gaitán fue un síntoma de violencias que venían perpetrándose con anterioridad.
Ahora bien, nos interesa precisar aquí un aspecto crucial del vínculo entre populismo y violencia: los diversos usos del eventual “fracaso” del populismo gaitanista. Por un lado, la lectura en clave fallida del populismo parecería diluir (en su consecuencia argumental) su carácter esquivo, ya que sería el carácter incompleto del populismo o la imposibilidad del gaitanismo de edificarse en el Estado, lo que finalmente explicaría la Violencia. Por otro lado, no es menos cierto que esta mirada sobre el populismo no fue en absoluto dominante en Colombia. En efecto, algunas interpretaciones no dudaron en señalar las bondades que supuso para Colombia no haber atravesado por una “verdadera” experiencia populista.31 De modo que no primaron lecturas “democratizantes” del populismo gaitanista,32 sino una interpretación de su fracaso como causante del enfrentamiento armado, primero bipartidista y, hacia los años sesenta y setenta, según esta mirada peyorativa del populismo, la identidad gaitanista habría mutado a una identidad guerrillera y de izquierda radicalizada.
Frente a esos enfoques, este libro propone explicaciones mucho menos generalizables y más contextualizadas. En efecto, el capítulo 7, de Adriana Rodríguez Franco, repara precisamente en el debate sobre el gaitanismo sin Gaitán, en los años posteriores al 9 de abril y en la coyuntura del Gobierno del general Rojas Pinilla, un proceso que ha sido con frecuencia calificado como un populismo efectivo (en oposición al “fallido de Gaitán”), porque llegó al Estado y compartiría algunos rasgos propios de los populismos si los entendemos en clave esencialista y peyorativa (líder carismático y miembro de las Fuerzas Armadas, políticas públicas orientadas a la protección del mercado interno, tradición nacionalista, entre otras características que suelen incluirse).
Distanciándose de este clivaje sobre el rojismo y el gaitanismo, la autora sigue el rastro a las trayectorias de los gaitanistas durante el rojismo. Algunas ideas explayadas en ese texto permiten responder: ¿cómo volvió el gaitanismo durante esos años? ¿Cómo hicieron sus militantes, especialmente los nucleados en Jornada, para sobrevivir a los avatares del proceso político colombiano luego de la muerte de Gaitán? ¿Qué tomó y resignificó el rojismo del gaitanismo?
Finalmente, el capítulo 8, que cierra este libro, se aboca por completo a la apropiación del gaitanismo en la nueva izquierda colombiana. Creemos que las contribuciones allí desplegadas por José Abelardo Díaz Jaramillo permiten complejizar la peligrosa mirada, al extremo continuista, entre populismo, violencia y lucha armada.