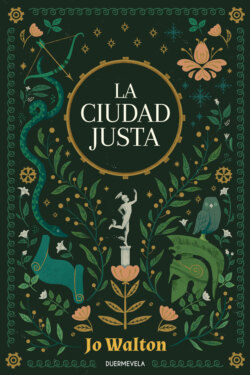Читать книгу La Ciudad Justa - Jo Walton - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. SIMMEA
Nací en Amasta, un pueblo agrícola cercano a Alejandría, pero crecí en la Ciudad Justa. Mis padres me llamaron Lucía, en honor a la santa, pero Ficino me cambió el nombre por Simmea, en honor al filósofo. ¡Santa Lucía y Simmias de Tebas, ayudadme y valedme!
Cuando llegué a la Ciudad Justa tenía once años. Venía del mercado de esclavos de Esmirna, donde algunos de los patrones me compraron para tal fin. No es fácil determinar con certeza si esta fue una circunstancia afortunada o desafortunada. Desde luego, que rompieran mis cadenas y me llevaran a la Ciudad Justa para educarme en la música, la gimnasia y la filosofía era, de lejos, el mejor destino al que podría haber aspirado una vez en el mercado de esclavos. Pero había oído decir a los hombres que asaltaron nuestra aldea que buscaban sobre todo niños de unos diez años de edad. Los patrones visitaban el mercado para comprar niños todos los años en la misma época y habían creado demanda. Sin esa demanda, podría haber crecido en el Delta y vivido la vida que los Dioses habían puesto ante mí. Cierto es que nunca habría aprendido filosofía, y tal vez habría muerto pariendo los hijos de algún campesino. ¿Pero quién puede decir que ese no habría sido el camino a la felicidad? No podemos cambiar lo ocurrido. Seguimos adelante desde el punto en que nos encontramos. Ni siquiera la Necesidad conoce todos los extremos.
Tenía once años y rara vez había salido de la granja. Entonces llegaron los piratas. A mi padre y mis hermanos los mataron al instante. A mi madre la violaron ante mis ojos y se la llevaron a un barco distinto. Nunca he llegado a saber qué fue de ella. Pasé semanas encadenada y vomitando en el barco al que me arrojaron. Me dieron agua y comida intragable en la cantidad mínima para mantenerme con vida, y sufrí numerosas indignidades. Vi como violaban y luego azotaban hasta matarla a una mujer que intentó escapar. Arrojé cubos de agua marina a las manchas de sangre de la cubierta y la emoción más fuerte que sentí al hacerlo fue el alivio de poder respirar aire limpio y ver la luz del sol. Cuando llegamos a Esmirna me arrastraron a cubierta con otros cuantos niños. Atardecía y la orilla escarpada que surgía desde el agua se recortaba, oscura, contra un cielo rosa. En la cima se elevaban columnas antiguas. Incluso en un momento como aquel percibí su belleza y mi corazón se aligeró un poco. Nos habían subido a cubierta para arrojarnos cubos de agua y limpiarnos para la llegada. Estaba tan fría que se te helaban los huesos. Cuando entramos al puerto seguía de pie en cubierta.
—Aquí estamos, Esmirna —dijo uno de los esclavistas a otro, sin hacernos más caso que si fuéramos perros—. Y ese fue el templo de Apolo —añadió, señalando las columnas que yo había visto y otras cuantas caídas que había cerca de ellas.
—De Artemisa —lo corrigió otro de ellos—. Hay muchos barcos ya. Espero que hayamos llegado a tiempo.
Desde el puerto nos llevaron a todos, desnudos y encadenados, al mercado, donde había hombres, mujeres y niños de todos los países que rodean el Mar Central. Nos dividieron según el uso al que se nos destinaba: las mujeres en un lado, los hombres instruidos en otro, los hombres fuertes que podían servir de galeotes en otro. Entre los grupos había barandillas de madera con espacio para que los compradores pudieran pasear y observarnos.
Yo estaba encadenada con un grupo de niños de entre ocho y doce años de edad y de todos los colores de piel, desde el claro de los hiperbóreos hasta el oscuro de los nubios. Mi abuela era libia y todo el resto de la familia es copto, así que mi piel era un poco más oscura que la media del grupo. Niños y niñas estábamos mezclados indiscriminadamente. Lo único que teníamos en común, además, de la edad, era la lengua: todos hablábamos alguna variedad de griego. Uno o dos de los que tenía cerca procedían del mismo barco que yo, pero la mayoría eran desconocidos. Empezaba a darme cuenta de lo perdida que estaba. No tenía casa ni familia. No me iba a despertar un día para descubrir que todo había vuelto a la normalidad. Empecé a llorar y uno de los esclavistas me abofeteó en la cara con el dorso de la mano.
—Corta eso. A los lloricas no se los lleva nadie.
Era un día caluroso y a nuestro alrededor se levantaban nubes de mosquitas minúsculas que no nos dejaban en paz. Teníamos las manos encadenadas por delante, a la altura de la cintura, y no podíamos evitar que los insectos se nos metieran en los ojos, las narices y las bocas. Una pequeña desgracia más en medio de tanta desgracia inmensa. Casi se me había olvidado cuando el niño encadenado justo detrás de mí empezó a empujarme con las manos atadas. No podía alcanzarlo más que dando patadas hacia atrás, que él podía ver y yo no. Le di una fuerte en la espinilla, pero después me esquivó y casi hizo caer a toda la fila. Mientras, se burlaba de mí, llamándome pataciega y vaca patosa. Guardé silencio, como hacía siempre con mis hermanos, esperando el momento y la palabra adecuados. Podría haber empujado a la niña que tenía delante, que era de las más pálidas, pero no le vi ningún sentido.
Cuando llegaron los patrones me di cuenta al instante de que tenían algo especial. Vestían como mercaderes, pero los esclavistas se inclinaron ante ellos. Los patrones se comportaban con los esclavistas como si los despreciasen y estos, sin embargo, los trataban con deferencia. Su lenguaje corporal lo dejaba claro, incluso antes de que llegaras a oírlos. Los esclavistas trajeron a los patrones directamente a nuestro grupo: nos miraban a nosotros, sin prestar atención alguna a los esclavos adultos encadenados en otras zonas del mercado. Les devolví la mirada, decidida. Uno de ellos llevaba un bonete rojo con la copa plana y entradas en los lados y me fijé en él enseguida, antes incluso de reparar en sus ojos, tan sorprendentemente penetrantes que una vez los vi, no pude mirar nada más. Vio que lo observaba y me sonrió.
Los patrones nos hablaron en griego, haciéndonos preguntas a cada uno. Varios de ellos hablaban extraño, con un curioso ceceo que arrastraba algunas de las consonantes. El patrón del gorro rojo se me acerco, tal vez porque habíamos cruzado las miradas.
—¿Cómo te llamas, pequeña? —Hablaba un buen griego con influencias italianas.
—Lucía, hija de Yanni.
—Eso no servirá —masculló—. ¿Y cuántos años tienes?
—Diez —respondí, tal como nos habían indicado a todos los esclavistas.
—Bien. Y te manejas bien en griego. ¿Lo hablas en casa?
—Sí, siempre. —Era la verdad y solo la verdad.
Volvió a sonreír.
—Excelente. Y pareces fuerte. ¿Tienes hermanos?
—Tenía tres hermanos mayores, pero murieron todos.
—Lo lamento. —También él parecía decir la verdad—. ¿Cuánto es siete veces siete?
—Cuarenta y nueve.
—¿Y siete veces cuarenta y nueve?
—Trescientos cuarenta y tres.
—¡Muy bien! —Parecía complacido—. ¿Sabes leer?
Levanté la barbilla, haciendo el gesto universal de negación y me di cuenta enseguida de que no lo entendía.
—No.
El patrón frunció el ceño.
—Casi nunca instruyen a las niñas. ¿Aprendes rápido?
—Eso decía mi madre siempre.
Garabateó un símbolo en el polvo.
—Esto es una alfa, A. ¿Qué palabras empiezan por alfa?
Empecé a enumerar todas las palabras que se me ocurrieron y que empezasen por alfa, entre ellas, bien porque él mismo la había puesto en mi mente o porque se la había oído decir al esclavista cuando arribábamos, el nombre del antiguo Dios Apolo. Acababa de decirla cuando el esclavista se acercó.
—Es una buena niña —dijo—. No les dará problemas. Y aún es virgen.
Aquello era técnicamente cierto, porque las vírgenes alcanzaban precios más altos en el mercado. Sin embargo, la noche anterior, en el barco, aquel mismo hombre se había vaciado en mi boca. Todavía me dolía la mandíbula. El patrón del bonete rojo se giró hacia él como si lo hubiera adivinado.
—¡Eso sería de esperar, ya que tiene diez años de edad! —le espetó—. Nos la llevaremos.
Me quitaron las cadenas y me llevaron a un lado. Seleccionaron más o menos a la mitad del grupo, incluidos la niña de piel clarísima y el niño que había estado molestándome. Me alegró ver que tenía una marca roja en la espinilla de la única buena patada que había conseguido darle.
Los patrones pagaron lo que les pidieron, sin cuestionar el precio. Me di cuenta de que los esclavistas estaban encantados, aunque, por supuesto, intentaron ocultarlo. Habían sacado más por cada uno de nosotros, siendo niños, de lo que habrían obtenido por una mujer hermosa y un hombre fuerte. Nos ataron a todos a una cuerda y nos condujeron a un barco. Me crié en las orillas cambiantes del Delta, viendo las naves solo desde lejos, en el mar, hasta que llegaron los piratas a atacarnos. Desde entonces no había visto más que su barco esclavista. Me di cuenta de que aquel era diferente, pero no por qué. Después descubriría que era una goleta y que solo navegaba con los vientos y las mareas. Su nombre era Bondad.
En cubierta había una mujer sentada con las piernas cruzadas y un libro en la mano. Al entrar a bordo, uno de los patrones nos desató las manos y las piernas y nos condujeron hasta ella por parejas. La mujer parecía escribir los nombres de los niños y, después, los conducían hasta una escotilla por la que desaparecían. Mi patrón, el del bonete rojo, me condujo hasta la mujer emparejada con mi atormentador.
—Estos dos tienen nombres de santos. ¿Puedes ponerles nombres, Sofía?
La mujer levantó la cara y vi que tenía los ojos grises.
—Yo no. Y ya deberías saber que no puedes pedírmelo, Marsilio. Ponles nombre tú.
—De acuerdo, entonces. Estaban encadenados juntos. Inscribe al niño como Cebes y a la niña como Simmea. —Volvió a sonreírme mientras nos bautizaba—. Son buenos nombres, nombres que encajarán en la ciudad. Olvidad vuestros nombres anteriores, tal como debéis olvidar vuestras infancias y vuestro tiempo de sufrimiento. Vais camino de un buen lugar. Allí sois todos hermanos y hermanas, todos renacidos a una vida nueva.
—¿Y tu nombre, patrón? —preguntó Cebes.
—Es Ficino, el traductor —respondió la mujer por él—. Es uno de los patrones de la Ciudad Justa.
Entonces, otro de los patrones nos condujo a la escotilla y bajamos por la escalera a un gran espacio sin divisiones. La bodega no se parecía en nada a la del barco esclavista. Estaba sorprendentemente bien iluminada por unas barras resplandecientes que recorrían toda la curva del barco. Su luz me permitió ver que la bodega estaba llena de niños, todos ellos desconocidos. Nunca había visto tantos niños de diez años en un mismo sitio y, aparte de en el mercado, tampoco había visto tanta gente junta. Debía de haber más de cien. Algunos dormían; otros, sentados en grupos, charlaban o jugaban a juegos; otros permanecían de pie, solos. Ninguno de ellos se fijó demasiado en nosotros, los recién llegados. Había tantos desconocidos que, de pronto, los que habían estado encadenados conmigo me parecían amigos por comparación. De entre ellos, Cebes era el único cuyo nombre conocía. Al mezclarnos con los otros, me quedé junto a él.
—¿Crees que los patrones nos tratarán bien? —le pregunté.
—Los odio —replicó—. Los odio a todos, a todos los patrones, me da igual quiénes sean, y cómo nos traten. Nunca los perdonaré, nunca me someteré a ellos. Creen que me han comprado, creen que me han cambiado el nombre, pero nadie puede comprarme ni cambiarme contra mi voluntad.
Lo miré, sorprendida. Yo me había mostrado dispuesta a amar y confiar en la primera palabra amable que había recibido, como un perro apaleado. Él era distinto. Parecía fiero y orgulloso, como un halcón cetrero al que no se puede domar.
—¿Por qué me empujaste?
—Porque no me pienso someter.
—Yo no fui quien te ató. Yo estaba atada contigo.
—Los que me habían atado estaban fuera de mi alcance y a ti te habían atado conmigo, eras la única a la que llegaba. — Me dio la impresión de que se sentía un poco culpable—. Fue una pequeña rebelión, pero en aquel momento era la única que estaba en mi mano. Además, me la devolviste —dijo, señalando la marca de la pierna, que ya desaparecía—. Estamos igualados. ¿Me dices tu nombre?
—Simmea, lo ha dicho el patrón Ficino. —El labio se le curvó hacia arriba de puro desprecio hacia mí—. Vale, es Lucía.
—Bien, Lucía, aunque te llamaré Simmea y tú puedes llamarme Cebes cuando nos oigan los patrones, me llamo Matías. Y yo no los perdonaré nunca. Puede que tenga que esperar para vengarme, pero me vengaré cuando menos se lo esperen.
Ni siquiera habíamos llegado a la ciudad. El barco apenas había zarpado del puerto de Esmirna y ya crecían las semillas de la rebelión.