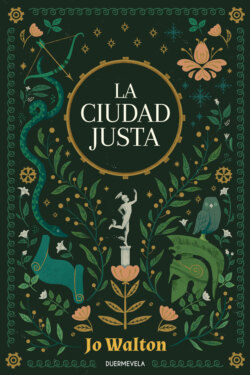Читать книгу La Ciudad Justa - Jo Walton - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
8. SIMMEA
ОглавлениеTenía muchos amigos, pero Piteas era distinto. Enseñarle a nadar me llevó mucho tiempo, pero al final llegó a dominarlo a pura fuerza de voluntad. Nunca se le dio demasiado bien, pero sabía lo suficiente para no ahogarse y lograba propulsarse por el agua con una brazada potente. Había pensado que nos veríamos menos una vez que dominase el arte, pero siguió viniendo a verme. Durante aquel año y el siguiente teníamos más o menos el mismo peso para luchar, pero lo que de verdad nos acercó fue el amor por el arte que compartíamos.
En la ciudad, la función del arte era abrir nuestras almas a la belleza y también servir de ejemplo formativo. Se suponía que al contemplar el Teseo en el istmo realizado en bronce por Miguel Ángel, con el pie sobre la cabeza del gigante Cerción, yo debía emular a Teseo y matar gigantes para proteger mi patria. Por supuesto, me habría presentado voluntaria para luchar contra cualquier gigante que amenazase Kallisté si no me hubieran arrollado en la avalancha. Sin embargo, Kallisté era una isla con una carencia extrema de gigantes y otras amenazas semejantes. No había más ciudades que la nuestra. Nunca vi un solo desconocido. De haber sido necesario, habría dado mi vida por ella sin dudarlo. Sin embargo, no pensaba en nada de eso cuando veía el Teseo. Mi emoción más fuerte era dolor por lo hermoso que era, y una admiración inmensa hacia la maestría de Miguel Ángel por haberlo creado. Que el ser humano fuera capaz de tales cosas me hacía desear con fervor poder emularlo, seguir su ejemplo en la creación de belleza. Si hacer aquello era posible, yo quería intentarlo.
Piteas no paraba de crear, aunque no siempre compartía lo que creaba. Escribía poesía y canciones. No conocía a nadie que tocase la lira y la cítara tan bien como él. Destacaba siempre que emprendía algún ejercicio musical, fuese música sola, música con palabras o palabras sin música. Era una maravilla en el modo frigio e incluso mejor en el dórico. Inspirada por su influencia, me esforcé más y mejoré tanto en música como en poesía.
Mi amor verdadero lo entregué a las artes visuales. Me encantaba bordar el quitón y la capa e imaginar nuevos diseños. Con frecuencia bordaba los de mis amigos. En la primavera del Año Tercero me eligieron para bordar una pieza de la gran túnica de Atenea. Elegí tonos azules, rosas suaves y grises e hice una cenefa de búhos y libros. Me encantaba ese tipo de labor. Aquel mismo año me enseñaron, por fin, a tallar la piedra; a principios del año siguiente, a esculpir metales; y, por último, aprendí pintura. Pintar era maravilloso, lo que siempre había querido. Me permitía unificar línea y color y plasmar las imágenes que veía en mi mente, aunque nunca quedaban exactamente como yo quería. Al principio se me daba fatal, pero al adquirir algo de técnica logré hacer un boceto de Piteas como Apolo tocando la lira y un dibujo más grande de Andrómeda y Criseida alcanzando la línea de la victoria en los juegos. Casi quedé satisfecha con la composición de aquella obra: había capturado sus expresiones y el contraste entre la luz y la oscuridad en el pelo y la piel era agradable. Me sentaba a comer frente a los Botticellis y sabía a cuánto podía aspirar. La mayoría de los días, aquello me llenaba de esperanza y deleite, y solo sentía aquel objetivo tan inalcanzable como una carga imposible cuando sangraba o estaba en horas bajas.
Según el ordenamiento de la ciudad, la escultura, la pintura y la poesía se consideraban las artes broncíneas. Seguía llevando la fíbula de plata que había ganado en las carreras, pero había empezado a fijarme en las obras de quienes habían recibido fíbulas de bronce de sus patrones y me parecía que no estaba demasiado lejos de su nivel. Hice un molde para fíbulas de capa con abejas y flores y pensé que se podría usar en cualquier metal. Por supuesto, seguí trabajando en la palestra y la biblioteca. Ese año aprendimos a montar y a acampar y visitamos gran parte de la isla. Casi todo estaba dedicado a cultivos, que los trabajadores cuidaban con diligencia, pero había una parte salvaje, sobre todo alrededor de la montaña central. De la montaña emanaban humos y vapores de vez en cuando y, en ocasiones, había ríos de lava cerca de la cima que todavía estaban calientes. Siempre íbamos descalzos. Una vez que fuimos a correr allá arriba, Laódice se quemó el pie. Damón y yo tuvimos que ayudarla a volver a casa y llegamos mucho después de anochecido.
Laódice era una buena amiga y también lo era Clímene, que tenía una mente muy aguda. Siempre se le ocurría algo ingenioso que decir sobre cualquier cosa. Podía acudir a ellas con mis pequeños problemas e inseguridades y sabía que tendrían un abrazo para mí y me harían sentir mejor. Piteas no. No parecía disponer de herramientas para tales cosas. Si lo olvidaba y me quejaba con él sobre alguna pequeñez que me molestase, nunca me consolaba. Siempre intentaba distraerme o, si era posible, solucionarlo. Esta particularidad resultaba incluso más llamativa porque era el único que parecía entender el arte. No pensaba que fuese un simple elemento decorativo delicioso o un ejemplo moral útil, sino que estaba de acuerdo conmigo sobre su importancia. Cuando le enseñaba mis diseños no los elogiaba a menos que le parecieran buenos de verdad y era exigente en exceso. A menudo, cuando tenía algo que al resto le parecía bastante bueno, lo mejoraba porque sabía que Piteas lo vería.
En ese aspecto era un auténtico amigo del alma, como dice Platón: aquel cuya amistad nos conduce a la excelencia.
A veces tenía la sensación de que yo no podía hacer lo mismo por él, que después de haberle enseñado a nadar no me quedaba nada que ofrecerle. Entonces me di cuenta de que podía ayudarlo a hacerse amigo de los demás. En muchos aspectos, Piteas se parecía más a los patrones que a nosotros. A veces daba la sensación de que las cosas que divertían a los demás, él se limitaba a tolerarlas y por eso algunos lo consideraban arrogante. A menudo, cuando te sumergías con él en una conversación resultaba fascinante, pero a veces le costaba llegar hasta ese punto, como si no supiera cómo empezar. Yo, sin embargo, manejaba ambas facetas: me encantaba charlar en serio, pero a veces también podía ser infantil y divertirme. Tenía conversaciones reales con mis mejores amigos y podía servir de puente entre ellos y Piteas para que él también pudiese participar de ellas. Así fue como lo ayudé a ampliar el círculo de personas con las que podía compartir parte de sus pensamientos. A veces buscaba otras maneras de ayudarlo. Igual que pensaba en dar mi vida por la ciudad, me imaginaba haciéndolo por Piteas: si necesitase un riñón, un pulmón o incluso mi corazón, me habría ofrecido gustosa al escalpelo.
De entre mis amistades, el único que se negó a aceptar a Piteas fue Cebes, que seguía viéndolo como un arrogante y un servil ante los patrones, cuando, en realidad, Piteas era cualquier cosa menos servil. Trataba a los patrones como iguales e incluso como inferiores, pero siempre con cortesía y consideración, aunque ellos no nos la concedieran a nosotros. Cebes seguía despreciando tanto a los patrones como a la ciudad y todo lo relacionado con ella. Se burlaba de ellos cuando no lo oían. Avivaba el fuego de su odio contra viento y marea. Al principio, incluso intentó huir una o dos veces, solo para descubrir que estábamos en una isla de unos treinta kilómetros de diámetro y que no se divisaba ninguna otra desde la costa. Al igual que todos los demás fugitivos, lo habían encontrado y traído de vuelta, y desde entonces, le habían dado charlas sobre los beneficios de quedarse. Cebes aparentaba haberlo aceptado, pero en realidad no era así: solo esperaba hasta convertirse en hombre y poder convencer a otros para robar uno de los dos barcos de la ciudad, la Bondad y la Excelencia.
—¿Qué harías con él? —le pregunté.
—Antes o después tendrán que enseñarnos a navegar con ellos. Llegaríamos a alguna parte, bien a una civilización donde podríamos vivir en libertad o bien a una isla desierta donde fundar nuestra propia ciudad.
—¿Y qué ciudad podría ser mejor que esta?
—Una libre, Lucía, donde pudiéramos usar nuestros propios nombres y donde no se nos obligase a ajustarnos a los moldes de otros.
A mí me gustaba el molde que me habían hecho, pero Cebes no se resignaba a aceptar indicaciones de nadie. Tenía una fíbula de plata por su destreza en la lucha, pero en privado se burlaba de ella.
La mera existencia de Piteas lo ofendía: por cómo encajaba en la ciudad, porque hablaba con respeto a los patrones y porque era amigo mío. Cebes no podía luchar legítimamente con él porque le sacaba una cabeza de estatura, pero siempre decía que si peleasen intentaría romperle la nariz. Creo que aquella simple antipatía había devenido en celos de manera casi imperceptible. Yo tenía quince años y Piteas catorce, porque me había dicho que de verdad tenía diez cuando lo compraron. No sé cuántos tenía Cebes en realidad: dieciséis, creo que incluso diecisiete. Tal vez también encontrase atractivo a Piteas y no quería reconocer que le gustase algo de la ciudad. O tal vez estaba celoso de mis atenciones hacia él. En una ocasión en que yo dibujaba un boceto de Piteas a carboncillo, se me acercó por detrás, me lo arrebató y lo rompió en pedazos. Antes de empezar a tratar a Piteas, Cebes era el único chico al que consideraba mi amigo íntimo.
No me gustaba la idea de que Cebes pudiera pensar que era de su propiedad. Tampoco me quedaba despierta en la cama imaginando situaciones en las que tuviera que sacrificar mi vida para salvar la suya. Pero me caía bien. Y, aunque adoraba aquella ciudad, Cebes me permitía sentir que era libre, que la elegía libremente por encima de su idea de libertad. Mi amigo me ofrecía una alternativa, aunque yo la rechazase. Nunca di parte de sus comentarios a los patrones ni a Andrómeda, aunque sabía que debería haberlo hecho. Me decía que no hacía ningún mal, que incluso era posible que le hiciera bien hablar, y que, si llegaba hasta el punto de estar preparado para robar un barco, podría dar parte entonces… o dejarlo ir. ¿Por qué no? En realidad, la ciudad no necesitaba dos barcos, ¿y de qué nos servían las mentes reacias?
Durante el otoño del Año Cuarto celebramos los grandes juegos de Artemisa, en los que había carreras pedestres y de natación para las chicas, y caza. La caza iba primero, de manera que las víctimas podían ofrecerse en sacrificio y comerse durante las festividades. Salíamos a cazar por casas nutricias, los setenta juntos, con nuestros patrones. Florentia y Delfos, que hacíamos casi todo lo deportivo juntos, nos dividimos en dos grupos más o menos iguales. Yo fui con Ficino. No llegamos ni a acercarnos a una sola bestia, pero lo pasamos de maravilla por las colinas. Maya iba caminando con los demás, pero Ficino iba a caballo. Llevábamos redes y lanzas y arcos sujetos a otro caballo. Yo le lancé una flecha a un pato, pero fallé. Paramos junto a un arroyo, donde comimos las raciones que habíamos traído: manzanas y frutos secos y queso. A Laódice le picó una abeja y conseguimos encontrar la colmena y llevarnos la miel natural a costa de unos cuantos aguijonazos más. Ficino consideró que la miel era una ofrenda digna de Artemisa y declaró que la cacería se había acabado.
La cacería del otro grupo fue, se mire por donde se mire, más dramática. Encontraron un jabalí en un bosquecillo y se enfrentaron a él con lanzas y redes. Los relatos de lo que ocurrió después difieren. Axiotea se negó a hablar de ello. Ático me contó que Piteas se había comportado con un valor ejemplar que había salvado varias vidas. Lo único que dijo Piteas fue que había hecho lo que cualquier otro en su lugar. Clímene insistía en que había sido una cobarde y que no podría volver a mirar a nadie más a la cara. Intentando desentrañar aquello, y tras oír las versiones del resto de los presentes, parece que Clímene había huido, dejando a Axiotea a merced del jabalí, y que Piteas se había interpuesto de un salto, haciendo huir al jabalí con su lanza, al más típico estilo de los poetas. Hasta aquí todo bien. Pero luego, Piteas le había dicho algo a Clímene que ella no podía perdonar y ambos se negaban a decirme qué había sido.
La abordé estando a solas en las fuentes de aseo, poco después de amanecer a la mañana siguiente.
—¿Te llamó cobarde?
—No. Bueno, sí. Pero soy una cobarde, ahora lo entiendo.
—A cualquiera le puede invadir el pánico en un momento así, con un jabalí cargando hacia ti —dije, mientras me enjabonaba para evitar mirarla a los ojos.
—Cualquiera que tenga hierro en las venas —dijo Clímene—. Pero no. Si alguien me llama cobarde con corazón de esclava no haría más que darle la razón: se me puso a prueba y huí.
—Nunca he estado en una situación como esa, bien podría haber hecho lo mismo.
—¿Tú? Tú siempre eres temible. —Negó con la cabeza—. No habrías huido jamás. Esa es una de las cosas que tanto me enfada.
—¿Entonces qué dijo? —Me moría por saberlo.
—Lo odiarías si lo supieras y no quiero dañar vuestra amistad. Sé que le tienes mucho cariño.
—Lo aprecio mucho, es un amigo del alma. Y a ti también te aprecio y quiero que os reconciliéis, si es posible, pero si no puedo, al menos quiero entender lo que ha pasado. —Me incliné hacia atrás para enjuagarme el pelo—. Si es tan malo como dices, al menos quiero saberlo y no conceder mi amistad a alguien tan indigno. —En realidad no creía que eso fuera posible.
—¿Estás segura?
—¡Sí! —dije, saliendo de la fuente de aseo—. No creo que seas una cobarde de verdad, aunque te entrase el pánico. Está claro que el haberte dejado llevar por él significa que necesitas más práctica enfrentándote a peligros antes de ponerte en primera línea de batalla, suponiendo que se produjese una batalla. Deberías buscar cosas peligrosas y hacerles frente para mejorar. Practica el coraje. Correr presa del pánico una vez no significa que tengas un alma temerosa ni que seas indigna. Y mucho menos que no te tenga cariño ni que quiera dejar de ser tu amiga. Lo que sí quiero es saber qué hizo Piteas porque una de mis misiones es servir de intérprete entre Piteas y el mundo, pero no puedo cumplirla si no sé lo que ha hecho.
Clímene lloraba, así que metió la cara bajo el agua, para ocultar las lágrimas. Esperé hasta que volvió a girarse hacia mí y le di un abrazo.
—¿Qué te dijo?
—Le di las gracias por salvarnos y me dijo que era lo que había que hacer. Y luego añadió que no me sintiera mal por haber huido porque solo era una chica.
—¡¿Qué?! —Estaba horrorizada.
Jamás me habría imaginado algo así. A veces, algunos de los patrones decían cosas parecidas. Tulio, de Roma, sobre todo, y Clío, de Esparta, había tenido una vez un debate formal con él sobre el tema y todo el mundo opinaba que había ganado ella claramente. Pero a Piteas nunca lo había oído decir nada que diera una pista siquiera de que podía pensar algo semejante.
—¿Estás segura? —insistí.
—Sabía que no tenía que haberte dicho nada.
—Lo mataré —dije, volviéndole la espalda—. Te habrá hecho falta mucho valor para contármelo. Estoy segura de que podrías aprender a ser valiente si practicases. Como cuando levantas cada vez más peso.
Justo después del desayuno nos tocaba el turno en la palestra, pero apenas probé bocado porque estaba llena de rabia. Piteas todavía no había llegado cuando lo hice yo, así que practiqué con las pesas y, con la fuerza de mi ira, lancé el disco más lejos que nunca. Al verlo llegar, corrí hacia él en cuanto se hubo despojado del quitón y lo derribé en la arena.
—¡Eh! Déjame al menos que afiance los pies —protestó, golpeando la arena con la palma de la mano para marcar una caída. Me lancé sobre su espalda y lo inmovilicé. No había ningún patrón cerca para penalizarme. Podría haberlo matado antes de que alguien lo impidiera, de haber querido hacerlo de verdad. Por supuesto, lo único que quería era comprender.
—¿A qué te referías con eso de que Clímene solo es una chica?
—¿Voy a perder todas mis amistades por eso? —me preguntó, con tanta tristeza que lo compadecí al instante, pese a la ira.
—Las perderás si no te explicas ahora mismo.
Lo golpeé con fuerza en el brazo. Ni siquiera intentaba liberarse ni luchar. Se había quedado flácido, cosa que me hacía muy difícil seguir queriendo aporrearlo.
—¿Me dejarás levantarme si accedo a hablar contigo?
Me bajé de encima de él y se levantó. Tenía toda la parte de delante cubierta de arena, que no se sacudió.
—Estaba triste, necesitaba consuelo y nunca sé qué decir. No pensé y recurrí a lo que he oído decir toda mi vida. Las mujeres… fuera de esta ciudad, en casi todas partes, existe la tendencia a pensar que las mujeres son suaves y gentiles y buenas y se encargan de los cuidados, y que, por naturaleza, necesitan protección. Tienes que recordarlo, de antes. Clímene estaba llorando y había huido, o sea, actuaba como suelen actuar las mujeres. Le pasé un brazo por los hombros, como te he visto hacer a ti. Sé que eso está bien. Pero tenía que decir algo y no tenía ni idea de qué.
—¿Cómo alguien tan inteligente puede llegar a ser tan idiota?
—¿Talento natural? —dijo, sin sonreír—. ¿Quieres volver a pegarme?
—¿Te sentirías mejor?
—Estoy por decir que sí.
—Pues entonces no —repliqué. Pero entonces seguí y, girando sobre el talón, reuní toda mi fuerza y le di una patada en el pecho que lo tiró de culo—. ¿Mejor?
Incluso en aquel momento palmeó al suelo al instante para marcar el golpe.
—Sí, me parece que sí.
—¿Te ha ayudado a darte cuenta de que las mujeres no somos palomitas delicadas a las que proteger? —Todavía estaba enfadada.
—Eso fue lo que me pareció en aquel momento —respondió, levantando la vista—: una palomita a la que le habían pedido que se comportara como un halcón, que fuera contra su naturaleza. ¿Y por qué tiene que luchar todo el mundo, incluso quienes no estén dotados para ello?
—¿También le habrías dicho a Glaucón que no pasa nada si se porta como un cobarde porque solo es un tullido? —Glaucón había perdido una pierna el Año Primero de la ciudad: se había resbalado en el bosque y le había quedado atrapada la pierna bajo la oruga de un trabajador.
Piteas me miró con cara de ingenuo:
—Bueno, no importaría demasiado si fuera un cobarde, pero el caso es que es muy valiente.
—Pero imagínate cómo se habría sentido si le hubieras dicho eso. Es como si no lo considerases una persona, sino una clase inferior de cosa. Clímene es cobarde, ella misma lo dice. Y nuestras almas tienen partes en distintos equilibrios: tal vez no le haya tocado tanta pasión y tal vez no todo el mundo tenga lo necesario para plantarse en la línea de batalla… aunque tampoco se me ocurre a qué enemigos podríamos tener que enfrentarnos. Sin embargo, existe un acuerdo generalizado en que algunos de ellos son hombres. Todos los ejemplos que conocemos de cobardes vergonzosamente heridos por la espalda han sido hombres. Y muchas de las que muestran valentía y se mantienen firmes son mujeres. Y al decir lo que dijiste, insultas a todas las mujeres. ¡Me insultas a mí!
Piteas asintió en silencio y volvió a levantarse.
—Fue una estupidez. ¿Crees que serviría de algo disculparme?
—Todavía no, está demasiado afectada. Le contaré que te he dado una paliza, tal vez así se sienta un poco mejor.
—Me has dado más fuerte que el jabalí.
—¡Y sigo sin saber si lo has comprendido!
—¿Que todo el mundo es de igual relevancia y que las diferencias entre individuos son más importantes que las diferencias entre clases más amplias? ¡Oh, sí! Estoy empezando a entenderlo la mar de bien. —Lo fulminé con la mirada—. ¿Qué? Vas a seguir siendo mi amiga, ¿no? Entonces necesito que me ayudes a entender bien estas cosas.
—Sí, sigo siendo tu amiga, pero no sé cómo les voy a explicar lo que has dicho a los demás.
—Entiendo que hay diferencia entre ser mujer y ser blanda —dijo, abriendo los brazos—. Veo que también hay hombres que son como palomas y no me parece que eso sea un problema, mientras haya suficientes halcones para protegerlos… y los hay. —Dudó un momento—. Y también veo que tú eres un halcón y no una paloma, aunque prefieras el arte a la guerra. Yo mismo lo prefiero. La paz es mejor que la guerra. Se glorifica demasiado la guerra y muy poco la paz, y, sobre todo, no se glorifica lo suficiente a las palomas. Valoro a Clímene, aunque ahora ella no llegue a creerme nunca.
—Los patrones dicen que todos somos igualmente valiosos —dije.
—Pero no se comportan como si lo creyeran —replicó Piteas, frunciendo el ceño—. Lo peor de aquella cacería es que allí no había nadie que de verdad supiera lo que hacía porque nadie lo había hecho antes. Ático y Axiotea eran eruditos, no guerreros. La ciudad rebosa eruditos, cosa que no es sorprendente. No es mala idea probar nuestro valor, pero eligieron una manera estúpida. Los jabalíes son muy peligrosos y podría haber muerto alguien o quedar lisiado si yo no hubiera sabido qué hacer.
—Escribe un poema a mayor gloria de la paz —sugerí.
—Y tú pinta un cuadro, enseguida te darás cuenta de lo fácil que es.
Ícaro se acercaba, sin duda para averiguar qué hacíamos parados tanto tiempo.
—Venga, luchemos como los Dioses mandan —dije.
En los festejos, quedé segunda en natación y tercera en la carrera de larga distancia con armadura. Como había sido yo quien había enseñado a nadar a Cornelia, la ganadora, también consideré aquello como una victoria. Me habrían permitido comer del jabalí que había matado Piteas, pero me decanté por pan con miel.