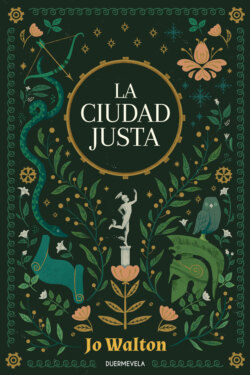Читать книгу La Ciudad Justa - Jo Walton - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. MAYA
ОглавлениеNací en Knaresborough, Yorkshire, en 1841, y fui la menor de tres hijos y segunda hija del rector del pueblo. Mis padres me bautizaron con el nombre de Ethel.
Mi padre, el reverendo John Beechan, licenciado, era un erudito que había estudiado en Oxford y se preocupaba por los clásicos tanto o más que por Dios. Mi madre era una mujer de mundo, hija de un barón y, por lo tanto, con derecho a usar el tratamiento de «honorable», cosa que hacía en todas las ocasiones. Nada le gustaba tanto como la ropa bonita y la decoración. Sus pasatiempos eran el bordado y las visitas sociales, y su caridad se limitaba a las buenas obras que hacía en la parroquia. Mi hermana mayor, Margaret, conocida como Meg, era tan absolutamente hija de mi madre que parecía una edición en miniatura de ella. Mi padre había albergado la esperanza de que ocurriera lo mismo con él y mi hermano Edward, que nació un año antes que yo. Por desgracia, el temperamento de Edward no tenía nada en común con el de mi padre. Mi hermano era un muchacho activo y lleno de energía pero nada dotado para la erudición. Mi padre perdía la paciencia con él a menudo. Desde que tengo memoria, me recuerdo consolando a Edward y ayudándolo con las lecciones.
Lo que no recuerdo es cuándo aprendí a leer. Tal vez me enseñó mi madre, como había hecho con Meg. Sé leer desde que tengo uso de razón, así que quizá es cierto lo que dice Platón y arrastramos fragmentos de nuestras vidas pasadas. Si es así, solo me acuerdo de leer. Desde luego, tengo un recuerdo del todo nítido de que cuando vi el alfabeto griego por primera vez, teniendo yo seis años y el pobre Edward siete, lo comprendí al instante, más como si recuperase algo que había olvidado que como si lo aprendiese desde cero. Las formas de las letras griegas eran como viejas amigas y solo hizo falta que me dijeran sus nombres una vez. Para Edward, sin embargo, fue una tortura. Recuerdo tratar de ayudarlo una y otra vez. Se perdía sin remedio, el pobre niño. Fue entonces cuando empezamos a trabajar juntos en serio. Siempre me traía sus lecciones en cuanto dejaba a padre y las repasábamos juntos hasta que las entendía. Así avanzamos juntos en el latín y el griego. No tardé en adelantarlo leyendo sus libros. Ya había leído todo lo que había en casa escrito en inglés.
Durante mi primera infancia, madre y padre no se fijaban demasiado en mí. Todas las tardes, después del té, la aya me llevaba al piso de abajo para saludarlos y con frecuencia era el único momento del día en que los veía. Meg era cuatro años mayor que Edward y me sacaba cinco a mí. Madre se encargaba en persona de su educación y siempre la llevaba con ella. Meg tenía un vestuario espléndido que le quedaba de maravilla. Era una niña encantadora, de buen carácter, que siempre sonreía y reía, con tirabuzones dorados y mejillas sonrosadas. Yo tenía el pelo más descolorido, carente de vida en comparación con el de mi hermana, y jamás se rizaba. Además, no intentaba encandilar a las visitas. Me retraía a mi interior hasta el punto de que mi madre llegó a considerarme insulsa, sosa y taciturna. Cuando Meg tuvo edad para empezar a tocar el piano y a coser con gracia, Edward y yo seguíamos al cuidado de nuestra aya.
Edward estudiaba con padre todas las mañanas. Yo me quedaba en el cuarto infantil y leía todo lo que caía en mis manos. Luego, por las tardes, después de ayudar a mi hermano a entender las lecciones de la mañana, dábamos saludables paseos por los páramos. Mantuvimos esta rutina más que contentos hasta que Edward cumplió doce años y padre empezó a hablar de mandarlo a un internado. A Edward le horrorizaba la idea y suplicó que le permitieran quedarse en casa. «Pero tu trabajo ha mejorado mucho —me contó que había dicho padre—. Tu última redacción en latín solo tenía un fallo y la de griego, ninguno». Entonces, estalló y le confesó a padre que ambas eran obra mía. Padre lo perdonó, pero quedó perplejo: «¿La pequeña Ethel? ¿Pero cómo sabe tanto?». Me hizo llamar y me sometió a una prueba con pasajes en griego y en latín que Edward y él no habían visto antes, pasajes que traduje con orgullo y sin dificultad.
A partir de aquel momento, padre nos instruyó a los dos juntos, e incluso atendía más a mis progresos que a los de mi hermano porque yo era capaz de seguir sus razonamientos, mientras que él no. Al año siguiente, Edward fue enviado a un colegio, cuyo examen de ingreso aprobó a duras penas. Padre siguió enseñándome en casa. Cuando mi hermano fue a Oxford, padre y yo casi nos habíamos convertido en colegas, dos eruditos que trabajan juntos y pasan todo el día repasando un texto y debatiendo sobre él. Padre decía que yo tenía la inteligencia de un hombre y que era una pena que no pudiera ir a Oxford también, pues me habría beneficiado mucho. Le dije que no quería dejarlo, pero que tal vez Edward pudiera traernos más libros. Padre tenía muchas ganas de releer a Platón, cuyas obras no poseía, y no había vuelto a leer desde que él mismo había estado en Oxford.
Al año siguiente, 1859, mi padre murió de repente de un frío que se le metió en los pulmones. Edward cursaba el segundo año en Oxford. Nuestras vidas cambiaron de la noche a la mañana. Por supuesto, tuvimos que ceder la rectoría. Meg, que tenía veintitrés años, llevaba un tiempo comprometida con el hijo del terrateniente local. Dadas las circunstancias, a todo el mundo le pareció lo mejor que se casaran de inmediato y formasen un hogar. A mí me enviaron a Londres con la tía Fanny, mi madrina y hermana de mi padre. La tía Fanny se había casado bien y ahora era lady Dakin. Podía permitirse mantenerme mejor que el reciente esposo de Meg.
A Edward no le hacía ninguna gracia, pero tampoco podía hacer nada al respecto. Él heredó el patrimonio de mi padre completo. Apenas era suficiente para mantenerlo mientras seguía en Oxford. Me prometió que en cuanto se graduase y encontrase un medio de vida capaz de mantenernos a los dos, me acogería en su casa y yo le ayudaría a llevarla. Me pintó un retrato color de rosa de ambos viviendo felices en alguna rectoría rural: él cazando y yo, estudiando y escribiéndole los sermones. Me parecía el mejor futuro al que podía aspirar.
La tía Fanny era muy bondadosa y me proporcionó una temporada social en Londres con su hija menor, mi prima Anne. Aquella no era el tipo de diversión que más me agradaba, me retorcía de pura timidez al verme obligada a rodearme de tantos desconocidos continuamente. No tuve éxito entre los jóvenes caballeros a quienes me presentaron.
La tía Fanny y Anne me animaban, incansables, a sacarme el máximo partido y a vestirme de lila y gris al cabo de tres meses, pero yo insistí en llevar luto cerrado por mi padre durante un año entero. Lo echaba de menos con amargura todos los días. También echaba de menos mis libros. Solo me habían permitido llevarme conmigo algunos de los de padre y estaba sedienta de cualquier nueva lectura. Ni mi prima ni yo nos casamos al acabar la temporada londinense y, sin duda desesperada por no saber qué hacer con dos muchachas, la tía Fanny nos llevó de gira por Italia. Tomamos un guía y un carruaje y nos hospedamos en alojamientos públicos y en casas de amistades. Todo era magnificente y al menos me proporcionó cosas nuevas que ver y en que pensar. A veces incluso podía contar las historias de los lugares que visitábamos, cosa que siempre sorprendía a mis acompañantes y que me granjeó la antipatía de nuestro guía.
En Florencia me enamoré, como tantas personas antes que yo, no de ningún personaje, sino del arte renacentista. En el Palacio Pitti vi un fresco que representaba la destrucción del mundo antiguo —Pegaso atacado por las harpías— y como las Musas llegaban a refugiarse en Florencia, donde Lorenzo de Médici les daba la bienvenida. Me sobrecogió de tal manera que tuve que pedirle a Anna un pañuelo para secarme los ojos. La tía Fanny negó con la cabeza. Las jóvenes deben admirar el arte, pero no con semejante ardor.
De hecho, la pobre tía Fanny no tenía ni idea de qué hacer conmigo. En la galería Uffizi, las Madonnas de Botticelli le parecieron «papistas». En cuanto las vi me di cuenta de lo lóbrega que es la noción de Dios sin la suavidad del espíritu femenino. Por supuesto, yo creía en Dios, y en la salvación por Cristo. Siempre había sido una feligresa devota. Rezaba todas las noches. Creía en la divina providencia e intentaba ver su mano incluso en las dificultades de mi vida, que, tal como me recordaba a mí misma, no eran grandes en comparación con las que tenían que soportar otras personas. Podría haberme quedado en la absoluta indigencia y haberme visto obligada a mendigar o a prostituirme. Sabía que tenía suerte. Y, sin embargo, me sentía atrapada. Desde la muerte de mi padre no había mantenido una sola conversación con un igual y, desde luego, todas ellas habían sido mundanas Y eso siendo generosa. Quería hablar con alguien sobre el nutricio elemento femenino de Dios, sobre las vidas de los ángeles que se veían de fondo en las Madonnas de Botticelli e, incluso más, de la Primavera. Cuando le pregunté a Anne qué pensaba, me dijo que el cuadro la perturbaba. Nos quedamos delante del Nacimiento de Venus mientras el guía soltaba sandeces. Pasamos a otra sala y a Rafael, que había pintado hombres con los que sentí que podría haber conversado. Me sentía tan sola que habría hablado incluso con sus retratos de no haber tenido público. Añoraba muchísimo a mi padre.
Al día siguiente, en el mercado de San Lorenzo, mientras tía Fanny y Anne contemplaban embobadas unos guantes de piel, me adelanté con sigilo al siguiente puesto, donde había altas pilas de libros. Algunos estaban en italiano, pero muchos otros eran en griego y latín, y entre ellos había varios volúmenes ajados de Platón. La mera visión del nombre sobre la piel gastada parecía acercarme más a mi padre. Los precios parecían razonables, tal vez hubiera poca demanda de libros en griego. Conté mis magras reservas de efectivo, regalo de mi generosa tía que imaginaba que querría comprar alguna fruslería. En lugar de eso, adquirí todos los libros que pude pagar y que me vi capaz de cargar. Por supuesto, no podía llevarlos sin que se dieran cuenta, así que mi tía y mi prima vieron la pila en cuanto me reuní con ellas. Percibí la consternación en los ojos de la tía Fanny, aunque se esforzó al máximo por sonreír:
—Cuánto te pareces a tu padre, querida Ethel —dijo—, mi querido hermano John. Él también gastaba en libros todo lo que tenía a la menor oportunidad. Pero no debes permitir que los hombres crean que eres una sabionda. ¡No hay nada que les desagrade más!
Al día siguiente partimos hacia Roma. Había decidido hacer durar los libros y leer solo uno a la semana, pero los devoré. En Roma vi el Coliseo y las ruinas de los palacios del monte Palatino. Leí a Platón.
Como cualquiera que lea a Platón, me moría por interrumpir a Sócrates y meter mis propios argumentos. Aunque no pudiera hacer tal cosa, leer a Platón era como formar parte de la conversación que tanto se me había negado. Leí El banquete y el Protágoras y luego empecé con la República. La República trata sobre las ideas platónicas de justicia, no en términos penales, sino sobre cómo maximizar la felicidad viviendo una vida justa tanto interna como externamente. Habla tanto de la ciudad como del alma, comparando ambas y sentando las bases de sus ideas sobre la naturaleza humana y sobre cómo deberíamos vivir las personas, y plantea el alma como un microcosmos de la ciudad. En su ciudad ideal, al igual que en el alma ideal, se equilibran las tres partes de la naturaleza humana: la razón, la pasión y los apetitos. Al organizar la ciudad con justicia, se maximizaría la justicia en las almas de sus habitantes.
Las ideas platónicas sobre todas estas cosas eran tan fascinantes e inspiradoras que leía sin parar y ardía en deseos de poder hablar sobre ellas con alguien a quien le interesasen. Entonces, en el quinto libro, encontré un pasaje en el que habla de la educación de las mujeres y de la propia igualdad de la mujer. Lo releí una y otra vez. Apenas podía creerlo: Platón me habría permitido participar en la conversación de la que me excluía mi sexo. Me habría permitido ser una guardiana con las únicas limitaciones de mi propia capacidad para alcanzar la excelencia.
Me acerqué a la ventana y contemplé aquella bulliciosa calle romana. Pasaba un trabajador cargado con una escalera. Le silbó a una joven que había en el quicio de una puerta y que le gritó algo en italiano. Yo era una mujer, una joven, y eso me constreñía en todo. Mis opciones eran insoportablemente limitadas. Si quería llevar una vida intelectual no podía trabajar de otra cosa que no fuera aya o profesora en una escuela para niñas, donde no enseñaría los clásicos, sino los logros adecuados para una jovencita: dibujo a lápiz, acuarela, italiano, francés y piano. Me era posible escribir libros —tenía la vaga idea de que algunas mujeres habían logrado mantenerse por ese medio—, pero no me interesaba la ficción y escribir filosofía no sería aceptable. Podía casarme, si encontraba un hombre como mi padre… pero ni siquiera Padre había elegido una mujer como yo, sino como mi madre. La tía Fanny no se equivocaba al decir que a los hombres les desagradan las sabiondas. Tal vez podría encargarme de la casa de Edward, como me había propuesto, y escribir sus sermones, pero, ¿qué sería de mí si se casase?
En la República de Platón, como nunca en toda la historia, mi sexo no habría supuesto un impedimento. Podría haber sido igual que cualquiera. Podría haberme formado con libertad y aprendido filosofía. Deseaba con todas mis fuerzas que existiese y haber nacido en ella. La obra de Platón tenía dos mil trescientos años y en todo este tiempo nadie le había prestado ninguna atención a ese punto. ¿Cuántas mujeres habían llevado vidas estúpidas, desperdiciadas y accesorias porque nadie había hecho caso a Platón? Estaba furiosa contra todo el mundo, salvo Platón y mi padre.
Regresé a mi asiento y volví a coger el libro para leerlo cada vez más rápido, ya sin querer contradecir a Sócrates, diciendo sí de corazón, sí a todo: sí, censuremos a Homero, limitemos los estilos musicales, ¿por qué no?; sí, llevemos a los niños a la batalla; sí, desde luego, haz ejercicio sin ropa si crees que es mejor; sí, desde luego, empecemos a los diez años, ¡cuánto lo habría disfrutado entonces! Sí, por favor, por favor, querido Platón, enseña a los mejores de ambos sexos para que se conviertan en reyes filósofos que descubran y entiendan la Verdad que oculta este mundo. Encendí la lámpara de gas y leí durante casi toda la noche.
A la mañana siguiente, la tía Fanny se quejó de que se me veía fatigada y me dijo que no debía agotarme. Alegué que me encontraba de maravilla y que una excursión resultaría tonificante. El guía nos llevó a ver la Fontana di Trevi, un inmenso espectáculo arquitectónico que Anne admiró, y luego al Panteón, un templo circular construido por Marco Agripa en honor a todos los dioses y luego reclamado como iglesia cristiana. La cúpula conduce la mirada inexorablemente a un círculo de cielo despejado. Contemplé el amasijo católico de crucifijos e iconos que había abajo y me resultó impío en aquel lugar que guiaba el corazón hacia Dios sin necesidad de aquello. Sin duda, los reyes filósofos habrían adivinado a Dios en la Verdad. Nadie podría entrar en aquel edificio sin aprehenderlo, ni siquiera los paganos que lo habían construido. Sin duda lo entendían tras la fachada de la mitología, tal vez sin saber lo que entendían. No tenían santos ni profetas. Sus dioses eran la mejor manera de que disponían para comprender lo divino.
Mis pensamientos se dirigieron a los dioses griegos y a la idea de un principio femenino dentro del mismo Dios que me había sobrevenido en Florencia. Sin pretenderlo en lo más mínimo, me encontré rezando a Atenea, la patrona del aprendizaje y la sabiduría. «¡Oh, Palas Atenea, llévame lejos de aquí, permíteme vivir en la República de Platón, permíteme trabajar para encontrar un modo de hacerla real!».
Estoy segura de que un segundo después me habría dado cuenta de lo que estaba haciendo, habría sido una conmoción para mí misma y habría caído de rodillas para suplicarle a Jesús que me perdonase. Pero ese segundo después no llegó. Me encontraba en el Panteón, rezándole a Atenea con la vista en el cielo, y luego, sin ninguna transición, estaba en Kallisté, en una sala rodeada de columnas, con un montón de hombres y mujeres de muchos siglos distintos tan perplejos como yo, ante la misma Atenea de ojos grises.