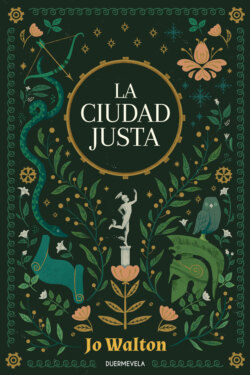Читать книгу La Ciudad Justa - Jo Walton - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. SIMMEA
ОглавлениеAprendí a leer, primero en griego y luego el alfabeto latino. No había pasado un año y ya leía ambas lenguas con fluidez, aunque no conocía el latín antes de llegar. Muchos de los patrones eran hablantes nativos de latín, así que me fue fácil pillarlo. Incluso los que no eran nativos lo conocían bien, pues, tal como nos explicaron, había sido el idioma de la civilización durante siglos. Pronto fui capaz de hablar y leer ambas lenguas con facilidad. Ya no notaba el acento arrastrado y suavizado que tenían muchos de los patrones, ni siquiera que pronunciasen las uves como bes: yo misma había empezado a hablar el griego de esa manera.
Comencé a aprender historia antes de que empezaran a enseñármela y supe sin analizarla que se trataba de la historia del futuro. Vivíamos, según nos dijeron, en la época anterior a la guerra de Troya. El rey Minos gobernaba en Creta y Micenas era la ciudad continental más floreciente. Y, sin embargo, aunque no se había producido todavía, lo conocíamos todo sobre la guerra de Troya. (Una versión de la Ilíada era uno de mis libros favoritos). Es más, conocíamos la guerra del Peloponeso, las guerras de Alejandro, las guerras púnicas, Adrianópolis y, en menor detalle, la caída de Constantinopla y la batalla de Lepanto. Cuando le pregunté a Ficino qué había pasado después de Lepanto me respondió que aquello había ocurrido después de su tiempo, y cuando le pregunté a Axiotea, que nos enseñaba matemáticas, contestó que a partir de ahí la historia se volvía aburrida y no era más que una serie de inventos, de leyes del movimiento y telescopios y electricidad y trabajadores y todo eso.
Desde el principio, y porque así se había determinado, no teníamos apenas momentos libres. Nuestro tiempo se repartía por igual entre la música y la gimnasia. La música se dividía en tres partes: la propia música, las matemáticas y el aprendizaje de la lectura, que después dio paso a la lectura en sí.
La gimnasia también se dividía en tres partes: carrera, lucha y pesos. La gimnasia era divertida. La hacíamos desnudos en las palestras y cada una de ellas la compartían dos casas nutricias. Nuestra palestra era la de Florentia y Delfos y tenía filas de columnas dóricas en honor a Delfos en el fondo y en dos lados, y exuberantes columnas renacentistas al frente, además de una fuente muy elaborada. Me sentía orgullosa de que la fuente fuese aportación de Florentia. Era fácil amar Florentia y sentirse orgullosa de aquella gran ciudad, con tantos importantes eruditos, escritores y artistas. El propio Ficino provenía de allí. Cuando nos pusimos a teñir y bordar nuestros quitones, yo bordé el mío con una cenefa de flores de lis, el símbolo florentino, y por encima de ellas, copos de nieve, hojas y rosas, por las tres estaciones de Botticelli, que seguían siendo mis cuadros favoritos. Por encima de todo esto, bordé una serie de libros y pergaminos intercalados, en azul y dorado, que fue la admiración de tanta gente, y tantos me pidieron permiso para copiarla que acabó siendo bastante común.
Nuestra palestra era abierta al aire libre, naturalmente, y el suelo estaba hecho de arena blanca, que cada día alborotábamos entre los ciento cuarenta y cuatro y que por las noches los trabajadores alisaban. No tardé en perder la incomodidad ante la desnudez: todos nos despojábamos de los quitones al ir a la palestra, era lo normal. Aprendí a usar los pesos, tanto a levantarlos como a lanzarlos, a luchar y a correr. Esto último se me daba bien y siempre quedaba entre los primeros en las carreras, sobre todo en las de larga distancia. Enseguida me di cuenta de que, al ser pequeña y fibrosa, nunca destacaría en la lucha, pero me lo pasaba muy bien cuando me emparejaban con alguien de mi peso. Una vez que aprendí a manejarlos, los pesos resultaron una delicia, aunque siempre había alguien que lanzaba el disco más lejos o levantaba pesas más pesadas que yo.
Lo curioso de la gimnasia es que realmente no teníamos suficientes profesores. Solo los patrones más jóvenes podían impartirla y ni siquiera todos. Esta peculiaridad me hizo caer en la cuenta de que teníamos muy pocos patrones. Había dos asignados a cada casa nutricia y solo un puñado más. Los comedores eran ciento cuarenta y cuatro, y ahora estaban completos, con setenta niños en cada uno. Eso significaba que solo había doscientos ochenta y ocho patrones en total, o tal vez trescientos, como máximo, para diez mil ochenta niños. Reflexioné sobre las implicaciones que tenía aquello y decidí no comentarlo con Cebes. Él todavía mascullaba sus deseos de derrocar a los patrones, pero yo estaba contenta.
¿Cómo no iba a estarlo? Me encontraba en la Ciudad Justa y estaba allí para alcanzar mi máximo potencial. Me daban una comida maravillosa: gachas y fruta todas las mañanas y bien queso y pan, bien pasta y hortalizas por las noches, con carne o pescado los días de festín, que eran frecuentes. A menudo, en los días calurosos del verano, nos servían fruta helada. Hacía ejercicio frecuente y agradable. Tenía amigos. Y, lo mejor de todo, tenía música, matemáticas y libros para ensanchar la mente. Aprendía de Maya y Ficino; de Axiotea y Ático, de Delfos; de Ícaro y Lucrecia de Ferrara, y de vez en cuando, de otros patrones. Manlio me enseñaba latín. Ícaro, uno de los hombres más jóvenes entre los maestros, nos puso a leer libros provocativos y nos hacía preguntas fascinantes sobre ellos. A veces Ficino y él debatían alguna cuestión en nuestra presencia. Casi sentía mi mente crecer y desarrollarse mientras los escuchaba. Tenía doce años. A veces, cuando algo me los recordaba, todavía echaba de menos a mis padres y mis hermanos, pero no ocurría a menudo porque ahora tenía una vida muy diferente. En ocasiones parecía verdad que había estado durmiendo bajo tierra hasta mi despertar en la Ciudad Justa.
En el invierno de aquel año, Año Segundo de la Ciudad Justa, poco antes de mi decimotercer cumpleaños, empecé a menstruar y Andrómeda, que todavía era la custodia de Hisopo, me llevó con Maya. Maya tenía una casita propia cerca de Hisopo con un pulcro jardín de plantas y flores. Me preparó un té de menta, me dio tres esponjas y me enseñó a introducírmelas en la vagina:
—Cada una te durará una hora, más o menos, el primer día y luego, más. Puedes dejártela dentro toda la noche, a menos que estés sangrando mucho. Lávalas en las fuentes de aseo, nunca en agua potable. Si las pones bajo el agua corriente, se llevará toda la sangre. Introduce una nueva y pon la otra a secar al sol en el alféizar. Cuando no las uses, guárdalas en tu baúl. Nunca utilices esponjas de otra persona ni compartas las tuyas con tus hermanas. No deberías de necesitar más de tres, pero si ves que sangras demasiado y necesitas cambiarlas con más frecuencia el primer día porque no tienes ninguna esponja seca cuando la necesitas, dímelo y te daré otra.
—Qué maravilla —dije, y luego continué, olvidando que no debía hablar de mi vida anterior—. Mi madre usaba unos paños que costaba muchísimo lavar.
—Y la mía. Y yo también antes de venir aquí —replicó Maya—. Esta forma de llevar la menstruación es una de las maravillas perdidas del mundo antiguo. Las esponjas son naturales, crecen bajo el mar, y los trabajadores las recogen para nosotras.
Les di la vuelta a las dos esponjas limpias que tenía en la mano. Eran suaves.
—¿Ya soy una mujer?
—Naciste mujer —dijo Maya, sonriendo—. Empezarán a producirse cambios en tu cuerpo. Te crecerán los pechos y tal vez quieras plegar el quitón de manera que caiga sobre ellos. Si crecen mucho, hasta el punto de que salten y te incomoden al correr, te enseñaré a vendarlos.
—Qué pasará… —Me detuve—. ¿Aquí qué pasa con el matrimonio?
Me di cuenta de que nunca había oído ni una palabra al respecto, y que ni siquiera había pensado en el tema desde mi llegada a la ciudad. Todos los patrones vivían solos y todos los demás éramos todavía niños.
—Cuando seáis mayores habrá matrimonios, pero no serán como los matrimonios que… ¡no deberíais recordar! —exclamó Maya—. No hace falta que te preocupes por eso todavía. Tu cuerpo no está listo para hacer bebés, aunque haya empezado el sangrado.
—¿Cuándo lo estará?
Maya frunció el ceño.
—La mayoría pensamos que a los veinte, pero algunos dicen que a los dieciséis. En cualquier caso, todavía falta mucho. —Entonces sacó un libro—. Hace mucho tiempo te prometí enseñarte la Primavera de Botticelli.
La Primavera era tan maravillosa y misteriosa como las otras tres estaciones. Intenté desentrañarla. En un lado había una joven y, en el centro, una mujer embarazada a cuyo alrededor brotaban flores.
—¿Quiénes son estas personas? ¿Son las mismas flores que crecen en el Verano?
Miré la otra página, buscando ayuda, y quedé asombrada al ver que estaba escrita en alfabeto latino, pero en una lengua que me era desconocida. Miré a Maya, inquisitiva.
—Es la única reproducción que tengo. Nadie sabe quiénes son todos, aunque hay quien piensa que se trata de la Diosa Flora.
Volví a mirar la imagen, olvidándome del misterio del texto.
—Ojalá pudiera ver el original a tamaño natural, como los demás.
Pasé la página y dejé escapar una exclamación: era Afrodita saliendo de las aguas en una gran concha. Maya se inclinó hacia delante, pero se relajó enseguida, al ver de qué se trataba.
—Cuánto me gustaría que hubieras podido ver el original de ese cuadro. Es mucho mejor que la reproducción: ocupa una pared y en su pelo hay hebras de oro auténtico.
—¿Cuándo nos enseñaréis a pintar y a esculpir? —pregunté, tocando la imagen con anhelo. El papel era sedoso al tacto.
—No tenemos suficientes patrones capaces de enseñar esas cosas. A Florentia debería llegarle el turno el año que viene, o tal vez dentro de dos. Lo ideal habría sido que lo hubierais estudiado desde el principio. Mientras tanto, llevo un tiempo queriendo pedirte que les enseñes a nadar a algunos principiantes esta primavera.
—Por supuesto —dije.
Al haberme criado en el Delta, aprendí a nadar casi al mismo tiempo que a caminar. Había ganado la competición de natación en la Hermeia, además de quedar segunda en la carrera pedestre. Por aquellos logros me habían dado una fíbula de plata, el momento de mayor orgullo de mi vida. La plata representaba el valor y a la destreza física. Solo el oro, otorgado por los logros intelectuales, se valoraba más y todavía no conocía a nadie que tuviera una fíbula de oro.
Maya extendió la mano para que le devolviera el libro de Botticelli. Le eché un último vistazo a la Afrodita y se lo devolví. Pasó las páginas y me enseñó un retrato de un hombre con un manto rojo.
—No sabemos quién es. Yo siempre he creído que era algún erudito de la época.
—Me encanta su cara. ¿Ese cuadro también está en Florentia?
—Sí.
—Tal vez viaje allí algún día.
—No te serviría de nada. Ya sabes que todavía no los han pintado —replicó Maya, sonriendo.
—Tal vez vaya en el momento en que ya los hayan pintado. Me refiero a cuando crezca y haya acabado mi educación.
—No —Maya se puso seria—. Palas Atenea nos ha traído aquí desde otros tiempos para cumplir un fin importante, pero ahora estamos aquí para quedarnos. No podemos pasearnos por el tiempo, haciendo excursiones para ver cuadros.
—¿Por qué no? Los cuadros son importantes.
—El arte solo es importante como medio para abrir las mentes a la excelencia —dijo Maya, pero no sonaba sincera.
Recuperó el libro y lo cerró. En los segundos que logré ver la portada, vi que en ella había un retrato circular de una madona rodeada de ángeles. Lo guardó en una estantería alta, junto con otros libros.
—¡Por favor! —supliqué.
—Sabes que no te lo puedo enseñar. Es probable que ni siquiera debiera haberte enseñado este libro.
—¿Cómo es que tenemos las nueve pinturas de Botticelli que tenemos? —pregunté.
—Iban a destruirlas y las rescatamos.
—¡Madre Hera! —No tenía la costumbre de maldecir, pero no pude evitar que se me escapara—. ¡Destruirlos!
—Sí. En ese futuro que te gustaría visitar para mirar cuadros pasaron algunas cosas terribles. Estáis mucho mejor aquí. Ahora vete a la cama y si necesitas más esponjas, dímelo.
Le deseé júbilo para la noche y recorrí la calle, meditabunda. La ciudad se veía especialmente hermosa a la luz de la luna. Levanté los brazos y murmuré una frase de una canción de loa a Selene Artemisa, pero mi mente bullía. No con pensamientos sobre la menstruación o el matrimonio, ya casi olvidados, sino sobre Botticelli. Las figuras misteriosas reunidas alrededor de la Primavera. La sonrisa de su Afrodita. La idea de que nuestros nueve cuadros habrían sido destruidos. «¿Ocurrirá lo mismo con todo el arte de la ciudad?», me pregunté. La Atenea de oro y marfil, obra de Fidias, que había en el ágora, ¿también era rescatada? ¿Y la herma ante la que me habían coronado, la de la sonrisa misteriosa? ¿Y el león de bronce de la esquina al que siempre acariciaba al pasar junto a él? Me detuve a darle una palmada y la luz de la luna me reveló una expresión de tristeza en su rostro broncíneo que nunca había visto antes. La melena tenía unos rizos maravillosos que acaricié, recorriendo los bucles. Parecía tan real, tan sólido, tan imposible de dañar… «Es mi cuerpo que, al sangrar, me entristece sin motivo», me dije. Mi madre me había hablado de eso. Pero los Botticellis iban a destruirlos, Maya me lo había dicho.
Le di al león una palmadita de despedida y me giré para recorrer los últimos pasos hasta Hisopo y mi cama. Todo aquel arte había sido salvado. ¿También nos habían salvado a nosotros? ¿Con qué propósito? ¿Para crear la ciudad? Pasó un trabajador, insomne, de camino a cumplir sus funciones en la oscuridad. ¿A ellos también los habían salvado? ¿De dónde? Abrí la puerta preguntándome si alguna vez obtendría respuestas para aquellos interrogantes.
Al llegar el verano enseñé a nadar a once niños sin ninguna dificultad. El duodécimo era Piteas. Venía de Delfos, así que lo había visto en la palestra y había luchado con él una o dos veces, pero no lo conocía bien. Ya me había fijado en lo hermoso que era y lo poco consciente de ello que parecía. Tenía un aire de confianza sin llegar a la soberbia. A algunos de mis amigos no les caía bien por ser tan encantador y porque parecía que todo se le daba bien sin tener que esforzarse. Yo me había dejado llevar por su opinión sin analizar por qué. Al enseñarle a nadar nos hicimos amigos.
Al igual que había hecho con los primeros alumnos, me adentré con Piteas en el agua hasta que nos llegaba al pecho. Allí le dije que se tumbara de espaldas, apoyándose en mi mano para descubrir cómo el mar lo acunaba y soportaba su cuerpo. El problema era que no conseguía relajarse. Tampoco ayudaba mucho que no tuviera apenas grasa corporal: todas las curvas de su cuerpo de muchacho de doce años eran puro músculo. Pero la Madre Tetis es poderosa: no se habría hundido tumbado de espaldas con mi palma sosteniéndolo apoyada contra el final de su espalda… si hubiera sido capaz de encontrar la forma de adoptar la postura. Se tensaba de inmediato, cada vez que lo intentábamos y echaba la cabeza hacia atrás, sumergiéndola en el agua. El ejercicio pretendía enseñarle a confiar en el agua y no era capaz de confiar lo suficiente para llegar a aprenderlo. Y, pese a todo, quería aprender: lo deseaba intensamente.
—El cuerpo humano no está hecho para esto —masculló mientras se hundía chapoteando una vez más y yo lo rescataba y lo ayudaba a ponerse de pie.
—De verdad que podrías hacerlo si te dejaras ir.
—Ya sé cómo nadan los delfines.
—Me encantan los delfines. Los veo nadar muchas veces junto a las rocas, allá donde el mar se oscurece como el vino. Cuando hayas aprendido a nadar, podrás ir con ellos.
Nunca había visto a nadie esforzarse tanto después de un fracaso tras otro. Piteas no flotaba, pero se negaba a creerlo. Me miraba moverme por el agua y flotar de espaldas y era incapaz de aceptar su incapacidad para dominar aquella habilidad a pura fuerza de voluntad. Intenté sostenerlo boca abajo y le dije que era más parecido a como lo hacían los delfines, pero no funcionó mucho mejor. No dejaba de manotear y hundirse.
—Tal vez deberíamos intentarlo otro día —dije, viendo que se enfriaba y tenía los dedos arrugados por el agua.
—Quiero nadar hoy. —Se mordió el labio y me pareció mucho más joven de lo que era—. Entiendo que no puedo dominar el arte en un día, pero quiero arrancar. Es ridículo, me siento idiota. Te he hecho perder toda la tarde, cuando sé que querías ir a la biblioteca.
—Enseñarte no es una pérdida de tiempo. ¿Pero cómo lo sabes?
—Séptima dice que, en cuanto tienes un momento, vas a la biblioteca a leer.
—Séptima siempre está en la biblioteca —dije.
Era cierto. Séptima era una chica alta con ojos grises de la casa de Atenas que ya sabía leer al llegar y que desde entonces casi se había convertido en bibliotecaria adjunta.
—¿Le has preguntado por mí?
—Cuando me enteré de que enseñabas a nadar.
—¿Pero por qué a ella? ¿De qué la conoces? Ella es de Atenas y tú de Delfos.
Puso cara de que lo habían pillado y luego levantó la barbilla, desafiante:
—La conocía de antes.
—¿De antes de venir aquí? —Aunque estábamos en el mar y no nos oía nadie, bajé la voz—. Ahora que lo pienso, os parecéis. ¿Tal vez es un parecido familiar?
—Es mi hermana —admitió—. Pero aquí todos somos hermanos y hermanas, así que, ¿qué más da? Es mi amiga, ¿por qué no habría de serlo?
—No hay ningún motivo para que no lo seáis. Entonces, ¿le preguntaste por mí?
—Pensé que te conocería. Lo único que sabía de ti era que habías ganado la carrera. Ahora sé que les has enseñado a nadar a los demás, que está claro que comprendes los métodos y que has sido muy paciente. Quiero aprender. Quiero nadar aunque sea un poco hoy. No puedo dejar que esto me venza.
Creo que lo que me convenció fue que se culpase a sí mismo y no a mí, y su impresionante fuerza de voluntad.
—De acuerdo, entonces —concedí—. Hay otra forma, pero es peligrosa. Ponme las manos en los hombros. No aprietes, no te pongas nervioso y no te agites, aunque te hundas. Podríamos ahogarnos los dos si lo haces. Suéltame si sientes que te hundes. Mientras no te invada el pánico, podré rescatarte, pero si nos hundes a los dos no sería capaz de subir y podríamos morir los dos.
—De acuerdo.
Se puso detrás de mí y se agarró a mis hombros.
—Ahora me voy a deslizar despacio hacia delante y te remolcaré. No muevas los brazos y deja que las piernas se levanten. Yo estaré debajo de ti.
Me deslicé hacia delante y di una brazada, impulsándolo hacia delante. Sentía su cuerpo sobre el mío, en toda su longitud. No se aferró a mí ni lo dominó el pánico, así que di suaves patadas y lo arrastré conmigo unas seis o siete brazadas. Giré la cabeza:
—Ahora, sin soltar los brazos, mueve un poco las piernas.
Me preparé para bajar las piernas y ponerme de pie si se dejaba llevar por el pánico: conocía bien la pendiente de la playa y sabía que todavía daba pie. Aquello mismo lo había hecho con mis primos menores cuando eran muy pequeños. Dejé de mover las piernas cuando empezó a mover las suyas, pero seguí braceando con fuerza, haciéndonos avanzar en paralelo a la orilla. Al fin, le dije que parara y bajé los pies hasta el fondo con cuidado. Piteas se sumergió un poco, pero no manoteó ni se dejó llevar por el pánico.
—¿He nadado? —preguntó.
—Ha sido un buen comiendo. Ahora deberías salir y correr un poco por la arena para activar la circulación y luego los dos deberíamos limpiarnos el salitre con aceite. Mañana lo harás mejor.
Salimos corriendo del agua e hicimos carreras en la playa con otros niños que había por allí, a ninguno de los cuales conocía bien. Luego Piteas vino a buscarme con un frasco de aceite y un estrígil, nos aceitamos mutuamente y luego lo retiramos todo con el estrígil. Me gustaba mucho hacerlo después de nadar, mucho más que usar las fuentes de aseo, porque el agua salada elimina el aceite corporal.
No se nos animaba a desarrollar sentimientos eróticos hacia otros niños, al contrario: se nos desanimaba a pensar siquiera en el sexo o el amor romántico. Se fomentaba la amistad, que se consideraba la mejor de las relaciones humanas y la más elevada. Sin embargo, mientras retiraba el salitre del brazo de Piteas, recordé el tacto de su cuerpo sobre el mío y comprendí que lo que sentía era atracción. El sentimiento me asustó tanto como me atraía. Sabía que no estaba bien y deseaba de corazón alcanzar mi máximo potencial. Además, no tenía ni idea de cómo saber si mis sentimientos eran correspondidos. No dije nada y rasqué con más ahínco.
—Mañana —dije al terminar—, a la misma hora. Acabarás hecho un nadador.
—Así será —dijo, como si la alternativa fuera inconcebible, como si pretendiera alcanzar la excelencia en todo o morir en el intento. Levanté la mano en un gesto de despedida y di un paso para alejarme, pero Piteas siguió hablando—. Simmea.
Me detuve y me giré:
—¿Sí?
—Me caes bien. Eres valiente y lista. Me gustaría ser tu amigo.
—¡Claro! —dije, desandando el paso para acercarme a él y darle la mano—. Tú también me caes bien.