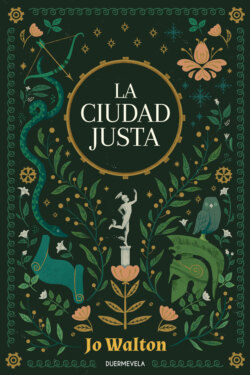Читать книгу La Ciudad Justa - Jo Walton - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. SIMMEA
ОглавлениеNunca he sabido qué año era cuando me compraron en Smirna, ni siquiera qué siglo. Los patrones querían que olvidásemos nuestros antiguos hogares y cuando se lo pregunté a Ficino, mucho después, me dijo que no se acordaba. Tal vez era verdad. Seguro que había participado en muchos de aquellos viajes a muchos años distintos. Recogieron diez mil niños grecohablantes que aparentaban diez años de edad. Desde entonces, he pensado a menudo cuánto mejor habría sido para ellos haber recogido a los bebés abandonados de la antigüedad, pero entonces habrían necesitado nodrizas, así que tal vez tampoco habría funcionado de ese modo.
Pasamos dos noches en la Bondad antes de llegar a la ciudad, a primera hora de la tarde del tercer día.
La primera visión de la ciudad fue imponente. Los patrones nos sacaron en grupos para verla mientras arribábamos. Cebes y yo fuimos de los últimos en salir, cuando ya casi estábamos en el puerto. Las ruinas de Esmirna me habían impresionado. Esta ciudad estaba intacta, recién construida, y se había ubicado para alcanzar la máxima belleza e impacto. Al llegar a ella desde el mar vi a su espalda una gran montaña que humeaba apenas y, a sus pies, las laderas de las colinas que arropaban la ciudad. La propia urbe brillaba a la luz de la tarde. Las columnas, las cúpulas, los arcos… todo ello guardaba equilibro entre la luz y las sombras. Nuestras almas reconocen la armonía y la proporción desde antes de nacer, así que, aunque nunca había visto nada semejante, mi alma vibró al instante en sintonía con la belleza de la ciudad.
El puerto estaba justo frente a nosotros, con el rompeolas que se curvaba ante él: un reflejo en miniatura del equilibrio entre los elementos naturales y artificiales de la ciudad y las colinas. Me quedé asombrada, conmovida más allá de las palabras por aquella maravilla. Cebes me tocó en las costillas.
—¿Dónde está la gente? ¿Y eso qué es?
Miré lo que señalaba.
—¿Una grúa? —sugerí.
—Pero se movía.
En efecto, se movía. Ninguno de nosotros había visto un trabajador. Este era del color del bronce, con ruedas de oruga y cuatro grandes brazos, cada uno rematado en una mano distinta: una excavadora, una pinza, una garra y una pala. Mediría tranquilamente el doble que una persona. Habría supuesto que era algún tipo de bestia, pero carecía de cualquier cosa que se pudiera llamar cabeza. Rodaba por el muelle, dispuesto a ayudarnos a amarrar, así que lo vimos a placer cuando pasamos al otro lado del rompeolas. Nos preguntábamos unos a otros qué sería aquello y, al fin, uno de los patrones vino y nos dijo que era un trabajador y que no debíamos tenerle miedo.
—Están aquí para hacer el trabajo pesado y ayudarnos —dijo, arrastrando las palabras con su extraño acento.
Una vez amarrada la Bondad, desembarcamos en grupos de catorce, siete chicos y siete chicas. Nos condujeron por las calles en distintas direcciones. Me alegré de tener a Cebes en el mío y más aún de que fuese Ficino quien nos condujese. Pese a lo que había dicho Cebes, yo ya sentía a Ficino como un amigo. Mientras recorríamos las calles, miraba a mi alrededor con interés. Las vías eran anchas y bien proporcionadas, y a los lados había patios rodeados de columnas y templos con estatuas de los Dioses. De vez en cuando veíamos algún trabajador, algunos iguales al primero, pero otros con formas muy diferentes. No vimos a nadie hasta que hubimos recorrido un buen trecho, y entonces oímos el sonido de juegos infantiles. Seguimos caminando un rato más y dejamos atrás la palestra donde estaban haciendo ejercicio: el sonido se había propagado por la ciudad vacía.
—¿Dónde está toda la gente? —me atreví a preguntarle a Ficino.
—La gente sois vosotros —respondió, bajando la mirada hacia mí—. Esta es vuestra ciudad. Y todavía no habéis llegado todos.
Al cabo de un rato salió una mujer joven de una de las casas. Llevaba un quitón azul y blanco con una greca en los bordes. Era el primero que veía en mi vida. La mujer tenía la piel clara y el pelo rubio le caía por la espalda en una pulcra trenza.
—El júbilo sea con vosotros —dijo—. Soy Maya. Las niñas que vengan conmigo.
Me demoré en el umbral mientras Ficino se llevaba a los niños. No quería perder de vista a las únicas personas que conocía. Me alivió ver que se dirigían a la casa de al lado.
—Esta es la casa Hisopo —explicó Maya, desde dentro. Me giré y entré.
El interior estaba fresco y parecía oscuro en comparación con la calle. Mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la luz que entraba por las estrechas ventanas. Vi que había siete camas alineadas con pulcritud: una junto a la puerta y tres a cada lado de la estancia. Al lado de cada una había un baúl de madera. Al fondo vi otra puerta, que estaba cerrada. Las paredes y el suelo eran de mármol, el techo tenía vigas de madera.
—Fuera, junto a la puerta, crece un hisopo —dijo una de las niñas, alta y de piel tan oscura como la de mi abuela.
Yo no había reparado en el hisopo. Maya asintió con la cabeza, claramente complacida.
—Sí. Todas las casas de descanso tienen su propia flor o planta. —Su griego era curioso: de una precisión extrema, pero con vacilaciones extrañas, como si en ocasiones tuviera que pararse a pensar para recordar una palabra. Lo más desconcertante era que pronunciaba las uves como bes—. En cada casa de descanso duermen siete personas, niñas o niños, nunca mezclados. Ahora os instruiré sobre la higiene.
Abrió la otra puerta, que daba a la estancia más increíble que había visto en mi vida. Los suelos y las paredes de mármol eran de rayas negras y blancas, y, al fondo, el suelo descendía hacia una zanja con un enrejado a los pies. Por encima de ella sobresalían de la pared unas boquillas de metal. Maya se desprendió del quitón y quedó desnuda ante nosotros. Pulsó un interruptor metálico de la pared y de las boquillas empezaron a salir chorros de agua.
—Esto es una fuente de aseo —explicó— y sirve para lavaros. Venid.
Avanzamos, dubitativas. El agua fresca resultaba agradable en aquella tarde calurosa.
—Usad jabón —nos indicó Maya, mientras colocaba la mano bajo una boquilla y nos señalaba otro interruptor que, al pulsarlo, expulsó un único chorro de jabón líquido. Nunca había conocido el jabón antes. El tacto me resultaba extraño en la palma de la mano. Maya nos enseñó a lavarnos con el jabón y que formara espuma con el agua; nos enseñó a lavarnos el pelo bajo los chorros—. No hay escasez de agua, pero no derrochéis el jabón.
Huele a hisopo —dijo la niña que había visto la planta a la puerta.
Entonces, Maya nos condujo a cuatro cubículos que había al otro extremo de la sala, cada uno de los cuales contenía una fuente letrina: un asiento de mármol con una palanca de la que se tiraba para hacer salir agua que se llevaba nuestros residuos.
—Hay cuatro fuentes letrinas para las siete. Sed razonables y usadlas por turnos. Mañana os enseñaré a lavaros con aceite y estrígil.
Empezaban a aturdirme tantas maravillas cuando nos llevó de vuelta al dormitorio.
—Hay una cama para cada una —dijo, girándose hacia la niña de piel oscura—. ¿Cómo te llamas?
—Me han dicho que deben llamarme Andrómeda
—Qué maravilla de nombre —exclamó Maya, entusiasmada—. Andrómeda, como has sido la primera en hablar y en reparar en el hisopo, por ahora serás la custodia de la casa del Hisopo. Dormirás en la cama que hay junto a la puerta y vendrás a buscarme si me necesitáis, ahora te enseñaré dónde vivo. Quedarás a cargo de la casa cuando yo no esté aquí y tomarás nota del comportamiento de las demás y responderás por él. El resto podéis elegir vuestras camas ahora.
Nos miramos unas a otras. En la fuente de aseo habíamos estado chapoteando juntas y cómodas, pero ahora nos había entrado la vergüenza. Di un paso tímido hacia una cama, la del rincón interior. Las demás niñas se distribuyeron las camas sin peleas: aunque dos de ellas corrieron hacia la cama situada en el otro rincón, la que llegó segunda se retiró y se quedó con la de al lado.
—Ahora abrid vuestros baúles —dijo Maya y así lo hicimos. Dentro había dos mantas sin teñir: una de lana y la otra de lino—. Secaos con una. —Saqué la manta de lana y me sequé—. Ahora ponedla sobre la cama para que se seque y sacad la otra. —Recogió su quitón y lo sacudió—. Así es como se pone —continuó, e hizo una demostración. Era mucho más difícil de lo que parecía, sobre todo hacer los pliegues. Tardamos mucho tiempo en aprender a someterlo, algo que ahora es casi instintivo, pero el primer día nos resultó difícil. Maya nos dio a cada una un cinturón de cuero y una sencilla fíbula de hierro para sujetar los quitones—. Esto cambiará —dijo, pero no nos dio más explicaciones.
—La otra tela es vuestra capa —dijo, y nos enseñó a doblarlas—. No os hará falta hasta el invierno. También os servirán de mantas y de toallas, como habéis visto.
—¿Son nuestras? —preguntó una niña, tocando la fíbula—. ¿Podemos quedárnoslas?
—Podéis usarlas.
—¿Eres tú nuestra patrona? —preguntó Andrómeda.
—Debéis obedecer a todos los patrones, pero no sois esclavas. Ficino os lo explicará después. Ahora venid, es hora de comer.
Todas nos habíamos vestido y a ninguna se le caía el quitón. Maya nos llevó al comedor.
—Nuestro comedor se llama Florentia. Las casas de descanso son pequeñas, aunque cada una tiene su nombre y su flor, y más adelante tal vez queráis bordar un hisopo en el quitón, si os apetece. Pero el comedor es importante. En cada uno de ellos hay lugar para setenta personas, niñas y niños mezclados, y cada uno de ellos recibe el nombre de una de las grandes ciudades de la civilización.
—¿Cuántos comedores hay? —pregunté.
—Ciento cuarenta y cuatro —respondió Maya al instante. Calculé de cabeza.
—¿Entonces somos diez mil ochenta?
—¡Se te dan bien los números! ¿Cómo te llamas?
—Simmea.
Sonrió.
—Otro nombre maravilloso. Pues sí, Simmea, seréis diez mil ochenta, doce tribus, ciento cuarenta y cuatro comedores. Y aprenderéis todo lo referente a las ciudades de vuestros comedores y os enorgulleceréis de sus logros.
—¿Y Florentia es una ciudad excelente? —preguntó Andrómeda—. Nunca había oído hablar de ella.
—Pronto lo sabrás —prometió Maya.
El comedor era inmenso. Estaba construido en piedra, no en mármol, tenía ventanas estrechas y en un rincón se elevaba una torre retorcida. Dentro había un patio con una fuente, y escaleras que conducían a una gran sala con una tremenda cacofonía de niños sentados en bancos arrimados a unas mesas. Me alegró ver a Ficino y a Cebes, sentados entre los demás y comiendo. Ambos llevaban quitones, pero Ficino conservaba su bonete rojo.
Maya nos buscó una mesa donde sentarnos todas juntas. Cebes me vio y me saludó con la mano cuando ya me estaba sentando.
—Nos turnamos para servirnos —explicó Maya.
Tenía hambre. Un niño trajo bandejas de alimentos y las dejó donde pudiéramos servírnoslos nosotras mismas. La comida era deliciosa: pan y queso fresco con aceitunas, alcachofas, pepinos y aceite de oliva, acompañados de agua fresca y clara para beber. Recuerdo que la primera noche cenamos un jamón meloso y exquisito que parecía deshacerse en la boca.
Fue mientras comía el jamón cuando levanté la vista y vi los cuadros. Repartidos por todas las paredes de la estancia había diez cuadros, todos de escenas mitológicas, y nueve de ellos pintados con una maravillosa delicadeza que me obligaba a mirarlos sin parar. Aquella noche no vi los diez, solo el de la pared de enfrente, en el que había representado un anciano de larga barba que sacudía nieve de su capa mientras unas hermosas mujeres bailaban alrededor de una fuente congelada y un lobo masticaba un fardo que había dejado caer un cazador en su huida. Nunca había visto la nieve, pero no era ese el motivo por el que no podía dejar de observarlo.
—No comes nada, Simmea —dijo Maya al cabo de un rato. Me di cuenta de que tenía el jamón en la boca pero no lo estaba masticando.
—Lo siento —dije, cerré la boca y tragué—. Pero ese cuadro… ¿quién lo pintó? ¿Qué es?
—Lo pintó Sandro Botticelli en Florencia. Florentia —se corrigió de inmediato—. Es el Invierno. Es parte de un conjunto. También tenemos aquí el Verano y el Otoño.
—¿La Primavera no?
—La Primavera está en la auténtica Florentia. Pero, si te gusta, un día te enseñaré una reproducción.
—¿Si me gusta? De todas las maravillas que hay aquí, es la más maravillosa —respondí.
Había visto cuadros antes. Había dos iconos en la iglesia de mi pueblo, uno de la Virgen y otro de un Cristo crucificado. Botticelli les hacía morder el polvo.
Después de la cena nos fuimos a la cama. Resultó que había una barra luminosa en la casa Hisopo que nos daba suficiente luz para usar las fuentes letrinas y después desvestirnos y meternos en las camas. Maya le enseñó a Andrómeda cómo se apagaba, por medio de un interruptor que había junto a la puerta. Me ovillé bajo las dos mantas y dormí. Andrómeda nos despertó a la mañana siguiente y volvimos a lavarnos en las fuentes de aseo antes de volver al comedor. Esta vez había incluso más niños, aunque no estaba lleno. Vi a Maya sentada con otro grupo de niñas que no dejaban de mirar a su alrededor, asombradas. Nos sirvieron unas gachas hechas de frutos secos y semillas, y había toda la fruta que quisiéramos. Me había sentado en un sitio que me permitía contemplar el Otoño de Botticelli mientras comía y no apartaba la mirada de los ricos colores de las hojas y de las caras semiocultas.
Al terminar el desayuno, Ficino se puso de pie y, tras numerosas peticiones de silencio, nos callamos.
—Ya estáis todos juntos, mis pequeños florentinos, diez casas de descanso reunidas en este comedor. Provenís de muchos lugares distintos, de muchas familias distintas, pero ahora estáis en la ciudad y todos sois hermanos y hermanas. Que vuestras antiguas vidas sean para vosotros como un sueño al despertar. Sacudíoslas de encima como si acabaseis de salir del Leto. Imaginad que habéis estado durmiendo en la tierra de esta isla, soñando todo lo que recordáis, y que vuestra vida empieza aquí y ahora. Mientras estabais bajo tierra, sus metales se mezclaron en vosotros, de manera que todos sois una mistura de hierro y bronce, de oro y plata. Pronto descubriréis cuáles de ellos predominan en vosotros y qué es lo que se os da bien. Aquí, en la Ciudad Justa, alcanzaréis vuestro máximo potencial. Aprenderéis y creceréis y buscaréis la excelencia. —Le dedicó una sonrisa a toda la estancia. Vi que Cebes bajaba la vista con el ceño fruncido. Luego Ficino siguió hablando—. Empezaremos hoy. Los que sepáis leer, colocaos a mi izquierda y los que no, a mi derecha.
Me coloqué a su derecha y, en efecto, fue entonces cuando mi vida empezó de verdad.