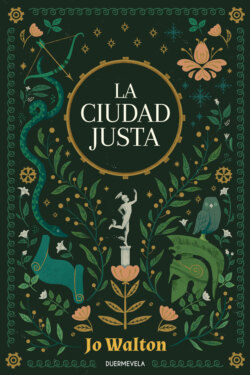Читать книгу La Ciudad Justa - Jo Walton - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. APOLO
ОглавлениеAtenea hizo trampas. Fue a la República como ella misma para ponerla en marcha y luego, cuando todo el trabajo estaba hecho, se transformó en una niña de diez años y le pidió a Ficino que le diera un nombre. Ficino la llamó Séptima. Le estuvo bien empleado por pedírselo a él, sabiendo que estaba obsesionado con los números mágicos.
Yo, sin embargo, lo hice todo bien desde el principio. Bajé al Hades y abandoné allí mis poderes mientras durase la vida mortal que elegí de las Moiras. Vi asombro en Cloto, resignación en Láquesis y funestos presagios en Átropos. Lo de siempre, vaya. Luego fui a mojarme los labios al río Leto para poder olvidar los pormenores de la vida futura que había elegido aunque no mis recuerdos, por supuesto. (El río Leto está lleno de peces de colores brillantes y nadie lo comenta cuando hablan de él. Me imagino que los olvidan en cuando los ven, así que son una sorpresa al principio y al final de todas las vidas mortales). Pasé a un útero y nací, cosa que ya fue una experiencia interesante en sí misma. El útero era un lugar tranquilo. Allí compuse mucha poesía. El nacimiento fue traumático. Apenas recuerdo mi primer nacimiento y, además, las imágenes del poema de Simónides se han entremezclado con mis primeros recuerdos reales. El nacimiento mortal fue incómodo hasta doler.
Mis padres mortales eran campesinos de las colinas que dominan Delfos. Me habría gustado volver a nacer en Delos, por la simetría, pero Atenea señaló que en la mayoría de las épocas no se permiten nacimientos ni muertes en Delos, lo que habría dificultado la operación. Tuve que aprender a dominar mi nuevo y minúsculo cuerpo mortal, tan diferente del inmortal que habito normalmente. Tuve que lidiar con los cambios y el crecimiento, que se producían a un ritmo irregular y escapaban por completo a mi control. Al principio apenas podía enfocar la mirada y tardé meses en poder hablar siquiera. Había pensado que aquello se me haría aburrido hasta lo indecible, pero la verdad es que todas las sensaciones eran tan intensas e inmediatas que mantenían mi interés. Podía pasarme horas sentado al sol, mirándome los dedos.
A medida que iba creciendo, me resultaba interesante descubrir cuánto de lo que yo había creído que dependía de la voluntad se veía afectado por la carne. El alimento y el sueño no eran solo placeres, sino necesidades y me di cuenta de que el hambre y el cansancio me nublaban la mente.
Crecí rápido y fuerte, mis padres eran cariñosos y buenos conmigo. Todo iba según el plan, incluida la hambruna que llegó unos meses antes de mi décimo cumpleaños y que Atenea y yo habíamos dispuesto para inducir a mis amantes progenitores a venderme como esclavo. Pero no salió como habíamos planeado. Para empezar, yo no tenía ni idea de lo que significaba de verdad una hambruna: necesitar alimento y tener que pasar hambre en vez de comer es una forma de dolor. Era insoportable. No soporto recordarlo. La desesperación que vi en la cara de mi padre mortal cuando se nos murió el último cerdo. Cómo lloraba mi madre cuando llegaron los esclavistas y les hicieron una oferta por mí. Les tenía cariño, por supuesto: habían estado venerándome con adoración durante casi una década. Venderme le rompió el corazón a mi madre mortal. Atenea y yo éramos quienes habíamos decidido todo aquello y se lo habíamos impuesto. Ellos no habían elegido amar a su hijo para perderlo de aquella forma tan terrible, ni verse obligados a decidir entre la esclavitud para mí y la muerte para los tres. Jamás habría imaginado la magnitud de nuestra crueldad.
Así que, como veréis, ya había aprendido bastante sobre la vida mortal, la igual relevancia de las personas y la importancia de las decisiones incluso antes de llegar a la República.
Atenea se encontraba en el barco Excelencia cuando embarcó la cuerda de niños en la que estaba. Me reconoció al instante, aunque nunca había visto este cuerpo antes. Es mi hermana, ¿no?
—¿Estás bien? —me preguntó.
—Mejor que nunca. Tienes que hacer algo por mis padres mortales. Cura las enfermedades de sus cultivos, envía a alguien que les venda ganado nuevo a bajo precio y, sobre todo, que tengan otro bebé lo antes posible.
—Lo haré —dijo con voz calmada. Hacía diez años que no oía aquel tono de serenidad olímpica. No mostraba emoción alguna. Asintió con la cabeza y apuntó mi nombre en el registro sin preguntármelo—. ¿Qué pasa? No han pasado ni diez años. ¿Les has cogido cariño?
—A mí me parece una vida.
Atenea se echó a reír.
—No lo entenderás hasta que lo pruebes —le advertí.
—Lo haré algún día. Ahora mismo mi ayuda es demasiado necesaria.
Parte de aquel plan mío de experimentar la vida mortal desde el principio había sido para evitar todas las discusiones y el follón de poner en marcha la ciudad. Por supuesto, podría haberme quedado en el Olimpo y presentarme como un niño de diez años junto con todos los demás, pero sabía que si me quedaba por allí, Atenea me habría tenido de un lado para otro, recogiendo cosas y metiéndome en los debates. Aquella parte había salido a pedir de boca: cuando llegué a la ciudad todo estaba construido y decidido. La urbanística era armoniosa y seguía los principios de proporción y equilibrio. Habían tomado algunas decisiones curiosas, como copiar el Palacio Vecchio a mitad de su tamaño, pero todo armonizaba. Abundaba la variedad y, sin embargo, el conjunto formaba un todo. No se le podía pedir más a una ciudad.
Estaba llena de obras de arte que Atenea había rescatado de los desastres de la historia: había estado en todas partes, desde la cuarta cruzada hasta la Segunda Guerra Mundial. Había templos dedicados a los doce Dioses y el mío estaba entre los más espléndidos, con una escultura de Praxíteles procedente de Delos a la que siempre le había tenido cariño. Los colores elegidos eran interesantes. En general se habían decantado por el mármol blanco y las estatuas sin pintar, al estilo renacentista, pero aquí y allí se veía alguna estatua pintada o vestida con tejidos de vivos colores. Todo el mundo llevaba quitones bordados y teñidos, lo que creaba el efecto de un pueblo de vivos colores sobre un paisaje en claroscuro. Había árboles y jardines, por supuesto, lo que contribuía a suavizar el conjunto.
Con su fino sentido de la ironía, Atenea me asignó a la casa Laurel, perteneciente al comedor de Delfos, de la tribu de Apolo. Había doce tribus, cada cual dedicada a un Dios, y en cada una de ella, doce casas nutricias. Cada comedor acogía diez casas con siete niños cada una. (Estas cifras no estaban en la República. Tenían algún tipo de relevancia neoplatónica complicadísima y no me cabe la menor duda de que alguien empleó mucho tiempo en calcularlas. Cuánto me alegra haberme perdido ese debate). Había diez mil ochenta niños: una cifra que podía dividirse, si uno lo deseaba, entre cualquier número excepto el once.
Los primeros años de la República fueron divertidos. Mi cuerpo todavía era el de un niño, pero era mi cuerpo y ahora ya tenía pleno control sobre él. Era joven y crecía y tenía la música y el ejercicio. Disfrutaba del divertimento de buscar grietas en aquella estructura que parecía tan sólida. Solo alguien que no supiera nada en absoluto de los niños habría sugerido reunir tantos con tan pocos adultos. Los críos eran indómitos y costaba controlarlos, por lo que se hacía necesario tolerar su desenfreno mucho más de lo que habría imaginado Platón. Los patrones intentaron establecer un sistema en el que los niños se vigilaban mutuamente cuyo éxito fue limitado. Para controlar a todos los niños como de verdad querían, tendrían que haber contado con el cuádruple de adultos, pero estaban limitados por el número de personas que no solo deseaban crear la República, sino que habían leído a Platón en su lengua original y habían rezado a Atenea para pedirle ayuda. Es probable que hubiera muchos buenos cristianos a quienes les habría gustado estar allí, aunque, incluso así, había más personas de épocas cristianas de lo que habría predicho. Es verdad que tengo amigos y devotos en todas partes, pero hay unos cuantos tiempos y lugares que rara vez visito, más que nada por motivos estéticos.
Lo que me sorprendió de los patrones cuando los conocí fue que muy pocos de ellos venían de la Ilustración. Había supuesto que aquella época, con su estimulante paganismo después de tanta cristiandad gris, habría producido una buena cosecha de filósofos a los que les habría gustado estar aquí. Un día lo comenté con Atenea cuando la encontré leyendo a Mironiano de Amastris, ovillada en su asiento favorito junto a una ventana de la biblioteca.
—Aquí no hay casi nadie de la Ilustración porque esto no es lo que ellos querían. El culmen de la República es enderezarlo todo, producir un sistema que produzca a su vez Reyes Filósofos conocedores del Bien.
—El Bien con mayúscula —apostillé.
Me miró por encima del hombro, cosa que no era fácil, ya que, dado que ambos teníamos once años, era más baja que yo.
—Exacto. El Bien con mayúscula, la Verdad, la única e inmutable Excelencia que no cambia nunca. Una vez establecido todo esto, el sistema se mantiene en la misma inmovilidad ideal tanto tiempo como sea posible y todo el mundo está de acuerdo en qué es Bueno, qué es la Virtud, qué es la Justicia y qué es la Excelencia. En la Ilustración surge por primera vez la idea de progreso, la idea de que cada generación encontrará su propia verdad, de que todo cambia y mejora constantemente. —Titubeó—. Algunos sí me rezan, solo que no me piden esto. Tiene su propio no sé qué fascinante. Me desconcierta. Es una de esas cosas que me gusta revisitar. Sé que nunca me cansaré de ello. Pero aquí no los encontrarás.
—Pero aquí hay gente que viene de épocas donde había una noción de progreso —señalé.
—Casi todas mujeres —replicó Atenea—. Siempre hay algún hombre que adora tanto a Platón que el progreso le da igual, pero las mujeres… bueno, en esas épocas las pocas mujeres que habían sido tan afortunadas de recibir una educación en griego (y no creas que hay tantas) llevaban unas vidas horribles y limitadas. Así que, cuando leían la República y llegaban a la parte sobre la igualdad de educación y oportunidades, me rogaban estar aquí tan rápido que les daba vueltas la cabeza. Ese es el motivo de que tengamos casi tantas mujeres como hombres entre los patrones. Muchas de ellas proceden de periodos tardíos.
—Tiene sentido. Y lo que dices sobre la Ilustración es fascinante. Pasaré más tiempo con Racine cuando llegue a casa para entenderlo mejor.
Unos meses después, cuando estaba levantando pesas en la palestra, un chico me empujó aposta, me desequilibró y me hizo caer. Era florentino, no de Delfos, y no recordaba haberle prestado especial atención hasta entonces. Y, sin embargo, se comportaba como si tuviéramos cuentas pendientes. No lo comprendí. Intenté hablar con él del tema, pero fingió que había sido sin querer. Después de aquello recordé otros incidentes que también habían parecido accidentales (alimentos derramados, tareas estropeadas…) y empecé a darle vueltas al tema.
Fui a ver a Axiotea, la patrona asignada a Delfos. Enseñaba matemáticas tanto a Delfos como a Florentia. Creo que procedía de los primeros años del Girton College. Le hablé de aquellos incidentes y le pregunté si tenía idea de por qué habían ocurrido.
—Siempre habrá quienes vean la excelencia y la envidien en lugar de esforzarse por emularla —dijo—. Nuestro objetivo es erradicar esas actitudes dentro de lo posible, pero sois niños, al fin y al cabo.
—Pero a Criseida la quiere todo el mundo y es la mejor en gimnasia.
—Pero se le da fatal la música y se ríe de sí misma. A ti se te da bien todo y ni siquiera da la impresión de que tengas que esforzarte.
—Sí que me esfuerzo —repliqué, encogiéndome de hombros.
—Eres demasiado maduro para tu edad. Cuando el resto madure un poco, harás amistades.
No me había dado cuenta de que no tenía amigos, pero era cierto. Tenía compañeros, gente con la que luchar, gente que me pedía ayuda con las letras. Tenía seis chavales con los que dormía en Laurel y cuyas bromas soportaba. El problema era, desde luego, que mi mente no era la de un niño de doce años. La única amiga de verdad que tenía era Atenea y, por supuesto, nuestra amistad tenía miles de años y estaba sujeta a las restricciones habituales de nuestra historia y contexto. Además, ella tenía el mismo problema. Lo sobrellevaba adoptando un extraño estatus a medio camino entre niña y patrona, y retirándose a la biblioteca, donde siempre se sentía casi como en casa. Pero ella contaba con una vía de salida a su disposición, si quería usarla. Podía volver a transformarse en una Diosa en cualquier momento. Yo no tenía ese lujo: había adoptado esta vida y ahora tenía que vivirla hasta el final. Tenía que morir para recuperar mis poderes. Al principio eso me había parecido casi hasta estimulante, pero ahora me intimidaba. A diferencia de los mortales, sabía lo que ocurría después de la muerte. Pero, también a diferencia de ellos, no había muerto nunca.
Y entonces intenté aprender a nadar y no fui capaz. Hasta entonces me había resultado fácil aprender cualquier cosa, tanto siendo un Dios como siendo mortal. Pero como Dios no sabía nadar bajo forma mortal: cuando quería nadar, siempre me transformaba en delfín. Ahora una franca niña florentina de piel cobriza me decía que me relajase y me tumbase de espaldas en el mar y cada vez que lo intentaba, el agua salada me subía por la nariz. Era la primera vez en mi vida que fracasaba en algo sin que mediase la intervención directa de otro Dios… y en algo tan trivial como nadar. No podía permitir que aquello me venciese. Sentía un nudo en la garganta. No lágrimas en los ojos, que son tan honorables y naturales como respirar, sino un nudo caliente en la garganta, como si fuera a llorar lágrimas vergonzantes de derrota y frustración. Entonces a Simmea se le ocurrió otra forma de enseñarme; una forma peligrosa, peligrosa para los dos, pero se arriesgó. Fue difícil y sensual y extraño, pero nadé al fin, o medio nadé.
Y había hecho una amiga, una amiga valiente dispuesta a arriesgar la vida por mi excelencia. Y eso me hizo sentirlo todavía más como una victoria.