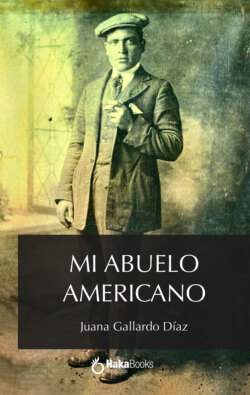Читать книгу Mi abuelo americano - Juana Gallardo Díaz - Страница 10
Оглавление2
El hundimiento de Ulises
Francisco se queda embelesado contemplando las volutas de humo que salen del pitillo. Caprichosas, cada una dibuja una forma diferente y se disipan en un aligeramiento progresivo, que convierte al humo en algo translúcido, hasta disolverse finalmente en el aire. Nada desaparece del todo, piensa Francisco, el aire de esta habitación contiene partículas diminutas e invisibles para los ojos humanos de ese humo que ha sido a la vez parte de un pitillo que ha estado en su boca, que antes fue una planta que creció en algún lugar, en Tampa dicen, y que contiene, por tanto, algo de la tierra que la nutrió. Se pasa las tardes tendido en la cama fumando y haciendo disquisiciones como esta, que no le llevan a ningún lado, pero que las sigue haciendo porque en algo tiene que ocupar la mente para no volverse loco. Es tabaco barato que le deja la boca adormecida. También ha empezado a beber con frecuencia.
—Francisco - le dice Juan desde el quicio de la puerta - ven, que vamos a dar una vuelta.
—No, no tengo ganas. Estoy cansado.
—Siempre estás cansado ¿Qué te pasa?
—¿Qué cosas tienes? ¿Qué me va a pasar?: nada.
De repente, llegan hasta la habitación las voces de Bella y Santiago. Ella se ha empeñado en enseñarle inglés. Francisco se levanta como movido por un resorte:
—¡No para de enseñarle inglés al chico! No lo soporto.
— Pero, ¿qué dices? - le contesta Juan con sorpresa- eso es lo que tendríamos que hacer todos nosotros.
— Yo he venido aquí a trabajar y a volverme a España. A eso he venido. Y, mientras, tenemos que permanecer unidos: ¡ella me quita al chico enseñándole a escribir y a leer en esta lengua!
—El muchacho es joven: él aquí tiene una vida por delante.
—¡Eso lo dirás tú! Yo - le dice Francisco exasperado - prometí a sus padres que le llevaría de vuelta y eso es lo que haré. Por eso no quiero que le conviertan en un americano descastado, en un americano desarrapado.
—Qué trágico eres, Francisco. Mientras seguimos aquí, quizás sería bueno que pudiéramos aprender su lengua, digo yo: que no veo nada malo en eso.
Juan no lo entiende, nadie puede entenderlo, pero fue muy doloroso para Francisco comprobar que la unión entre él y el chico apenas duró los tres días que tardaron de salir de España hacia América.
A menudo recuerda esos días, que ahora le parecen tan dulces, pues aunque ya se habían ido de Maleza, todavía estaban en el nido de la patria y aún hubiera sido posible quedarse allí si lo hubieran deseado. Un día de los que estuvieron en Santander, Don Gregorio, el agente de ese momento, se dirigió a ellos para recoger el dinero para los billetes de todo el grupo: doscientas pesetas en tercera clase cada uno. Les explicó todo lo referente al barco: que tenía capacidad para llevar a mil seiscientos pasajeros en tres clases diferentes y que ellos iban en tercera porque así guardaban el resto del dinero que llevaban para los primeros días de América; que el barco tenía alumbrado eléctrico, calefacción por vapor; ventiladores en todos los camarotes; baños de lujo; gimnasio; banda de música, que eso era “en general”, añadió, porque algunas de esas cosas no eran para los que iban en tercera clase, como ellos, pero que, a pesar de eso, tendrían departamentos amplios, ventilados y aseados.
Mientras embarcaban, recuerda ahora Francisco, lucía un sol espléndido que se reflejaba en el agua del mar deslumbrándoles y que les obligaba a poner la mano como visera para poder distinguir lo que ocurría en el muelle y, sobre todo, recuerda el movimiento incesante alrededor del barco y el bamboleo de la propia embarcación con el que aún ahora, después de tres meses, sigue soñando.
Vieron llegar a gente que empezó a subir por una escalera que se dirigía a la cubierta superior del barco. Iban ataviados como si fueran de fiesta, así iban de elegantes y engalanados, y muchos llevaban a sus hijos y a una corte de criados que también subían con ellos y que tenían en parte la arrogancia de sus amos en los andares. Una de estas criadas miró por casualidad hacia Francisco y, por un momento, las miradas se encontraron y a él le costó entender la expresión de aquellos ojos hasta que la joven apartó su mirada con desdén en el momento en que vio que Francisco y todos los demás que iban con él empezaron a entrar por otra escalera más rudimentaria. El corazón le iba a cien por hora a Francisco y con la algarabía que había en el puerto temió perder de vista a Santiago y, por eso, le llevaba cogido fuertemente de la mano, como si fuera un niño pequeño. En ese momento, Santiago era en realidad todavía un niño. La inseguridad del chico obligaba a Francisco a ser más fuerte y seguro. En el fondo necesitaba la debilidad de Santiago para sentir su fuerza, como si fueran amo y esclavo, aunque la realidad era que en esa situación ambos eran esclavos.
Recuerda también muchas veces el momento en el que vieron que se acercaba Gregorio con otro hombre que presentó a todo el grupo. Era Artemio González, el nuevo enlace que iría en el barco y que se encargaría de ellos durante el viaje y a su llegada a Nueva York, a NiuYork, dijo Artemio para sorpresa de ellos, gentelmans, añadió con una sonrisa de condescendencia. Con él subieron por esa otra escalera que se dirigía a las cubiertas más bajas del barco.
Le sorprendió la sencillez de la habitación de cuatro literas que les había tocado. La escotilla no podía abrirse y, por un momento, Francisco tuvo una sensación de ahogo, lo de la ventilación que les habían prometido no sabía por dónde iba a producirse. Notaba el balanceo del barco y también esto lo intranquilizó porque se le empezó a poner un poco de mal cuerpo. Santiago, en cambio, se fue eufórico a recorrer el barco y en ese primer momento el chico no registró la diferencia que había entre lo que les habían dicho que sería su habitación y lo que era: todavía estaba intacta la ilusión. Después de su paseo, en cambio, Santiago le dijo, con una sorpresa y una decepción casi infantil, que no podían entrar en algunos sitios del barco. Ahora, retrospectivamente, piensa Francisco, que en ese primer desengaño se empezó a gestar el huevo de la serpiente, el resentimiento con el que ahora le trataba Santiago, esa rabia de fondo que parecía haber guiado sus pasos en América.
Juan Cruz, el sevillano que habían conocido en la fonda madrileña, también estaba con ellos en la habitación. Recuerda Francisco que, en el momento de zarpar y, aunque no habían colocado todavía las cosas en su sitio, todos los de la habitación se fueron para ver salir el barco.
—Vamos a cubierta, le dijo Juan a Francisco, para ver cómo nos vamos.
—Ve tú, Juan, y llévate al chico – le dijo refiriéndose a Santiago que había venido a buscarle también -. Id vosotros, que ahora voy yo.
Oyó desde la habitación el sonido ronco del barco avisando de su partida. Francisco se sobresaltó: nunca había oído ese sonido. Lo oyó dos veces más y, luego, empezó a notar que el barco se movía, miró por la escotilla y vio a la gente en el muelle diciendo adiós y, entonces, como si fuera un dique desbordado por las últimas lluvias, sintió que algo se rompía en su interior y empezó a llorar con gemidos entrecortados, sosteniendo el pañuelo en la nariz y la boca para que no se oyeran fuera sus sollozos. Doblado así, sobre sí mismo, permaneció en aquella camita minúscula de metal lacado blanco, hasta que vio que la puerta se abría y entraba eufórico Santiago:
—Ven a ver, Francisco, que cada vez estamos más lejos y las personas del muelle parecen ahora los enanitos de la Blancanieves.
Francisco se rehízo:
—¡Qué cosas tienes, Santiaguillo: ¡enanitos de Blanca Nieves! Venga, vamos a ver.
Efectivamente, la tierra empezaba ya a ser casi una línea oscura en el horizonte y todo lo demás era agua, agua por todas partes, y se asomó por la cubierta y le dio vértigo. ¡Qué hondo parecía aquello! Al darle el aire en la cara, Francisco pensó con asombro que nunca le había dado un viento así, que el de Maleza era distinto, tanto cuando soplaba el aire gallego frío del norte como cuando soplaba el aire africano caliente que achicharraba los campos en verano. Qué extraño, pensó, nunca se me había ocurrido que hubiera otros aires diferentes a los de mi pueblo.
De vez en cuando recuerda todavía con asombro cómo poco a poco se fue instalando una normalidad extraña en el barco, que incluía siempre, por supuesto, el ruido constante del agua. En las cubiertas de arriba las mujeres paseaban con pamelas enlazadas al cuello con lazos de seda y llevaban sombrillas de colores para protegerse del sol. Iban cogidas del bracete de sus hombres y los niños corrían con pantalón corto por todas partes. En las habitaciones de abajo hacía calor pero enseguida, sirviéndose de cajas que quedaban vacías a medida que se iban consumiendo las viandas, prepararon unas mesas en la cubierta y empezaron a jugar a las cartas y al dominó. Absorto como estaba a veces en las jugadas, le parecía a veces que se encontraba en el Bar de Benito de la plaza de Abastos, y un golpe de decepción le encogía el corazón cuando, al terminar la partida, levantaba la mirada y se encontraba en aquella cubierta. Los hombres fumaban cigarrillos y las mujeres reían en corrillos sentadas por el suelo.
Cuando llevaban tres días en alta mar descubrieron a tres polizontes, que fueron encerrados, por orden del capitán, en un camarote. Santiago insistió en saltarse las prohibiciones y quiso ir a ayudarlos. Francisco le intentó convencer de que no podían hacer nada, pero Santiago decía que, precisamente porque eran pobres como ellos, tendrían que ayudarles. Empezaron así, prematuramente, a aparecer diferencias entre los dos, diferencias que Francisco pensó que podría controlar sin dificultad. Voy a tener que vigilar al chico de cerca. Él se cree que esto es como un viaje de ida y vuelta a Villanueva, pensó Francisco. No sabe, en realidad, dónde vamos. No sabe en realidad que aquí ni siquiera somos “pobres de solemnidad”, como decía don Justino, el médico del pueblo. Dijo un día la expresión y Francisco le preguntó qué quería decir y don Justino le contestó que eran “pobres absolutos”, pobres del todo. Cuando se lo dijo, él no se dio por aludido porque pensó más bien que se refería a los pobres del Santuario o de Muchaspalas, barrios de Maleza donde ya se sabía que sobrevivían a base de cazar lagartos para las tapas de los bares y pajaritos para freír, pero aquí, llevan unos días y se siente azorado por la sensación de no ser nada ni nadie. En el pueblo era Francisco Gallardo, hijo de los Muchamiel, y eso era ser alguien, pero aquí no es nadie porque todos son lo mismo: unos desarrapados que viajan a un sitio remoto para ver si allí engañan a la suerte y al destino.
El viaje fue muy largo. Nunca hubiera pensado que se podía tardar tanto para ir de un lugar a otro: él no sabía nada de distancias. En ningún sentido. Poco a poco se hicieron con las rutinas del barco. Les habían dicho que, cuando llegaban a América, les realizaban una prueba de lectura. Querían peones, como ellos, pero peones que supieran leer y escribir. No querían ignorantes que no supieran hacer la O con un canuto. Francisco sabía leer, porque sus padres se habían encargado de que todos sus hijos supieran lo elemental, aunque solo tuvieran posibles para dar estudios al mayor de los hermanos. Así se había acostumbrado Francisco a leer los periódicos que Don Justino recibía regularmente y así también se había acostumbrado a leer unos libros que este le iba dejando de novelas y poesía. Al principio los leía a escondidas del padre y de la madre, porque ellos habían querido que sus hijos supieran leer y escribir, pero para saber hacer cuentas y cosas que les fueran de utilidad, no para leer historias que llenasen la cabeza de sus hijos de sueños y fantasías, de “pájaros”, solía decir su madre si le sorprendía leyendo. En realidad era lo que había pasado con Francisco: que se había aficionado a aquellas lecturas, no para vivir mejor la pobre y chata realidad que Maleza le ofrecía, sino porque aquellos libros eran ventanas que le permitían otear otros paisajes, otras formas de sentir y mirar. Sin aquellas lecturas quizás no habría soñado con América.
Santiago no sabía leer y Francisco tenía miedo de que al llegar allí le dijeran que no podía entrar. Si esto ocurriera, él tampoco entraría porque solo no se veía capaz de nada. El muchacho con su inconsciencia a veces era más una carga que otra cosa, pero, en cierta manera, esa misma inconsciencia le daba fuerza, porque le permitía mirar con ilusión todo lo que veía y no con los ojos del miedo que Francisco a veces no podía evitar. Esa mirada, entre inconsciente y valiente, le contagiaba a Francisco un poco del vigor de la juventud.
—Ven aquí, recuerda que le dijo un día, que tenemos que hablar.
—A ver qué he hecho ahora, que me das miedo. Parece que tú solo me miras cuando hago las cosas mal.
—No, nada de eso - le dijo Francisco - lo que pasa es que ya faltan ocho días para llegar y en América les gusta que los peones, como tú y como yo, sepan leer y escribir. Me da miedo que al llegar allí te pregunten y tú no sepas cómo defenderte.
—Bueno, pero en ocho días no voy a aprender a leer, que a ti seguro que te ha costado años.
—No, pero sí puedes aprenderte un poema de memoria, dijo Francisco, acariciando el lomo de un libro. Te voy a enseñar un poema para que te lo aprendas de memoria y, cuando lleguemos, llevarás contigo el libro en la mano, como si fueras un señorito caído en desgracia. Cuando al llegar te pregunten si sabes leer, dirás que sí y abrirás el libro por la página señalada y harás ver que lo lees, aunque lo que estarás haciendo es recitar de memoria el poema.
Santiago le miró con admiración, no solo porque tuviera más años que él y por esa gravedad en la mirada que le hacía tomarse en serio todo lo que decía, sino también porque veía que Francisco era, sobre todo, un hombre bueno y estaba seguro de que cuidaría de él siempre, en todas las circunstancias de su nueva vida.
Francisco empezó a leer el poema que Santiago tenía que aprenderse. Era de un tal Gustavo Adolfo Bécquer: Asomaba a sus ojos una lágrima/ y a mis labios una frase de perdón;/ habló el orgullo y se enjugó su llanto/ y la frase en mis labios expiró./ Yo voy por un camino: ella, por otro;/ Pero al pensar en nuestro mutuo amor,/ yo digo aún, ¿por qué callé aquel día?/ Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo?
Francisco recuerda las palabras que le dijo el chico con una expresión de miedo en la cara después de oír el poema:
—Me lo tendrás que explicar, Francisco, porque yo para aprendérmelo necesito entenderlo. Y aun así no te aseguro nada.
—Es muy sencillo, Santiago, cuando seas mayor comprenderás que, a veces, delante de lo que nos pasa no reaccionamos como convendría. Aquí se habla de una pareja, yo creo que habrán reñido o habrán tenido uno de esos malentendidos típicos de los enamorados. Y ella está a punto de llorar. Se nota que él le ha hecho una mala jugada. Los hombres somos tontos, Santiago, y a veces no sabemos querer lo que tenemos.
Santiago, que era un polvorilla, empezó a dar signos de impaciencia:
—¿No tienes un poema más alegre, Francisco?
—No, te vas a aprender ese y ya está.
Todo esto ha recordado Francisco mientras estruja las manos, permanece sentado y mira hacia el suelo, reprimiendo las ganas que tiene de ir allí, donde están Bella y el chico para decirles que ya basta, que solo él tiene derecho a enseñar al niño y que lo que le enseñará será a escribir su lengua, el español. No lo hace porque respeta a Bella, y ha empezado a quererla de forma diferente, pero casi tanto como a Santiago y a los demás. Por lo bajo sí gira como una hélice destructora y dice para Juan, para sí mismo o para nadie:
—Odio su lengua tan enrevesada, odio que los americanos se pongan a hablar entre ellos delante de mí sabiendo que yo no los comprendo, odio su mirada y su conmiseración que me quita fuerza. Odio este país, su bandera, sus casas, sus pasteles de carne y sus sonrisas tan falsas.
—Me das lástima, Francisco. Sufres mucho.
—¡Al arma, Juan: ya te he dicho que no sufro!
Y Juan se rindió. Últimamente Francisco estaba así, alternaba momentos de melancolía con otros de una irritabilidad sorprendente, porque no parecía que ese fuera su carácter, pensaban Juan y los demás. Era el mes de noviembre de 1920. Llevaban varios días nublados y con unas temperaturas cada vez más bajas. Los días eran más cortos y Francisco sentía que esa falta de luz le quitaba claridad. Había venido con las ideas bien definidas: quería ser alguien, prosperar, que sus hijos tuvieran buenas perspectivas en la vida; que sus padres le admirasen y reconocieran lo mal que lo habían hecho con él, lo injustos que habían sido; quería que Isabel pensara que era un gran hombre; quería que la gente no se riera de él por pensar que de tan bueno era tonto. Quería. Ahora llevaba unos días en los que no era capaz de querer nada. Inexplicablemente las fuerzas le habían abandonado, tampoco dormía. Tenía unos dolores de cabeza persistentes, la espalda contracturada del esfuerzo mecánico en la fábrica, le dolían los riñones. Y, sobre todo, le dolía el corazón: le remordía la conciencia haber dejado a Isabel sola con los niños. Mientras él está aquí, en una casa confortable y caliente, ellos están en medio de la porquería de las calles de Maleza, en aquella casa húmeda y fría. Seguro que ha empezado a helar por las mañanas y se imagina a Isabel rompiendo el hielo de los cubos con agua del corral. La escarcha disfrazará de novia las plantas del patio y ella, con las manos llenas de sabañones, empezará a preparar el picón, que echará cuidadosamente encendido en las latas grandes vacías de sardinas que los niños se llevan a la escuela a modo de brasero. Irán vestidos con aquellas prendas que les teje y cose Isabel y que les arrebuja alrededor del cuerpo para que los muchachos no se quejen demasiado del invierno.
Mientras todo eso pasaba allí, él aquí se había comprado un traje de paño, porque aquí sin eso no eres nada: un chaleco, una americana y un pantalón que se ponía algún día de fiesta. Con ese traje pareces alguien, le había dicho Juan riéndose la primera vez que se lo vio puesto. Pero no, él no se sentía nadie: ojalá fuera tan fácil. No soportaba estar todo el día oyendo un idioma que desconoce, las palabras le taladraban el cerebro. No soportaba que los días se parecieran tanto unos a otros. Estaba acostumbrado a unos trabajos exigentes, pero que él mismo se organizaba y, sobre todo, que no exigían un horario rígido como este. No soportaba que todo sea tan grande aquí, porque le hace estar en una sensación de alerta permanente, como si algo le dijera que sería fácil perderse en un lugar así, aunque en realidad ya se sentía perdido. ¿Cómo se le ocurrió venirse tan lejos?, ¿no será que es tonto como todo el mundo le decía en Maleza?, ¿no habrá sido otro error, uno más, venirse aquí?
Eso piensa y por eso lee lastimado las cartas, tan cortitas, que recibe de Isabel:
Querido Francisco,
Aquí todos bien gracias a Dios. Los niños están contentos, aunque siguen preguntando por ti. Quieren verte y quieren también los juguetes que les prometiste. El jazmín del corral dio flores hasta septiembre. Te echo de menos sobre todo ahora que llegó el frío y la cama parece que tenga hielo por la noche. Tus padres están bien y la madre Chica también, aunque los años se le notan cada vez más. El otro día vi que salía de su casa sola y le pregunté dónde iba y me dijo que a buscar a su Manolo. Echa de menos a su hombre muerto como yo te echo de menos a ti porque si pasan los días, las semanas y los meses y no te veo es como si estuvieras muerto. Perdóname, Francisco por sentir lo que siento. Me alegro que allí sea todo tan grande y tan bonito como dices. Yo, qué quieres que te diga, prefiero la tranquilidad de Maleza. No mires más para llevarme porque yo no tengo ganas de irme tan lejos. ¿Qué haría con las flores del corral si me fuera?, ¿qué haríamos con el gato, con la tórtola y con la tortuga? A mí no me importa no conocer esas casas tan altas, ni los tranvías. No me importan los barcos tan grandes, ni esos coches que se mueven tan deprisa, no me importa conocer el cine, ni esa fábrica tan importante en la que tú trabajas. Yo quiero la vida que ahora tengo. Nada más. Solo quisiera que tú estuvieras conmigo aquí y que quisieras esta vida también. Recuerda que me prometiste que solo estarías allí unos años, recuerda que me prometiste volver. La soledad pesa como una manta empapada en agua.
Tuya para siempre.
Isabel
Esas cartas le rompían por dentro, más de lo que estaba. Lo único que consolaba de esa desazón galopante que le atravesaba era ir al río. Un río que es como un mar de grande. Él pensaba que el río Guadalobo era un río enorme, pero ahora se daba cuenta de su ignorancia. Eso también le entristecía: pensar en lo chico que era el mundo que ha dejado y lo convencido que estaba de que ese, a pesar de sus deficiencias, era un gran mundo. ¡Cuánta ignorancia! Y, después de darse cuenta de su ingenuidad se sentía inseguro: ¿cómo va a saber construirse una vida nueva?, ¿con qué materiales la va a construir?
El río Detroit le calmaba, porque otra cosa que le pasaba era que sin saber por qué no podía parar quieto. Si lo hacía, le entraba como un ansia que no podía aguantar, un dolor en el pecho. En cambio, cuando iba al río, había algo en el agua que le aquietaba el alma. Había momentos, solo momentos, en que pensaba que todo estaba bien. Pero ese estado no duraba nada, porque enseguida pensaba que él no tenía derecho a disfrutar de nada, ni siquiera de este atardecer granate sobre el río y por eso tampoco quería salir con Santiago y con Juan el sábado y el domingo, porque creía que él no podía ser feliz hasta que no vinieran Isabel y los niños y pudieran ellos también disfrutar de todo esto. Un poco no salía por eso y otro poco porque él nunca había pensado que se mereciera nada bueno y menos la felicidad.
A finales de noviembre, Bella preparó con mucho cuidado el Thanksgiving. Quería que esa noche estuvieran todos y no solo eso sino que también viniera un hombre que, según les dijo, había conocido hacía poco. Se llamaba Jason Morrison y quería que todo estuviera perfecto para él porque, según ella, es the ideal man. Jason era un hombre locuaz, bajito y fuerte. Los ojos se le achinaban cuando reía, cosa que hacía a menudo, y esto producía un efecto extraño, como si tuviera la mirada embridada. Tenía una nariz prominente, el pelo y la piel muy oscuros y unas manos fuertes y grandes que no encajaban con el tamaño de su cuerpo. Pronto todos, incluida Bella, olvidarán su nombre para hacer sitio en la memoria a todos los nombres que vendrán. Ellos no entendían la vida de Bella. Por una promesa de felicidad, que luego nunca se cumplía, Bella parecía estar dispuesta a todo. Los días que Francisco estaba optimista, interpretaba esta promiscuidad de Bella como un rasgo peculiar de estos americanos, consistente en no rendirse nunca, ni siquiera aunque la batalla parezca definitivamente perdida. En los días más oscuros Francisco la condenaba interiormente porque le parecía una inmoralidad el deseo de esta mujer de ser feliz y una temeridad ir en contra de los designios divinos, que le habían impuesto la soledad mediante su viudedad.
Aquella noche formaban un grupo imposible: Lander Nikopolidis, con su tristeza a cuestas, también con su belleza, siempre obsesionado por la higiene, lavándose enseguida la mugre del trabajo nada más llegar; Bella, que llevaba unos días radiante, aunque en el fondo de sus ojos se podía ver la noche en la que a veces se adentraba; Abilio, Anxèlica y Liseo, la única familia del grupo, los únicos “completos”, con Liseo siempre hablando en una mezcla perfecta de inglés y español; Jason Morrison, ese ideal man, que le llegaba a los hombros a Bella y que nada más llegar aquella noche rectificó el escote del vestido de ella ligeramente entreabierto, preludiando con ese gesto el anuncio del motivo de su ruptura, que no será otro que los celos enfermizos de este pequeño hombre; Santiago, pizpireto, cada vez más lejos, con esas salidas nocturnas a Detroit el sábado por la noche que tanto inquietaban a Francisco; el propio Francisco, que creía que solo pensaba en Santiago y no en él mismo cuando le reprendía y decía muy serio a Juan refiriéndose a sus broncas: de pequeño se endereza el arbolito. Lo decía para justificar su rigidez con el muchacho, pero, en realidad, con tanta severidad se estaba protegiendo solo a sí mismo, porque él quería seguir siendo él, el mismo que vino, y luego volver pronto a Maleza con la sensación de que este mundo le ha tocado tan superficialmente que no tendrá empacho en abandonarlo y olvidarse de él, que es lo que en este momento más desea y necesita; y está también Juan Cruz, el amigo más fiel, que permanecía y permanecerá al lado de Francisco incondicionalmente y que se aleja o acerca a él, según vea si Francisco está amurallado o abierto.
Sí, parece que sea una tarea destinada al fracaso la de pretender crear un tejido hecho de estos retazos, pero ahí están ellos, aportando su pedazo irregular, a veces roto y desgastado, intentando llegar de algún modo a los perfiles también deshilachados de los demás, solo para establecer alguna forma de encaje y unión.
Desde que se levantó, Bella ha estado cocinando, preparando el pavo relleno de zanahoria y apio, la salsa de arándanos, el “pay” de calabaza. Al sentarse a la mesa ha puesto sus manos recogidas y les ha invitado a bendecir aquella cena. Le gusta hacer estas cosas y decir que es católica, pero va muy poco a la Iglesia. Dice que no cree en el pecado y que es religiosa a su manera: está convencida de que Dios la entiende. Al terminar la bendición, ha dicho que estaban allí para dar gracias. Que “gracias” era una palabra muy bonita y que todos ellos tenían muchos motivos para darlas. Francisco ha mirado a Liseo, el niño, que a escondidas ha empezado a coger del plato los chícharos, y le ha guiñado un ojo, y no ha podido evitar pensar en qué estarán cenando Isabel y los niños: cecina y algo de queso curado, seguro.
Fuera está nevando. Nunca había visto él un paisaje nevado e intenta imaginarse el paisaje de Maleza con nieve, pero no puede, porque es difícil imaginar algunas cosas, ahora más: está muy cansado y soñar también requiere algo de fuerza. Le sorprende el silencio con el que cae la nieve.
A medida que transcurre la vida aquí, se la cuenta mentalmente a Isabel.
Aquí se comen cosas distintas, Isabel, y también hay fiestas diferentes. La de hoy me ha parecido buena, porque se trata de dar las “gracias” por lo que tenemos. Quizás nosotros no la celebramos porque no hay mucho que agradecer, pero no, eso es un pensamiento negro: siempre hay cosas que agradecer, Isabel. Yo no lo sabía, pero es lo que he aprendido, porque Bella nos ha hecho a todos dar las gracias por algo y todos hemos encontrado motivos: Abilio y Anxélica han dado gracias por estar juntos y por tener a Eliseo y creo que todos nosotros, sin excepción, les hemos envidiado, porque aquí la compañía es lo que más se desea, más incluso que un buen porvenir, que ya es decir, porque es lo que veníamos buscando. Como los demás no estamos acompañados, hemos tenido que dar las gracias por otras cosas. Lander ha dicho que daba las gracias por estar aquí, en Estados Unidos, lejos de su pueblo, es bueno para él, porque allí hay unas montañas tan altas que no se ve el horizonte y “¿eso qué importa?”, ha preguntado Santiago, y Lander con una media sonrisa, porque él nunca sonríe del todo, le ha aclarado que se refiere a que allí no hay futuro. Cuando le ha tocado a Jason, tenía un palillo entre los dientes y hurgando en ellos ha contestado que daba gracias por la caza, porque es lo que más le gusta en el mundo. Por un momento todos nos hemos quedado sin decir nada, porque a alguno de nosotros también nos gusta cazar, pero nos parecía que la señora Bella no se refería a cosas como esas. Por eso, nos hemos mirado unos a otros y al final no hemos podido evitar dar una carcajada que ha hecho que Jason levantara la ceja derecha con gesto ofendido. Juan ha dicho que daba gracias por estar vivo y se le han saltado las lágrimas y yo no sabía qué agradecer. Después de dudar mucho he dicho que lo único que agradecía es lo que tenía más lejos: tú, los niños y que me estés esperando. He mirado a Bella y he visto que la Mano, que es como llama a su tristeza, tiraba de ella hacia abajo, como hace tantas veces, y entonces he añadido que, aparte de eso, por lo que más daba las gracias también era por haberla encontrado a ella al llegar aquí y por sus comidas, sus preguntas cuando nos ve flojos y porque, otras veces, cuando nos ve así, se sienta a nuestro lado en silencio y se quede ahí hasta que se nos pasa la murria. También por el cuidado con el que lava nuestra ropa y acompaña nuestras almas. Eres un Séneca, ha gritado Juan, y todos, hasta yo mismo, nos hemos reído por la ocurrencia.
Estos días de noviembre eran los últimos en que podía ir a pescar con el niño porque esta nevada ya era un mensajero del invierno y pronto la superficie del río Detroit será un espejo de hielo, que solo reflejará el frío del paisaje y, quizás, el de su derrota. Pero en aquel momento todavía el caudal del río corría libre y lo mismo pasaba con el lago Saint Claire, que estaba a una hora y media de camino de River Rouge, así que cogió al niño y fue para allá.
Le gustaba pescar para Bella la lucioperca, la trucha arco iris y el Black bass entre otros peces. Seguía odiando aquella lengua, pero notaba que algunas cosas nuevas, como el nombre de estos peces que nunca había visto antes, se los aprendía ya en inglés. Le enseñaba al niño los rudimentos de la pesca y también le explicaba las costumbres de los peces. El niño no sabía que los animales tenían también sus costumbres y que estas cambiaban con las estaciones del año. Le enseñaba también a mirar las cosas. Mira, le dice, has visto qué color verde tan bonito tiene el Black bass y también tiene un color dorado que le hace refulgir y dos aletas en la parte de arriba unidas por un “pellejito”. Fíjate que la primera aleta tiene unas diez “espinitas” y las contaban juntos. Mira, tócalas y verás que las tres primeras son duras y te puedes pinchar si no lo coges con cuidado. En realidad, le dice al niño, esto pasa con todas las cosas, y con las personas también, que si no las coges con cuidado, te pueden pinchar y hacer daño o tú hacérselo a ellas.
Y, ¿cómo sabes todo esto?, le pregunta el niño con los ojos iluminados por la admiración. Francisco le dice entonces que para aprender uno tiene que fijarse en las cosas, y también leer, porque en los libros lo que hacen los escritores es contar lo que ellos han visto.
Él, por ejemplo, había leído todo esto en unos folletos que les daban en la tienda donde compró la caña y otros utensilios de pesca. Decidió ir a esa tienda al comprender que, de continuar así, con esa tristeza y esa rabia que le habían salido últimamente, iba a caer malo. Había sido un acierto, porque pensar que el domingo saldría con el niño a la naturaleza le consolaba de todo. De todo. Quizás era poco consuelo, pero él tenía bastante, porque Francisco siempre había tenido bastante con poco.
Al finalizar la jornada, recogieron todas las cosas y, ya casi de noche, pero todavía aprovechando la última luz del día, volvieron por el camino hasta River Rouge. Bella se puso muy contenta al ver los peces. Francisco era feliz cuando la veía a ella feliz. En aquel momento llevaba semanas muy alegre porque parecía que su relación con Jason iba hacia adelante. En Maleza una viuda no podría rehacer su vida con tanta facilidad. En Maleza una viuda, en realidad, nunca rehace su vida. Aquí es verdad que todo tiene otra oportunidad y, a veces, incluso varias. Las personas también.
Bella no quería saber nada de Irlanda, su país, y detestaba todo lo que allí estaba pasando. Cada día el IRA era noticia por algún motivo. El 28 de noviembre de 1920 treinta y seis miembros de esa organización tendieron una emboscada en Kirmichael a una patrulla de 18 policías británicos de la división auxiliar, una división creada expresamente para combatir a la organización terrorista. Solo uno de esos policías sobrevivió. El 30 de noviembre dos miembros del IRA fueron asesinados en Ardee. Era así continuamente: un partido de ping pong sangriento. Aunque ella no quería saber nada de ese macabro juego, se enteraba por el programa recientemente creado, Detroit News Radiophone, de la WWJ.
El día que Bella llevó aquel aparato de radio a casa, los demás lo miraron con reverencia y temor, pero ella dijo que no debían tener miedo de los avances, porque ellos eran el futuro de la humanidad. Lo compró porque necesitaba compañía cuando todos se marchaban a trabajar. Desde hacía tiempo tenía también aquel gramófono de picnic, una pequeña maleta con un motor accionado por una manivela y un compartimento para los discos. Allí oían toda la música que ella iba comprando.
Bella era una adoradora de la alegría, como ella misma se definía y, por eso, eran más inexplicables todavía esos días en los que se le oscurecía la mirada, y se convertía, según sus propias palabras también, en la Caterpillar Woman, porque se enroscaba en la cama como las orugas urticantes y podía estar allí dos o tres días con sus noches sin moverse, ni probar prácticamente bocado. Para ella esa tristeza era todo un personaje que habitaba en su interior y al que llamaba la Mano. Cuando la Mano ganaba no había nada que hacer: estaban ella y la Mano en el mundo, solas, luchando, entregándose, resistiéndose, lo que fuera, pero lo que ocurría en esos días era solo asunto de ella y la Mano.
Renegaba de Irlanda, aquel país que había dado tanta hambre y dolor a su familia, pero cuando llegó la Navidad, siguió todas las tradiciones aprendidas allí. Colocó una gran vela bajo el ventanal de la sala de estar para dar la bienvenida, según ella, a José, María y al Niño. En Nochebuena, todos, incluido Jason, que todavía intentaba disimular la ira que le suscitaba la alegría natural de ella, comieron la receta de pescado en salazón aprendida de sus padres y de postre preparó aquel Plum pudding con su regusto a un licor que ella conseguía en las múltiples tabernas clandestinas de Detroit.
Cumplieron con todos los rituales y a Francisco en cada uno de ellos se le partía un poco más el corazón. En esas fechas la añoranza de Isabel y los niños le hirió como si fuera el zarpazo de un animal salvaje. En realidad, en esas días, todos estuvieron así, también Santiago, que el día de Navidad se puso a llorar porque “quiero estar con mis padres”, dijo el muchacho entre hipidos.
Tanto fue el dolor que sintió esos días Francisco por su propia añoranza y por la que vio en Santiago que un día tomó la decisión de ir a Detroit a preguntar en las oficinas de la naviera los barcos que salían en los próximos meses para España. Lo cierto es que Francisco no tenía los 50 dólares del viaje, no, no los tenía, y, sobre todo, no tenía los 100 dólares que necesitarían para volver los dos, Santiago y él. Había asumido que él tendría que poner ese dinero, porque Santiago era evidente que no lo tenía: enviaba un poco a sus padres a través de aquel banco que les gestionaba los envíos a España y, luego, se gastaba el resto en trajes y salidas.
Después de la visita a la naviera, Francisco volvió aquel día derrotado a casa con el propósito de empezar a reunir aquel dinero. Al llegar, sin haber hablado con él previamente de sus gestiones, comunicó a Santiago con determinación su plan:
—A partir de ahora, vamos a ahorrar para volver.
—¿Para volver a dónde?, contestó con sorpresa el chico.
—A España, hombre, ¿dónde va a ser?: a nuestra tierra.
—Pero, ¿qué dices? Tú haz lo que quieras, pero a mí déjame en paz, Francisco, que no quiero saber nada de tus cuentos.
—Pero el otro día te pusiste a llorar, dijo con sorpresa al ver la reacción tan rotunda de Santiago.
Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez a Santiago:
—¡Qué me dejes en paz! ¡Tú qué sabes!
—Harás lo que yo diga, dijo Francisco.
—Ah, ¿sí? Y, ¿cómo lo vas a conseguir?
Se produjo un silencio:
—Escribiré a tus padres, contestó con seguridad Francisco después de unos minutos.
Santiago avanzó retadoramente hacia él.
—Escríbeles, escríbeles, venga, hazlo, ¿qué van a hacer ellos desde esa pocilga que es Maleza?, ¿qué van a hacer? Acabo de cumplir 21 años y pronto seré un ciudadano norteamericano, que te lo digo yo. Déjate de monsergas. Aquí está mi vida
—¡Les escribiré y les contaré todo!, gritó Francisco.
—¡Hazlo!, ¡anda, hazlo!
Francisco no contaba con esto. Pensaba siempre en él y el chico como una unidad, pero esa unidad se estaba resquebrajando. Se fue hacia la ventana. La luz del atardecer rodeaba ya el jardín de la casa y llenaba los alrededores de sombras blancas. Los copos de nieve seguían cayendo silenciosamente tenaces, con un ritmo constante. Se sintió de repente sorprendido por un intenso sentimiento de soledad. Parecía flotar en el universo como un planeta más: inhóspito, frío, deshabitado. Se sorprendió. Él no sabía que un hombre podía sentirse tan solo en el mundo. Nunca lo había estado. Era la primera vez.