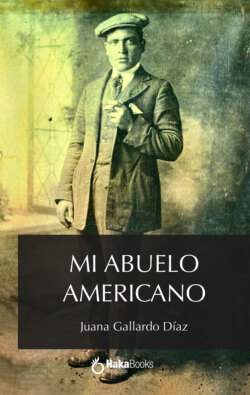Читать книгу Mi abuelo americano - Juana Gallardo Díaz - Страница 16
Оглавление8
Lucy Peterson: nueva caída del caballo
Lucy, la mujer de Sean Peterson, aparecía de vez en cuando por la fábrica con una conducta que él no podía descifrar, pero, advertido por John, se daba cuenta de que aquella mujer entrañaba alguna forma de peligro. El Departamento de Sociología, creado por Henry Ford, marcaba una serie de normas de conducta muy estrictas dentro y fuera de la fábrica. El buen sueldo que ofrecía, la semana de cinco días y todos los demás privilegios le daban un supuesto poder luego para tener un control casi total sobre sus trabajadores. Y había algo en el comportamiento de esa mujer que le decía que tenía que mantenerse lejos de ella, para mantenerse también lejos de ese maldito Departamento de Sociología.
Esa mañana llegó Lucy con una sonrisa que le cruzaba la cara como un rayo de luz. Llevaba los labios pintados muy rojos y se acercó tanto que Francis pudo ver cómo la pintura había manchado sus dientes blancos, lo que le daba un aire patético que le desconcertó. Más se sorprendió cuando Lucy le dijo:
—Dice Sean que vayas a verle ahora mismo.
—¿Ahora? Eso es imposible, ahora mismo estoy solo: Bruno ha ido a recoger unas pinturas para las chapas. ¿Qué quiere Sean, señora?
Ella se estaba acercando tanto que casi le impedía mover los brazos para recoger las piezas que caían de la grúa sobre el coche que estaban montando.
—No sé, no sé qué quiere Sean. Preguntas mucho. Tendrías que ir, porque si no,
Desde el otro lado del coche los compañeros que se ocupaban de esa parte se asomaban por el chasis sin entender qué estaba pasando entre aquella mujer y él. Si viniera Bruno d’Amico, su compañero en la cadena, él iría, solo para alejarse de ella y que lo dejase en paz, pero Bruno no venía y ausentarse suponía detener la cadena.
Ella, en un gesto insólito, juntó sus labios y sopló en su oreja izquierda.
—Señora, pero, ¿qué hace?, preguntó Francis alterado.
—¿No te gusta?, ¿qué es lo que te gusta a ti?, algo te tiene que gustar.
—¡Déjeme, señora!, le dijo él en tono alto y con aspereza. Estaba ya harto de estos americanos infantiles y caprichosos a los que no hay quien los entienda.
Ella se apartó por un momento, desconcertada por el tono tan agrio que Francis había empleado. Se vio un gesto de duda en su cara y al final parecía que se decidía a marchar, pero cuando ya había recorrido parte del pasillo de la nave y Francis respiraba aliviado, se giró de nuevo y sacó un pequeño papelito de su bolso, un recibo de los que les hacen firmar cada viernes cuando les entregan la semanada, junto a un lápiz.
—Está bien, escribe aquí a Sean: “No puedo ir ahora, luego iré”.
Está loca, pensó, ¿qué quiere exactamente? ¿Cómo se le ocurre que me ponga a escribir aquí en medio?, pero había algo que le empujaba a él y a los demás como él a obedecer ciegamente, y a veces no tan ciegamente, cualquier orden que viniera de un americano o de una americana como ella. La veía más perdida que él incluso, pero cuando tienes el poder no importa ninguna otra contingencia, ni siquiera esa de estar perdido: tienes el poder y ya está y eso es motivo suficiente de seguridad y ejerces ese poder, aunque estés perdido y aunque ese ejercicio vaya a perder a los demás. Y los demás, con su obediencia, confirman y afianzan ese poder.
Escribió las palabras que le había pedido. Lucy sonrió aún más y se despidió con un bye, bye pronunciado con ligereza, pero que, en cambio, resonó en los oídos de Francis como si fueran disparos de esas pistolas que tanto gustan aquí. Siguió trabajando y procuró olvidarse de aquella mujer tan tonta y extraña. No entendía su insistencia en acercarse a él. Tampoco entendía a Sean, que tan pronto estaba de buen humor y se acercaba sonriente y hasta con cariño, como estaba huraño y ensimismado y no era capaz ni de saludarle.
Eran las doce y media de la mañana cuando el jovencito Collin, que seguía como una sombra a Mr. Graham, el jefe inmediatamente superior a Sean Peterson, se acercó a Francis y le dijo que le acompañara al despacho. Vaya, pensó, Francis, esta mañana todo el mundo quiere verme. Bruno había vuelto y podía asumir, aunque no por mucho rato, la tarea de los dos.
Nunca les llamaba Graham a no ser que fuera algo excepcional y empezó a seguir a Collin envuelto en una sombra de duda. No tenía ni idea de qué era lo que quería. A Francis por un momento le creció dentro una brizna de esperanza: quizás, pensó, se trata de un ascenso. Soñaba con que le hicieran jefe de la cuadrilla de trabajadores en la que estaba incluido. Él sabe leer y escribir bien, no es un zoquete como los demás, sí, se tratará de eso. Quizás sus jefes se fijan más en él de lo que cree. O quizás es solo que le quieran felicitar por no faltar nunca, por llegar siempre media hora antes, por estar disponible si le piden que sustituya a alguien del turno siguiente de tarde, por venir a trabajar aunque tenga fiebre, por no cuestionar nunca las órdenes de los jefes ni discutir, como hacen otros, la bondad de Mr. Ford.
Se le ocurrían mil y un motivos por los que Graham pudiera felicitarle. El corazón le iba cada vez más rápido ¿Por qué no iba a sonreírle la vida alguna vez? Si era buena persona, buen trabajador, ¿por qué no iba él a recibir alguna recompensa de la vida, algún reconocimiento de todo su esfuerzo, de todos sus sacrificios? De repente, pensó que le hubiera gustado antes ir al servicio porque se estaba orinando y estuvo a punto de decírselo a Collin, pero ahora ya estaban demasiado lejos de los lavabos. Cruzaron la nave y subieron por la escalera de madera que conducía a las oficinas desde las cuales se tenía una visión panorámica de toda la cadena de montaje.
Los cristales de los despachos aislaban algo del ruido de las máquinas, aunque estos se seguían oyendo, como una radio que se baja de volumen. Cuando se cerró la puerta detrás de él, olió el humo del puro de Graham, y el olor a la piel de los pequeños sillones que había en una de las paredes. También le llegó algo así como un perfume que dedujo llevaría el Sr. Graham. Allí olía a dinero, a ocio, a comodidad, a deporte al aire libre, a familia en casa. Y esto le hundió momentáneamente: sin saber por qué el notar que aquí olía de otra manera le hizo sentir que era inmenso el abismo que le separaba de los americanos, que este era tan grande que quizás fuese infranqueable, como si el olor fuera una unidad de medición de esa distancia, más fiable y exacta que el propio dólar.
Mr. Graham estaba sentado en su silla y tenía las manos apoyadas en los reposabrazos. Francis reparó entonces en que, sentado delante de él, estaba Mr. Peterson. Iba a explicarle que antes no había podido acudir a su llamada, pero Sean ni siquiera le miró, siguió con la mirada fija hacia delante y continuó sin girarse cuando Graham empezó a hablar:
—Buenos días, le hemos llamado porque necesitamos hacerle algunas preguntas.
—Usted dirá, dijo Francis sorprendido.
—Pues vera usted, quisiéramos saber qué pretende con Miss Peterson.
—¿Qué?, ¿qué?, ¿cómo? Es que no entiendo su pregunta, señor.
—Usted persigue a la Sra, Peterson: es así de claro Y si persiste en esta actitud, nos veremos obligados a tomar medidas que no deseamos tomar.
Francis adelantó su cuerpo y quiso tocar el hombro de Sean, pero este lo apartó.
—Señor, eso no es cierto.
—Tenemos pruebas, contestó con severidad Graham
—¿Pruebas?
Por toda contestación, Mr. Graham le adelantó el reverso del recibo en el que él había escrito: “No puedo ir ahora. Luego iré.”
—¿Qué me dice de esto?
—Señor, titubeó Francis, ella ha venido,
—¡Esto es inadmisible, ahora resultará que es mi mujer la que va detrás de él!, dijo Sean con su voz aflautada y con un tono despectivo que hubiera herido hasta al más insensible.
—Bueno, será mejor que no diga nada más – sugirió Graham a Francis.
Algo se aflojó dentro de él y notó su entrepierna mojada. Miró avergonzado de soslayo su pantalón, asustado porque pudiera verse desde fuera la mancha de orina, pero no había calado. A partir de ese momento solo quería irse de allí, huir, salir corriendo.
—Mire, solo queremos advertirle de que esto no puede volver a suceder.
Sean Peterson mantenía sus finos labios apretados, la mirada fija en un punto indefinido. Mr Graham continuó:
—Si yo tuviera cualquier noticia más sobre este asunto, le volvería a llamar, pero esa vez sería la última vez que me viera y que yo le viera a usted. Si hoy no tomamos ninguna medida es en consideración a su expediente, que hasta hoy era intachable. Aléjese de Ms Peterson, por su bien. Esta historia no tiene ningún sentido. Ustedes, los trabajadores, están allí - dijo esto mientras dirigía el dedo índice hacia abajo-, nosotros aquí, añadió.
Esto último lo había dicho con un movimiento enfático esta vez de los dos dedos índices señalando el despacho donde se encontraban. Collin, acompañe al señor a su puesto de trabajo.
Nada más abrir la puerta para seguir a Collin, le llegó con toda su crudeza el sonido ensordecedor de las máquinas, el olor a caucho de los neumáticos, el de metal fundido, tan intenso que parecía que lo que se estaban quemando eran las entrañas de uno, el olor a pintura de las chapas, olores que se introducían en la ropa y en la piel y que luego costaba tanto deshacerse de ellos. No podía entender lo que había sucedido y al cruzarse con John este le hizo un gesto con la cabeza, como preguntando qué pasaba. A la salida, Francis, con el impacto todavía de lo ocurrido, le explicó lo que había pasado:
—Te dije que te alejaras de ella, y de Sean también, Francis.
—Los americanos, los americanos son malos, John.
—No, en realidad, contestó John, es que no sabemos cómo son los americanos, ni ellos cómo somos nosotros. El problema es que no nos conocemos y así cada uno piensa lo que quiere, lo que le da la gana. Tú puedes pensar que ellos son malos, ellos que nosotros somos peligrosos, y vete a saber qué más. No tenemos trato, en realidad no sabemos nada unos de otros y cubrimos esa laguna como podemos.
—Pero Sean,
—Sean es un americano, continuó John, no es “los americanos”. Si yo te había dicho que te alejaras de él es porque a mí me habían comentado que, por debajo de su sonrisa y su amabilidad, crece un odio sordo hacia todos los que hemos venido de fuera. Él cree que venimos a quitar el trabajo a los americanos. Y su mujer piensa lo mismo y le apoya en todo, como una gallina detrás del gallo.
—Pero, nosotros hemos venido porque nos han llamado y si nos han llamado es porque nos necesitan.
—Sí, Francis, pero hay gente que no piensa así.
—Esto es muy complicado. No sé si voy a aguantar, dijo Francis con tono de derrota.
—Bueno, por lo pronto ya llevas casi tres años, y también tenemos momentos buenos, Francis. Se trata de tener los ojos y los oídos bien abiertos. No podemos dejar pasar detalle. No podemos relajarnos. Esto es una lucha: la lucha por salir de la pobreza y en las luchas uno no se relaja. Piensa en lo bueno también.
—Pero, John, ¿por qué yo?, ¿por qué Sean la tiene tomada conmigo si al principio parecía que me apreciaba?
—Eso no lo sé, pero es verdad que algo ha tenido que pasar para que él se fije en ti.
De repente, a Francis le viene el recuerdo de una situación vivida al principio. Hacía ya un año, más o menos, que Francis estaba en América y parecía, efectivamente, que Sean le tenía especial estima. A veces le pedía que fuera a arreglar algo de su casa, algún seto del jardín, alguna cañería reventada por el hielo en invierno. Luego, su mujer, Lucy, les preparaba siempre algún refresco. Una tarde, los dos le empezaron a preguntar con interés cómo era su vida en España y Francis les contó de dónde venía, aunque le abrumaba la presencia de aquellas personas, y le resultaba violento tener trato con su jefe fuera de la fábrica, cosa que no era habitual.
—Yo me vine porque pasaba necesidades, señor, y porque aquello es un desastre. Tenemos una guerra con los moros del Rif que acabará mal. En julio de este año nuestros soldados se han enfrentado con los de Abb el-Krim y me he enterado por la prensa que ha sido una vergüenza y una tragedia la derrota: ¡más de 8.000 soldados muertos! Y uno de ellos podía haber sido yo.
Sean le escuchaba fumándose un puro, lo mordía siempre hasta destrozarlo, como si aquel puro fuera un pecho que no diera leche.
—¡Estáis muy atrasados! –comentó.
—No lo sabe usted bien, señor. Allí no tenemos ni luz, ni agua en las casas, ni esperanza.
—Háblame de tu mujer y tus hijos, Francis.
—Pues allí están, la pobre Isabel al cuidado de los dos niños, de Miguel, el mayor, que tiene ahora cinco años y de Emilia, que tiene cuatro. Con el dinero que les estoy enviando desde aquí al menos pueden comer. No da para mucho más, no se crea.
—¿Quieres decir que te parece poco lo que os paga el Sr. Ford?
—No, no he querido decir eso. Pero yo aquí también tengo gastos, vamos, que no es para tirar cohetes.
Recuerda también Francis que, en aquel momento, la cara de Sean le desconcertó, porque su expresión cambió, como una leche que se agria repentinamente y, por eso, Francis necesitó rectificar:
—Que yo estoy muy contento, que el Sr. Ford es muy bueno y sé que tengo mucha suerte de trabajar con él.
—Y tú, Francis, ¿a qué aspiras?
—Bueno, yo no es que lo haya pensado mucho, pero quiero prosperar. He venido aquí no para estar siempre igual, sino porque me habían dicho que si trabajas bien y duro, te conviertes en otro.
—¿En otro?
—Sí, a mí me gustaría ascender si pudiera.
—¿Ascender?, ¿a dónde?, ¿qué quieres decir?
—Señor, ya sabe usted que sé leer y escribir bien, que entiendo las cosas, que mis manos obedecen las órdenes que les da mi cabeza, y no solo eso sino que mi cabeza puede pensar. No quiero dedicarme todos los días de mi vida a hacer los mismos gestos. Puedo hacer otras labores.
—Vaya, vaya, ¿cómo cuáles?
Sean se frotaba las manos una contra otra y luego se las limpiaba en el pantalón. Era un gesto que hacía a menudo, cuando notaba sus manos sudadas, cosa que ocurría con tanta frecuencia como la subida del rubor de su cara, un acaloramiento repentino que era como la campanilla con la que los bomberos avisan de su paso hacia un incendio.
Francis recuerda que aquel día pensó que era el momento de sincerarse, de hablarle a Sean de su ambición, de confiar, como él parecía que confiaba a su vez en él al encargarle aquellos arreglos en su casa, o al plantearle ese trato que, desde hacía días, le proponía de comprarse una bicicleta a plazos financiada por él.
—Señor, a mí me gustaría ser el jefe de la cuadrilla, dirigir yo el trabajo de los nueve hombres que formamos parte de ella. Vigilar para que cada uno cumpla con su tarea, organizarlo todo para que el trabajo se realice bien y en el menor tiempo posible. Puedo hacerlo.
Sí, ahora recuerda el cambio en la expresión de Sean, la sonrisa irónica de Lucy, la mirada que se intercambiaron los dos de conmiseración y desconfianza a la vez. En aquel momento, Francis no entendió, porque no podía, pero ahora sabe más de este mundo y piensa que, a partir de esa conversación, empezaron a suceder cosas extrañas con aquella pareja: que le robaron la bicicleta y Sean no tuvo ninguna compasión; que cuando Graham sale de su despacho y se queda observando con admiración la diligencia y habilidad de Francis, Sean le distrae y lleva su atención hacia otro lugar; que ahora ha querido mancillar su honor y su honra acusándole de algo que él no haría nunca. Y se lo contó así a John, le contó estas sensaciones, estas sospechas que le caían en cascada. Y John le dijo:
—Sí, eso puede ser una explicación. Ese día Sean vio tu ambición y no pudo soportarla. Su sucia mente está preparada para aceptar que vengamos a hacer los trabajos que ellos no quieren, pero no para aspirar a hacer lo que ellos hacen. Como Sean hay muchos, pero yo espero que haya muchos otros que no sean como él.
Por la noche, cuando Francis llegó a casa, vio la mancha de orina en el calzón. Me he meado, me he meado de miedo. Me he meado. Lo decía con incredulidad y tristeza. Y sí, tenía miedo, mucho miedo, porque sentía que casi había sido un milagro lo que le había salvado hoy. Graham había dicho que la próxima vez iría fuera y eso le aterrorizaba. ¿Qué iba a hacer él fuera de la Ford?, ¿adónde iría?
Se acordó con melancolía de James, de las esperanzas que los dos traían en aquel barco, de la compañía que se hacían al principio y de cómo, sin saber por qué, se había ido resquebrajando su amistad como el tronco de un árbol ya muerto. No había vuelto a ver al chico. De vez en cuando tenía noticias de él a través de Lander Nikopolidis, cuando este salía por las noches con su tristeza a cuestas y luego volvía borracho, con más tristeza todavía. Lander decía que se lo encontraba, que James era un pájaro nocturno, que iba bien vestido, que reía, que tenía a todas las mujeres que quería, que parecía que manejaba dinero, pero Lander siempre añadía: a pesar de todo, a mí no me gusta la gente con la que va, sus amigos Joshua, Adam y Daniel, parecen hienas cuando se ríen y tienen la mirada del diablo.
Francis sabe que tiene que hacer algo, pero todavía no sabe qué. James nunca va a volver y la única manera de verlo sería ir él a ese mundo de oscuridad y perdición donde James vive ahora, pero Francis es cobarde y no se atreve. Todavía piensa que puede pasar desapercibido en la vida, no sabe que los indiferentes, es decir aquellos que han apostado por no dejar huella son, precisamente, los que no tienen, según Dante, ningún lugar. No pueden ir al cielo porque no hicieron buenas acciones, pero tampoco los aceptarán en el infierno porque no hicieron nada malo. Él cree, equivocadamente, como se dará cuenta más tarde, que la virtud está en la tibieza.