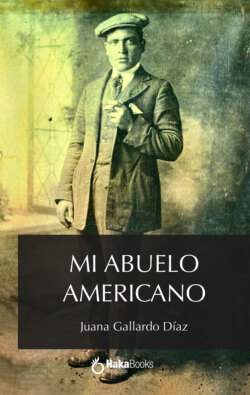Читать книгу Mi abuelo americano - Juana Gallardo Díaz - Страница 12
Оглавление4
El mal existe
Francisco ya era Francis; Santiago, James; y Juan, John. La nueva identidad iba calando en ellos como lluvia fina: sin darse cuenta. Poco a poco Francis se iba haciendo con las rutinas del lugar: el cansancio de cada día; las tardes largas de invierno mientras veía nevar detrás de la ventana: ¡qué indefenso se sentía frente a la nieve! ¡qué ridículo se ve al caerse una y otra vez por la calle!; se acostumbraba también a ver a Bella hecha una oruga en la cama durante días; a la tristeza que embargaba a John Cruz cuando recibía aquellas cartas de su mujer, que luego quemaba con un misto rápidamente, como si con una lectura y una visión fueran suficiente; a los domingos con Liseo pescando en el río Detroit. Ese era su mundo ahora. Sí, “poco a poco”, contestaba Francis cuando alguien le preguntaba si ya se había acostumbrado a vivir allí: poco a poco.
Enviaba cada dos o tres meses un giro a Isabel con los dólares que allí ganaba, pero desde hacía un tiempo no se quitaba aquel sueño de la cabeza. Sean, su capataz, había empezado a decirle que comprara una bicicleta, que eso le facilitaría moverse e ir al trabajo: ya no dependería del autobús. También podría visitar los alrededores de River Rouge, incluso, le decía para tentarle más todavía, podrás hacer escapadas a Detroit. A veces a Francis le gustaba irse los domingos allí, a ver las maravillas de aquella ciudad, le gustaba perderse en su bullicio y en sus tripas. Se pasaba el día observándolo todo atentamente, como si estuviera a punto de perderlo. Unas veces aceptaba la compañía de James o de John, pero ya iba por la cuarta o quinta vez que se escapaba con una excusa para ir solo. Callejeaba, miraba, olía. Quién le iba a decir que él iba a ver y a vivir todo esto.
—Comprarte bicycle y tú ser libre para moverte- le dice Sean.
Cuando lo oía, a él le parecía una locura. ¡Cómo iba a tener él una bicicleta! Pero la insistencia de Sean iba haciendo su efecto. Miraba en los escaparates las bicicletas y las motos. Todo el mundo hablaba de lo mucho que corren estas últimas. Con una Sport Twin decían que hace dos años un tal Hap Scherer, batió un récord porque tardó solo 65 horas en ir desde Vancouver hasta Tijuana. Y de Nueva York a Chicago con un bicho de estos tardó 31 horas. ¡Qué cosas! Tú comprar y yo pagar y luego devolver poco a poco, le decía Sean, solo pagarme cinco dólares más por el favor.
Todavía no comprendía a este hombre, que siempre estaba sudando debajo de su camisa blanca y de su traje impolutamente planchado, que llevaba aquellos mocasines que parecían un espejo reluciente y tampoco comprendía a su mujer, esa mujer tan extraña que venía a ver a su marido en mitad de la jornada con cualquier excusa y que siempre sonreía, y miraba de reojo a Francis. Se le acercaba tanto que hasta podía oír el sonido de sus párpados al abrirse y cerrarse. John le dijo un día:
—Tendrías que apartarte de esa mujer, que te lo digo yo.
—Es que yo nunca me acercaría a ella.
Ha notado cierto tono de reproche en sus palabras y le parece incomprensible. No sabe qué quiere decir John:
—¿Se puede saber qué mosca te ha picado?
—Que no me gusta, Francis, que esa mujer no me gusta, y no sé por qué creo que puede dar problemas. Mejor dicho creo que ella es un problema. Tampoco me gusta Sean.
—Qué desconfiado eres, John: te ha tenido que hacer mucho daño la vida.
—No lo sabes bien. Me conozco casi todas las heridas.
—Eres un exagerado.
Creía que era una exageración porque él, Francis, en cambio, no veía motivos para dudar ni de esa mujer un poco pueril que se contoneaba torpemente sobre los tacones, ni de ese hombre pálido y sudoroso que siempre estaba disponible para todo el mundo, que te brindaba su ayuda, incluso cuando no la necesitabas. Escuchó con atención el trato que él le propuso. Peterson le pagaba los cuarenta dólares que valía la bicicleta Harley Davidson y él le iba devolviendo cinco dólares cada mes. En nueve meses se lo habría devuelto. En ese tiempo esos cinco dólares no le llegarán a Isabel y él mismo tendrá que reducir los gastos. Mercar allí era fácil, pensaba Francis, porque la gente estaba acostumbrada a buscar la manera de poder hacerlo, ya que todo el mundo quería vivir bien.
Le iba dando vueltas a la cabeza. Se imaginaba sobre aquella bicicleta y entonces ya no sería tan pobre. ¡Córcholis!, se dice a sí mismo para convencerse, ¿por qué eso no va a ser posible?, ¿no he venido aquí para eso, para tener propiedades, una posición, un lugar?
Aquí, Isabel, la vida es muy cara, voy a tener que enviarte, al menos durante un tiempo, menos dinero del que te enviaba, le escribirá dentro de unos días. Si te pones malo, no pasa como con don Justino, que a veces ni te cobra, aquí piden por su boca los dólares que quieren y que necesitan para vivir en sus mansiones. Yo procuro ahorrar todo lo que puedo, no salgo, a veces lo que sí hago es irme con Liseo a pescar al río Detroit, que es gratis, y le enseño al muchacho a pescar, porque el saber no ocupa lugar.
Iba una y otra vez a mirar aquel escaparate y parecía que aquella bicicleta cada vez brillaba más y se imaginaba las ruedas tan grandes girando por los caminos y a él dejándose acariciar por el aire. En invierno se pondría hojas de periódico entre la chaqueta y el jersey, para aliviar el frío, y en verano dejaría que el sol oscureciera sus brazos. Hubo un momento en que ya no podía parar, Sean le había inoculado el sueño hasta la médula y ya era difícil renunciar a él, porque este sueño pequeño encajaba en realidad con el otro más grande que estaba creciendo en él a medida que pasaban los meses: el sueño de convertirse en otro. Por eso han aprendido tan rápido a llamarse de otra manera: le dice James a Santiago y John a Juan con soltura y a él le parece dulce que le llamen Francis y alguno incluso le llama Frank. Lo acepta porque llamándose Frank uno puede sentirse importante, pero llamándose Francisco se sabe de dónde viene y ese origen le señala como el marcaje que hacen los amos con su sello a las reses del ganado. Llamándose Frank sintió que todo era posible.
Y, por fin, se decidió, porque todo costaba un sacrificio y él estaba dispuesto a sacrificarse por esa bicicleta. Aunque no sabía manejarla, porque en España no había. Sean le había dicho que le enseñaría y de momento guardó su bicicleta en la casa de Sean e iba un par de domingos por la mañana o por la tarde a su casa. La cogían del garaje y por la calle Sean le enseñaba como si fuera un niño chico.
Allí estaba Lucy Peterson, la mujer de Sean, que les miraba divertida desde el porche de la casa, lanzando unos grititos que ponían un poco nervioso a Francis y, cuando terminaban la clase, ella se iba hacia el refrigerador de madera y les ofrecía algo fresco para beber, acompañado de un Carrot cake que ella misma ha hecho. Si la clase era por la tarde, al finalizar, les ofrecía a los dos hombres un Mint julep o un Manhattan. El primero hecho con ginebra y piña, el segundo con wisky, vermut dulce y amargo de angostura. En las casas de las personas como Sean la Ley Seca es un cuento chino, pensaba Francis. Le gustaban aquellos sabores fuertes que le pasaban por la garganta como quemándola y ya casi no se acordaba de aquel sabor de los vinos caseros que hacían en las viñas de Maleza, un sabor fuerte también, pero basto, le parecía ahora, como una soga.
Lucy le ofrecía las bebidas y Francis notaba el tacto suave de sus manos, porque al coger el vaso, ella solía cerrar sus dedos sobre los de él y mantenerlos así un rato. Cuando marchaba de aquella casa, a Francis le gustaba oler sus manos porque olían a rosas.
En marzo, coincidiendo con la llegada de la primavera, él empezó a ir al trabajo en bicicleta. James se empeñaba en ir con él y se ponía detrás, agarrado con fuerza a la cintura de Francis. La bicicleta era verde como las olivas y tenía un manillar plateado que terminaba en unos agarraderos de goma. El sillín era de madera marrón. Era como un juguete para ellos y una de las principales diversiones para Liseo también, que le acompañaba hasta el río casi cada domingo para pescar.
Esa primavera de 1922 fue especialmente alegre. El año anterior todos habían sentido que era un revés el que Estados Unidos disminuyera las cuotas para entrar en el país. Eso suponía que algunos, quizás no podrían traerse a sus familias o a los amigos, como habían pensado. Después de un año han aceptado la situación y se alegran del privilegio que supone para ellos el haber entrado en el país antes de esa fatídica reducción.
Cuando llegaba a la fábrica, siempre dejaba la bicicleta dentro, en un lugar destinado a ello. Allí estaban seguras. Aquel día era un viernes veintiséis de marzo y acababan de encontrarse Francis y James al finalizar la jornada para recoger juntos la bicicleta. Empezaba el turno de tarde y todavía sus oídos estaban llenos de la sirena que les avisaba del cambio. Cuando ya iban a marchar, vieron un remolino de gente en la entrada de la fábrica, ellos ya estaban fuera de ella, pero bajaron de la bicicleta y la dejaron en el suelo para acercarse a ver qué sucedía. Era el presidente Harding que visitaba la fábrica esa tarde. Los de ese turno estaban avisados para que lucieran sus mejores ropas de trabajo y estuvieran cada uno en su puesto haciendo su labor para que míster Harding pudiera ver el funcionamiento diligente de la fábrica. La ciudad de Detroit vivía un momento de esplendor, tan grande como grande será su caída muchas décadas después. La población de la ciudad se ha acercado al millón de personas. Cuando ellos, Francis y James, oían esos datos les entraba como un mareo y no dejaban de repetírselo a sí mismos para poder entender: ¡casi un millón de personas!, ¡qué barbaridad! Desde aquí Maleza era cada vez más como un sueño que se desdibuja. La industria del automóvil era parte importante del éxito de Detroit y por eso va Harding allí.
Ellos aquel día le vieron tan de cerca que casi pudieron tocarle con las manos, aunque el servicio de seguridad lo impidió. Era un hombre alto, fuerte, con el pelo muy canoso, los ojos grandes, azules con bolsas en el párpado inferior y con unas cejas anchas que aumentaban la fuerza y la gravedad de su mirada, se le marcaban los surcos nasogenianos, tenía una nariz grande y rotunda, pero bella, como su mentón, que desprendía virilidad. Era un hombre atractivo y durante las décadas posteriores, Elizabeth Ann Blaesing reivindacará, después de la muerte de Harding, que él es su padre. Dentro de un año Harding estará muerto y dentro de 93 años se demostrará, mediante una prueba genética, que Elizabeth es su hija. A su madre la habían tachado de pervertida y degenerada por haber revelado la verdad en un libro en 1927. La historia está llena de verdades aplazadas y de otras que nunca tendrán la suerte de ser rescatadas del cieno de la injusticia. Harding no sabe en este mediodía de 1922 que su final estaba próximo y sigue exhibiendo el poderío de su porte como si este fuera eterno. Todos estaban emocionados de ver en persona al presidente de Estados Unidos y él les hacía sentir que es importante, “histórico” dirá Harding luego en la fábrica, formar parte de esta gran empresa.
Harding ya iba caminando por el gran patio de entrada hacia las naves, acompañado de Henry Ford y de todos los directivos de la empresa y Francis y James se fueron hacia donde han dejado la bicicleta. Al principio no entienden qué pasa, no pueden descifrar la imagen, carecen del código. El suelo está vacío y miran hacia los lados, se habrán equivocado, igual no recuerdan bien dónde dejaron la bicicleta, pero los alrededores de la fábrica van quedando despejados de gente y ni a un lado ni a otro del muro externo de la fábrica había nada. Se quedan los dos quietos. No saben qué hacer. ¿Qué ha podido suceder?, pregunta Francis con voz casi inaudible. No lo sé, dice asustado James.
En aquel momento ven salir en el coche a Sean Peterson. Les mira. Había un destello extraño en sus ojos. Ellos corren hacia el coche gritando: ¡que nos ha desaparecido la bicicleta, que nos ha desaparecido la bicicleta!
Creen que va a parar, tan bueno y comprensivo como es, pero no se detiene, sigue adelante, y con el brazo que asoma por la ventanilla y que sostiene el cigarro, les dice adiós. Ellos, finalmente, dejan de correr detrás del coche.
Se quedan un rato callados. Ven entonces que sale John Cruz caminando lentamente con otros hombres. Le empiezan a contar atropelladamente lo que ha ocurrido. Y por toda respuesta les dice:
—Es que, es que la maldad existe.
—¿Qué quieres decir?, pregunta Francis.
—Que está claro que alguien te ha quitado la bicicleta.
—Pero si es aquí, tiene que ser alguien de la fábrica.
—Sí.
—Lo que me ha dolido es que Sean no haya parado, dice extrañado aun Francis.
—Sean no es trigo limpio, que te lo digo yo.
Francis sigue recordando la cara de Sean por la ventanilla, el destello de sus ojos, la sonrisa de sus labios.
—Pero él no tiene nada que ver, dice Francis.
—O sí. No sé, le dice misterioso John.
—¿Por qué iba a querer Sean robarme la bicicleta? Y si es así, ¿dónde la ha puesto?
—Los detalles son lo de menos y no hay un por qué, Francis. Cuando te digo que la maldad existe, lo que quiero decir es que alguien puede ser malo porque sí, sin un porqué, o al menos sin un porqué que se pueda entender fácilmente.
Cada vez se sentía más débil. Estaba algo mareado. Le quedaban muchos meses por pagar, ¿qué iba a pasar?, ¿tendría que seguir pagando la bicicleta que ya no tenía? Era como una tormenta en su interior, una tormenta de preguntas, de sensaciones. También las palabras de John se le repetían una y otra vez: ser malo porque sí, sin motivos. ¿Qué quería decir eso?, ¿en qué estaba pensando John cuando lo decía?
Al día siguiente, al incorporarse en su turno, Francis le dijo a Sean que quería hablar con él. Sean manifestó sorpresa. Le dijo que le llamaría más tarde al despacho. En un extremo de la nave estaban en alto los despachos, todos acristalados, lo que permitía una visión panorámica de la nave de montaje. Tenían unas cortinas que eran cerradas cuando se reunían y no querían ser vistos por los trabajadores, que podrían levantar la mirada y enterarse así de lo que allí pasaba. Cuando entró Francis en el despacho de Sean, este corrió la cortina.
—Tú decir, ¿qué querer?
Cuando se lo preguntó, Francis tuvo un momento de duda.
—Ayer,
—Sí, ayer, repitió Sean como si fuera el eco de Francis.
—Le llamamos porque había ocurrido una cosa.
Él sabía perfectamente a qué situación se estaba refiriendo porque enseguida contestó:
—Ah, sí, vi que hacíais gestos y pensé que me decíais adiós.
—No, no señor, no le decíamos adiós, le decíamos que no encontrábamos la bicicleta.
—¿Cómo?, ¿no me digas?, ¿qué pasar?
Había algo postizo en esa sensación de sorpresa y Francis se dio cuenta.
—Cuando vimos que entraba el presidente, quisimos verlo y dejamos la bicicleta en el suelo.
—What?
—Me quitaron la bicicleta, señor.
—Vaya, vaya, ¿algún sospechoso?, dijo ya Sean sin disimular ninguna sorpresa.
—No vimos a nadie, señor.
A Francis le pareció que Sean en aquel momento sonreía con la misma sonrisa del día anterior, con la misma, como si no se la hubiera quitado de los labios, y que sus ojos brillaban también con ese destello fugaz que le vio al mirarle desde el volante del coche.
—Entonces no poder hacer nada, dijo con voz nasal.
—Yo le debo todavía,
—Eso se mantiene, dijo secamente. Se ha acabado la reunión. Lo siento.
Le sorprendió su frialdad. Sean no sentía nada, ahora estaba seguro. ¿Dónde se había ido su simpatía, su bondad? Aquel hombre era un hombre diferente al que él conocía. Y por un momento pensó que este era el Sean del que John le hablaba. Lo pensó sin entenderlo todavía. Lo que sí entendía es que tenía una deuda con él y que tendría que saldarla en los próximos meses, pero que ya no tenía la bicicleta ni para ir al trabajo, ni para pescar con Liseo, ni para ir a Detroit, ni para buscar la soledad del campo.
No tenía nada, o mejor dicho sí, ahora tenía algo que antes no tenía: tenía una deuda.