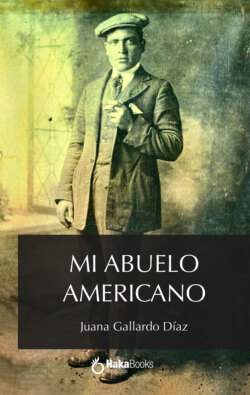Читать книгу Mi abuelo americano - Juana Gallardo Díaz - Страница 13
Оглавление5
Candy y la muerte de la madre Chica
Santiago, que cada vez es menos Santiago y más James, habla inglés, aunque con acento; cada día que pasa se le olvida alguna palabra española que Francis le recuerda, no sin tristeza, en medio de alguna conversación. Lleva siempre céntimos y algún dólar en el bolsillo del chaleco cuando sale los sábados. Ha empezado a hablar con entusiasmo de unos locales nocturnos, los “cerdos ciegos”, en los que se oye una música que algunos califican de “salvaje”: el jazz. El color rubio de sus cabellos, su piel blanca y las pecas que surcan su cara ayudan a esta asimilación, que a Francis le hace daño porque la ve como una traición, no solo a él, sino también a España, que él siente que es su verdadero lugar en el mundo. El chico parecía que quería competir con Bella en cuanto a amoríos se refiere, porque se enamora y desenamora a una velocidad que parece que el amor sea un Ford T de esos que fabrican ellos en la fábrica. Es por todo eso que aquella tarde Francis se alegra secretamente de lo que sucede.
Es un sábado por la tarde, él está ayudando a Bella a recoger las sábanas que cuelgan en el patio de atrás de la casa. De repente, Bella y él se detienen porque ha entrado una muchacha y les está mirando desde una esquina. Bella habla con ella. Lleva los brazos al aire y el pelo muy corto, con un vestido moderno de esos que tienen el talle por la cadera. Una cintita roja de terciopelo le rodea la cabeza. Se la ve frágil como una pelusa, pero ha preguntado por James con una voz segura y tajante. Bella le ha contestado que no está: el muchacho ha salido porque para poco en casa cuando no trabaja. La joven ha dicho: I’ll wait for him. Bella ha dejado las sábanas y ha pasado con ella al interior de la casa.
Después de un rato, Francis aparece también y la ve sentada en silencio en la sala de estar que el atardecer va llenando de penumbras. Tiene una mano sobre otra en las rodillas. Al entrar Francis, ella le dirige una mirada llena de indiferencia. Lleva los labios pintados y fruncidos, en un mohín con el que expresa enfado y determinación. Al cabo de una hora, más o menos, se oye el rumor de la voz de James, que llega y pregunta jovial, como hace siempre, si hay alguien en la casa. La muchacha se incorpora y se va hacia la puerta de entrada de la sala de estar y, al abrirse la puerta y aparecer James, ella le da una bofetada que le hace girar la cara y le enrojece la mejilla. La chica marcha sin decir nada. Francis ha contemplado toda la escena desde el lado opuesto de la sala de estar. James se ha quedado de pie sin reaccionar:
—Eres un perdido, le dice Francis con la severidad habitual.
—Y tú estás muerto en vida, le contesta James.
No se dicen nada, aunque se lo han dicho todo. Los dos callan. No contestan: no pueden.
La semana siguiente y la siguiente también Francis seguirá esperando que el cartero traiga alguna carta de Maleza. Las de sus padres son escasas, pero Isabel sigue fiel, aunque a veces no tengan mucho de qué hablar. Francis ya le contó muchas veces lo grande que es América y ella ya le dijo otras tantas que en España las cosas no están nada bien. Esta carta que recibe hoy le llama la atención porque tiene los rebordes del sobre tintados de negro y el corazón se le acelera porque sabe que es un signo inequívoco de que ha muerto alguien de la familia. Abre la carta rasgando el sobre: es la madre Chica, la madre de su padre, su abuela.
Su abuela estaba ya muy anciana cuando él se fue a América. No salía de casa excepto para sentarse en la silla de anea que alguna vecina, o alguna de sus nueras, le ponía en la puerta. A pesar de que era tan mayor y de que se había quedado ciega hacía muchos años, los vecinos seguían acudiendo a ella para que les curase las verrugas. Ella decía una oración mientras ponía sus manos con unas hierbas sobre la verruga y esta desaparecía. Nadie sabía el secreto de las hierbas ni de la oración, a no ser que, en el tiempo que lleva aquí, en América, ella haya decidido contárselo a alguien si ha presentido su final.
Había tenido diez hijos y cinco se le habían muerto, algunos de pequeños. En los poyos que había a ambos lados de la chimenea tenía sendos altares permanentes para su recuerdo: el trenecito de madera que más le había gustado en vida a uno, la carta garabateada a los últimos Reyes Magos de otro, la muñeca rellena de paja de la niña. Francis siempre había mirado con aprensión aquel altar que contenía esos juguetes y algunas fotos de otras personas de la familia que parecían tener la muerte dibujada en sus miradas. De los diez hijos que tuvo la Madre Chica seis eran hombres y eran el objeto de sus desvelos, porque ella confiaba más en la fuerza de las mujeres que en la de los hombres. Su fuerza la veía solo aparente, superficial, y, por eso, se compadecía más de ellos. Los cinco que quedaban eran hombres y ella, aun ciega, se desvivía por todos. Hablaba de ellos empleando siempre el posesivo: “mi Ramón”, “mi Juan”, “mi Perico”. En la carta que le escribió Isabel para contarle su muerte describía cómo habían sido sus últimas horas:
“Ha muerto, Francisco, madre Chica ha muerto, se fue consumiendo poco a poco. Llevaba días sin comer ni beber. Tu padre y todos tus tíos dejaron todas las faenas esos días para estar con ella. El último día, pocas horas antes de morir, todos se derrumbaron y no paraban de llorar y llorar y cuando creíamos que ella no era capaz ya de ningún movimiento, porque parecía estar más del otro lado que de este, llevó su mano derecha a la altura de la cadera y empezó a escarbar. No sabíamos qué buscaba, pero tu padre puso un pañuelo cerca de su mano y ella lo intentó coger y levantar la mano con él, aunque ya no tuvo fuerzas para hacerlo. Dice tu padre que tu abuela, al oírlos llorar a todos, había buscado el pañuelo bordado a mano, que siempre llevaba en el bolsillo, para limpiar las lágrimas de sus hijos, de su Ramón, de su Juan, de su Perico, de su Pedro, de su Elías. Cuando tu padre lo dijo, todos nos pusimos a llorar aún más y a gritar, porque ella era así y no nos extrañó nada que lo último que hubiera deseado tu abuela fuera consolar a sus hijos de la pena de su propia muerte. Y así estamos, Francisco, todos vestidos de negro, que parecemos cuervos. Nuestros niños no se han enterado casi porque son muy pequeños pero me quieren quitar el pañuelo negro del luto de la cabeza. No les gusta. Tus padres te escribirán también para contártelo, aunque ya sabes que te escriben poco porque, después de casi tres años que hace que te fuiste, siguen preguntándose qué pintas tú allí, tan lejos de la familia. No se lo eches en cara porque, a pesar de todo, ellos me ayudan lo que pueden con los dos niños. Francisco, ¿volverás alguna vez? La gente me dice que muchos hombres que se van ya no vuelven, pero yo sé que tú no eres así y que vendrás con nosotros cuando puedas. Ven, Francisco, ven. Sueño muchas noches que me asomo a la esquina y te veo subir la calle, y que me pongo loca, loca de alegría.”
Madre Chica: ya no la verá nunca más. Se siente abatido. Le duele no poder estar allí con los suyos en un momento así, no haber podido darle la mano y un beso por última vez, no haber podido explicarle a sus hijos nada sobre la muerte, o sobre la tristeza, o sobre el vacío que dejan los muertos. Y de nuevo esas ganas locas de marcharse de allí, de volver para atrás. Nunca será esta su casa, nunca su gente, nunca su país. Y un hombre, piensa Francis, no puede sobrevivir en el “nunca”, porque un hombre necesita un “ahora” y un “mañana”. Un ahora que él no tiene porque no hay nada que le guste de su momento presente, y un mañana en él que ni siquiera puede pensar porque siente que tiene averiado el mecanismo del deseo.
Después de las palabras que tuvieron James y él no han vuelto a hablarse. Él lo ha intentado, pero James tiene la soberbia y la ignorancia de la juventud y no ha aceptado ninguno de sus acercamientos. Esquiva el contacto con él como si fuera un erizo que le tuviera que pinchar si intenta tocarlo. Aquella noche, él no sale de la habitación ni para cenar y cuando James entra para dormir, se dirige a él extrañado, para ver qué le pasa y ve el pequeño sobre con el reborde negro alrededor.
—Francis, hombre, pero, ¿quién ha muerto?
—Mi abuela.
—Eso es natural, porque tu abuela era ya muy vieja: si en el pueblo se decía que tenía cien años!
Francis guarda silencio. Le gustaría decirle a James que no hay nada natural en el hecho de querer a una persona y que esta se muera y desaparezca para siempre, pero no tiene ganas de hablar. Se da media vuelta en la cama y al rato nota cómo James se acerca a su cama y le sube la sábana para taparle. Hay cariño y él lo sabe, pero últimamente piensa que es inevitable que cada uno coja un rumbo distinto. Ha ido macerando lentamente esa certeza en su interior para evitar el arañazo de la sorpresa cuando, por fin, ocurra.
Durante los días siguientes en los que Francis permanece en un silencio obstinado, James le acompaña aceptando su hermetismo. Por la noche, cuando llegan del trabajo cansados, se sientan los dos en el pequeño porche de la casa y van viendo cómo la luz del día se apaga poco a poco.
Desde que llegó a la casa casi siempre era Francis el que se ocupaba del jardín de Bella. “Está mejor que nunca”, le dice ella contenta. Le quieren tanto las plantas como los animales y así como estos últimos obedecen sus señales, también ellas reaccionan a sus cuidados y están frondosas y los árboles altos y fuertes. Y aun estarían más frondosos, piensa Francis, si aquí no hubiera esa manía de recortar la naturaleza: recortan los setos y les dan formas, también recortan la hierba, como si no fuera bonito observar el ritmo lento de su crecimiento. Un día, en el que estaba Francis podándolos, James se acercó para ayudarlo y cuando estaban los dos cerca, Francis cometió de nuevo un error: el de querer volver sobre la situación que habían vivido hacía solo unos días.
—¿Qué pasó con esa muchacha?, ¿qué fechoría habías cometido para que ella te pegara como lo hizo?
James dejó las tijeras de podar en el suelo:
—Yo no he hecho nada y si no te expliqué nada de esa historia es porque no quería ni quiero hacerlo, porque las cosas que me pasan son mías, que ya soy mayor. Como las cosas que a ti te pasan son tuyas. ¿Qué te parecería si yo te pidiera explicaciones sobre la negra?
—¿A quién te refieres?, preguntó Francis con expresión de terror.
—A Candy, contestó secamente James.
Francis enrojeció de vergüenza y de ira.
—No vuelvas a llamarla negra. ¿Por qué no?, ¿acaso no lo es?
Sí, el chico se refería a Candy. Desde hace unos años llegaban grupos y más grupos de negros. Venían del sur. Huían del racismo de aquellos estados y se iban a los estados industrializados del norte buscando una suerte mejor que la de recoger algodón pinchándose los dedos bajo un sol inclemente. Los obreros de la Ford y de otras fábricas miraban con recelo y hostilidad a esos hombres y mujeres, fuertes como robles, que podían hacer jornadas extenuantes sin apenas cansarse. Temían que les quitaran los puestos de trabajo y también les daba miedo la oscuridad de su piel y, sobre todo, de sus miradas en las que los blancos no podían dejar de ver deseos insaciables de revancha. Cuando empezaron a llegar, Francis no sabía nada acerca de ellos. Ahora sabe que aquí ha existido la esclavitud, que fue abolida y que, desde entonces, un principio rige la relación con esos hombres y mujeres: Separate but equal. Esto se nota en todos los sitios, en todos los aspectos de la vida. En la fábrica hay unas fuentes de agua con cuatro toneles que tienen las siguientes inscripciones: White Women, Colored Women, White Men, Colored Men. Algunas veces, en el descanso del almuerzo, Francis ha coincidido en esas fuentes con esa mujer. Se conocieron porque una vez que él fue, se equivocó y empezó a beber el agua de Colored Men. Ella le dijo con una voz baja casi inaudible:
—I am sorry, Sir: I’m afroid you are mistaken.
Al principio se miraron de soslayo, luego empezaron a mirarse a los ojos, aunque furtivamente. Un día, Francis le preguntó, con inseguridad, cómo se llamaba. Y ella, bajando los ojos, dijo: Candy. Poco a poco han ido perdiéndose el miedo y, a veces, mientras salen de la fábrica, intercambian algunas palabras. Hay otros blancos que se atreven a tener un contacto furtivo con sus compañeros negros, pero encuentran la manera de marcar la distancia, de expresar de algún modo la diferencia. Siempre es un contacto desde una conmiseración que se agota en el momento en el que acaba la jornada laboral y cada uno se dirige con su color y su cansancio a su barrio, que nunca es el mismo. Francis, en cambio, sencillamente habla con ella, cada vez con más ganas, mientras caminan hacia el autobús. ¿De dónde eres?, le pregunta ella un día. De España. ¿Dónde está eso? Está muy lejos. ¿Allí hay esclavos? No. Ah, por eso tú eres diferente.
Tenía la edad de James, veintitrés años y, a base de conversaciones llenas de monosílabos y silencios, que no parecían incomodar a ninguno de los dos, se había ido tejiendo una relación que les hacía buscarse a la salida de la fábrica para vivir ese momento único, con la misma necesidad que el náufrago otea el horizonte.
Él pensaba que nadie se había dado cuenta, pero ahora las palabras de James le hacían comprender que no era así y sintió vergüenza, vergüenza de rebajarse a sí mismo a hablar con una negra, vergüenza de los sueños impúdicos que tenía con ella, vergüenza de estar cometiendo una nueva equivocación en su vida y, a pesar de saberlo, no hacer nada nada por evitarlo, y sintió vergüenza también de lo que le diría Isabel, de que le escupiría a la cara si se enterara: estaba seguro. Y con razón.
En medio del río de resentimiento que estaba creciendo entre ellos, James le reprochó ese día su relación con Candy. El chico es muy listo y ha apuntado bien, piensa Francis, porque esa furtiva relación con Candy es lo único que tiene él en ese mundo y, por eso, Francis no pudo reaccionar y, tirando el pitillo que tenía en la boca, le dijo:
—Ojalá este sitio no te convierta en una mala persona.
—Llamar a las cosas por su nombre no es ser mala persona, Francis, lo que pasa es que tú ahora mismo te has visto pillado. La gente lo habla, habla que esa mujer y tú os miráis, y te aseguro que eso no es nada bueno para ti. Tú quieres dar lecciones, pero, en realidad, nadie puede dar lecciones. Que cada uno apechugue con lo que le pase.
Se fue para dentro. La conversación con el chico le había dado la claridad que le faltaba ¿Qué hacía él con una negra? Al día siguiente, cuando se encontró con Candy en la fuente, bebió agua sin mirarla y, cuando a la salida, ella le buscó con la mirada, él le devolvió lo que correspondía: una mirada de desprecio. Y ella entonces le dijo: I’m sorry, Sir. I’m afraid you are wrong.