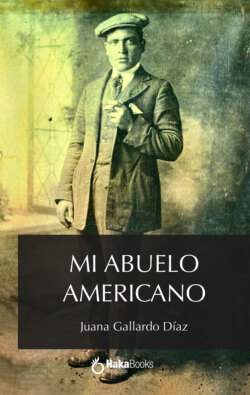Читать книгу Mi abuelo americano - Juana Gallardo Díaz - Страница 15
Оглавление7
Música blanca, música negra
James había dicho tantas veces que quería irse que, cuando aquella mañana de primavera de 1923, Francis le vio hacer el equipaje, sintió cierto alivio, porque así dejaría de oírselo decir: a menudo, lo peor llega mediante un camino que hace desear, en el fondo, aquello que más se teme. A pesar de eso no pudo reprimir empezar a hablar para sí, aunque asegurándose por la distancia que el chico también lo oiría: “Ahora se enterará. Este se cree que la vida es coser y cantar. Ya verá lo que le espera. Es tonto de remate. ¿Quién me manda a mí traerme a un crío? En su casa tendría que estar este mocoso para que su padre le metiera en vereda. Ya lo decían en Maleza y tienen razón: quien se acuesta con niños, meado se levanta”. James le oía, naturalmente, pero siguió diligente introduciendo sus cosas en la única maleta que tenía. Cuando terminó, se quedó un momento de pie y solo dijo:
—Me voy.
Se dieron un abrazo rápido, con palmadas de compromiso en la espalda.
—Hala, que te vaya bien, contestó Francis.
—Eso, y a ti también, ¡ya está!
Ese “ya está” le pareció a Francis que era una aguja larga que se clavaba en el corazón, porque sonaba a la finalización, enojosa y apresurada, de una tarea que se vive como un calvario, como unos deberes de la escuela la tarde de un domingo. Se oyó el crujir de la madera cuando James bajó. Allí estaba Bella, que miró con cariño a James y le dijo mansamente: ten cuidado. Desde arriba se oyó el quejido de la puerta al abrirse y Francis pensó que tenía que poner aceite en los goznes y colocar algún freno también en la segunda puerta, la de la mosquitera: si no se acompañaba con cuidado, daba un golpe al cerrarse que parecía siempre el final de una pelea. Desde la ventana de la habitación Francis vio cómo el chico avanzaba hacia el coche de Joshua Berkowitz, aquel hombre que había conocido en el espectáculo de Houdini. Tenía la esperanza de que se girara en algún momento, de que mirase para arriba y buscara sus ojos. Ahora, ahora lo hará, pensó Francis: se girará, subirá jadeando, nos daremos un abrazo, y me dirá entre sollozos que no, que no se va, que se lo ha pensado mejor.
James no hizo nada de esto. Avanzó por el camino entre el césped sin hacer ningún amago de arrepentimiento, cargó la maleta en el coche y subió luego al lado de Joshua. El coche desapareció enseguida por la Jefferson Avenue. Francis estuvo allí mucho rato sentado. Su dificultad para saber qué estaba sintiendo le impedía, como ocurría casi siempre, saber qué hacer. Luego bajó para hablar con Bella. Ella estaba en la cocina y al verlo se enjugó las lágrimas con el delantal.
—Todo irá bien. James es muy listo y saldrá adelante.
Francis sonrió:
—No, si lo que me preocupa no es que no salga adelante él, sino que no salga yo. Bella le acarició la nuca:
—Tú también lo harás.
En aquel momento llegaron Eliseo y John Cruz y les contaron lo que acababa de ocurrir:
—Lo que más me duele, dijo Francis, es que el chico no se haya girado siquiera. Ahí, ahí se nota lo desagradecido que es ¿Se ha dado cuenta, Bella?
—No sé, contestó ella. Yo lo que creo es que lo que más te duele es que se haya ido, pero si tú prefieres pensar que es eso, pues piénsalo. Yo no creo que sea desagradecido, solo que no se ha comportado como tú esperabas. Pienso, sencillamente, que James tiene prisa por vivir su vida.
Con cara de sorpresa contestó Francis:
—Pero, ¿es que conmigo no vive?
—No.
Bella contestó secamente, como si ese “no” no necesitara explicación, o Francis tuviera que encontrarla por sí mismo.
La respuesta había sido tan rotunda que nadie dijo nada de momento, excepto Abilio que con un hilo de voz se atrevió a romper aquel silencio espeso como el alquitrán:
—A quien espera, su bien le llega. Si no quieres perder al chico para siempre, ten paciencia, Francis, que uno solo tiene lo que no amarra.
John, muy serio, solo dijo que subía a lavarse y a tenderse un poco.
Nadie tenía ganas de hacer nada ese domingo, pero Francis había quedado en ir a una fiesta con Candy. Él no lo veía tan fácil, pero ella sí. Cuanto más conocía aquel enrevesado país, más se convencía de que Candy y él no deberían ni siquiera hablarse, pero ella decía que todo era posible si se había conseguido acabar con la esclavitud en el siglo pasado. Este hecho histórico la imbuía de un optimismo casi ilimitado.
Francis muchas veces se pasaba las noches en vela pensando en ella y a veces decidía, al amparo de la oscuridad de la madrugada, que no volvería a verla nunca más, que era un quebradero de cabeza, que se sentía miserable y sucio por estar con ella, que se avergonzaba de pensar en Isabel y los niños y de ocultárselos a Candy, porque, aunque ella sabe que él tiene una familia en España, los dos evitan mencionarlo y ese silencio Francis siente que es como si los matara. Él, que ha sido siempre un hombre sin tacha, un hombre que ama más su honra que la vida, se avergüenza ahora de esta relación y le lastima verse así, como un perro abandonado y perdido, aunque haya momentos en que deja de escuchar la voz de la disonancia y se siente un hombre libre, sin más responsabilidad que la de su propia vida.
La dejaría, piensa a veces, solo para que la cabeza deje de dar tantas vueltas buscando una solución, cuando en realidad la solución ya sabe cuál es, pero no se siente con fuerzas porque está demasiado solo aquí y Candy, al fin y al cabo, le da todo el cariño que él necesita. Después de estar con ella, siempre hay unas horas en que se siente de acuerdo y en paz con la vida y se dedica a jugar con Liseo al dominó, o sale por la ciudad solo a mirar los escaparates, como si en ellos estuviera expuesto un proyecto de vida y felicidad a su alcance. Pero esos momentos le duran nada, porque luego siempre viene la culpa, y la rabia también. A veces culpa a James de lo que le pasa, porque fue cuando empezó a marcharse el chico, al hacer esas amistades nuevas, cuando él ya no tuvo más remedio que mirar a la soledad cara a cara, y fue entonces cuando se acercó a Candy, como quien empina cada día una botella que ha de matarle. Esa era la sensación al principio, y en cierta manera vuelve a repetirse cada vez que logran estar juntos.
Hacía tres días que Candy le había hablado de la fiesta:
—Son amigos, son familia, he hablado con Demond. Él es la máxima autoridad entre nosotros y ha dicho que vengas.
—Pero, ¿qué le has dicho que somos?, le preguntó inquieto Francis.
—No te preocupes, hombre, a nosotros no nos importan tanto las palabras como a vosotros. Ni siquiera me lo ha preguntado. Le he dicho solamente que vienes. Sin más.
—Pero, ¿qué tipo de fiesta es?, ¿quién estará?
Candy sonrió:
—Oímos música y bailamos. Vamos todos los que queremos ir, gente del barrio, gente de otros barrios. Estarán mis hermanas y mis hermanos: también ellos lo saben.
—¿Y no les importa que vayas con un hombre que tiene otra mujer?
—Mira, Francisco, yo te quiero. Siento que tú eres para mí y yo para ti. Es simple, así de sencillo. Aquí, en Detroit, estamos solos tú y yo.
—No tenéis,
Se interrumpió a sí mismo, iba a decir que no tenían moral aquellos negros, pero ya le había hecho daño otras veces con sus palabras. Las ideas le bullían en la cabeza. Sentía que si iba a aquella fiesta era como comprometerse con Candy y es lo que no quería de ninguna manera. Se las arreglaba de mil formas para matar toda esperanza en ella al respecto.
—¿Qué ibas a decir?
—Nada ¿Seguro que ese Demond y tu familia aprueban que yo vaya?
—Te lo estoy diciendo.
Ir a aquella fiesta era un reto para él, y ese día, después de la despedida de James, no se sentía capaz ni de liarse el tabaco, pero no quería dejarla esperando y, por otra parte, quizás salir le sirviera para deshacer esa tristeza que cuelga de sus ojos.
En una casa grande (en una kitchenette de veinte o treinta metros cuadrados hubiera sido imposible) situada en Black Bottom, uno de los barrios negros de Detroit, se celebraba esa rent partie, una fiesta que se llamaba así porque ayudaba a los que allí vivían a pagar el alquiler. La entrada oscilaba siempre entre quince centavos y un dólar, una entrada asequible para obreros como ellos, cosa que no ocurría con los locales de Brady Street o Hastings Street, que tenían precios prohibitivos. Días antes de la fiesta ya circulaban una especie de octavillas por el barrio anunciando los cantantes y músicos que actuarían aquella vez. Aquel día actuaba Speckled Red, un pianista cantante de blues y de boogie-woogie, e incluso estaba anunciada también Mamie Smith, aunque a Candy le pareciera, esto sí, imposible.
Francis no conocía esa música de la que ella le hablaba con tanto entusiasmo. Llevaba tres años añorando el cante jondo de aquellos cantaores que venían a la feria de Maleza. Aunque cada vez se acordaba menos, aún podía oír en su cabeza aquel fandango de Manuel Vallejo que tanto le gustaba: “, yo no me hubiera perdío. Como yo te quise a ti si tú me hubieras querío, yo no me hubiera perdío y tú te podrías reír de quien de ti se ha prendío,”. Ah, sí, cómo le gustaba aquella música, o como aquel tango de la Niña de los Peines: “Péinate tú con mis peines, que mis peines son de azúcar. Quien con mis peines se peina, hasta los dedos se chupa. Péinate tú con mis peines, mis peines son de canela, la gachí que se peina con mis peines, canela lleva de veras”.
A veces, puede pasarse meses sin recordar esa música y, de repente, en un sueño, él vuelve a estar en la feria. Sueña que van Isabel y él cogidos del bracete y vestidos de domingo. La niña lleva zapatos de charol negro ese día y el niño los mocasines buenos de los domingos y, como no paran de jugar y de moverse y no le dejan así oír a los cantaores, Isabel, como siempre, se va con ellos fuera, para que jueguen en el campo donde se encuentra la carpa. Con unos reales les comprará almendras garrapiñadas y quizás algún buñuelo. Cuando se despierta de un sueño así le duele el corazón.
Candy le dice que cuando oiga jazz y blues, él amará esas músicas, por eso se ha empeñado ella en que vaya este domingo. Por un momento él piensa en no ir, sobre todo después del disgusto que se ha llevado con la marcha de James, pero no se atreve a decepcionar a Candy. Mientras se va adentrando en el barrio, va sintiéndose cada vez más extraño. Le parece que entra en otro mundo. Esa es otra de las revelaciones de estar aquí: en Maleza hay un mundo con su orden, su jerarquía, sus ritos, que se repiten desde tiempos inmemoriales, pero aquí hay muchos mundos, tantos casi como personas, piensa él. Y no es tonto: sabe que ellos viven en la periferia de ese mundo, donde apenas llega la luz de aquel en el que viven los americanos.
Algunos negros le miran con sorpresa y él no puede evitar sentir su curiosidad como una amenaza. Se siente intimidado, es un blanco en un mundo de negros, esto es lo que está sintiendo. Muchos están sentados en las puertas de los edificios en bidones y cajas de madera que cogen en las tiendas y que utilizan como asiento. Y por un momento entiende a Candy, su cólera, su disgusto con esas pequeñas cosas a las que ella da tanta importancia, y que él, en cambio, no cree que la tengan, como el otro día cuando él le compró con mucho esfuerzo un vestido “color carne” y ella le dijo que a qué carne se refería, o como cuando tiene que subir en el tranvía y lo tiene que hacer por la puerta de atrás, ocupar los asientos últimos y levantarse si entra algún blanco. Las normas aquí no son tan estrictas y rígidas como en los estados del Sur, pero también están, y en algunos momentos, incluso, esa indefinición, las vuelve más duras que allí. A veces Candy no se enfada, a veces llora, como un día, en la iglesia, cuando un cura nuevo en el barrio dijo: “Siempre se ha dicho que los negros no tienen alma, pero eso no está bien. La tienen, pero los blancos tenemos que ayudarles a que sea un alma buena y civilizada. El desprecio no está bien, la compasión sí”. Durante un momento, como si fuera una ráfaga, él la entiende porque avanza por las calles y todos le miran con una mirada que le hace sentir culpable, como si hubiera cometido alguna fechoría no confesada. Se tranquiliza pensando que la gente que organiza la fiesta a la que va es gente amiga, le ha asegurado Candy. Ella les ha hablado y han dicho que no hay ningún problema, que un blanco en la fiesta “pondrá una nota de color”.
Habían quedado en la puerta de la lavandería que hay al lado del edificio a donde van. Sonríen al verse, pero tienen claro que no puede haber ningún contacto entre ellos. Solo en algunas calles de este barrio los negros se permiten desobedecer algunas leyes y costumbres como la de bajar de la acera si se cruzan con un blanco. Percibe aquí a Candy de otra manera. Ahora se da cuenta de hasta qué punto ella exhibe siempre, a pesar de su rebeldía natural, una actitud sumisa, que se nota en su mirada siempre baja y en una posición de derrota de los hombros. Aquí ella camina erguida y Francis la ve más guapa que nunca: sus ojos brillan de alegría y el pelo indómito se lo ha recogido con un lazo rojo. Lleva un vestido muy ajustado y colorido que le permite presumir de sus formas: unas caderas anchas y firmes, el canal estrecho y profundo de los pechos. Esta mujer será mi perdición, piensa él cuando la ve a lo lejos, con la cobardía que le permite todavía el no reconocer su amor hacia ella: le falta aún reunir la fuerza suficiente para ello. Piensa que es un capricho, que se le pasará, que es una locura pasajera, que ella estará en su vida un tiempo para desaparecer luego, sencillamente porque aquello es imposible. Todo el mundo se lo dice y él también lo sabe.
Suben a la fiesta. Es una casa de seis habitaciones y está repleta. La fiesta está por todas las estancias y por el pasillo. A veces, le ha dicho Candy, en alguna ocasión la fiesta se extiende por toda la escalera si el vecindario se presta. Esto es más que una rent partie como le había dicho ella. Es una fiesta de bombilla azul, una fiesta de la tripa como suelen llamarlas también. Se reúnen para bailar hasta la extenuación, arrastran los pies, frotan la barriga, Van comiendo chitterlings, tripa de cerdo, en platitos pequeños y la música suena atronadoramente. Hay muchos negros del sur. Después de la Independencia se les prohibió tocar los tambores y buscaron formas alternativas de percusión: se hicieron así especialistas en hacer música con el chocar de las manos y el batir de los pies. Esa habilidad la han conservado y transmitido de generación en generación. Algunos de estos negros venidos del sur se han traído sus instrumentos propios, calabazas resecas y rellenas de piedras, el birimbao o las quijadas y aquel día los traían a la fiesta. En los momentos en que el pianista deja de tocar y cantar, ellos son los que aportan su música y sus cánticos, como si ese día estuviera prohibido el silencio.
Desde que entraron en la fiesta ha tenido que soportar algunas miradas que no puede interpretar con claridad. No sabe lo que hay en ellas de interés, de curiosidad o quizás también de recelo. Otras parecen rebosar odio. Esto último no lo ha visto al principio, lo ha empezado a pensar después y, al mismo tiempo, ha empezado a tener miedo porque algunos que se cruzan con él se las arreglan para, entre risas, eso sí, acercarse al oído disimuladamente y decirle: “¡Blanco!” Lo dicen con una aspereza y un desprecio que desmiente el calor aparente de su sonrisa. Miran también con desconfianza sus manos al juntarse con las de Candy en el baile. Ella está intentando enseñarle los ritmos de aquella música. Él se mueve con torpeza. Sí, este es otro mundo. Está sudando. No sabe por qué se ha puesto este traje con corbata. Era la primera vez que se acercaba al mundo de ella y quería, inocentemente, dar una imagen de formalidad. Allí todos llevan otra indumentaria más cómoda, quizás porque no tienen que demostrar nada, y eso les permite moverse con más facilidad. De todos modos esos cuerpos tienen una relación con la música y el ritmo diferente a la que tiene él, piensa. Para sí se atreve a pensar: ¡son unos salvajes! Solo así se explica que muevan su cuerpo con esa libertad, como animales sin recato alguno. Se mueven frenéticamente: parece que la vida se les fuera a acabar y tuvieran que beber de ella de un trago, como beben el Gin de la Bañera, una mezcla de alcoholes de grado barato y con saborizantes como bayas de enebro, reposadas durante días en la bañera.
Candy está también borracha y cada vez se acerca más a su cuerpo: los dos están sudorosos. No está acostumbrado a esta música, pero tiene algo, se le está metiendo en el cuerpo cada vez más, como si la locura de aquella gente se le estuviera contagiando. Empieza a sonar un blues que hace furor y todos cantan la letra a gritos: “Oye, voy a conseguir un empleo trabajando en la casa del señor Ford. Oye, voy a conseguir un empleo trabajando en la casa del señor Ford. Oye, una mujer me dijo anoche: “No podrás aguantar el trato del señor Ford”. Todos conocen aquel blues y lo cantan mientras ellos dos se siguen besando, borrachos por la sensación de libertad que les despierta la música y el baile. Es la primera vez que lo hacen en público. De repente, nota que alguien le coge de la espalda y le aparta de Candy:
—¡Quita tus manos blancas de nuestras mujeres!
Por un momento él no sabe qué hacer porque le cuesta entender lo que está pasando:
—¿Qué haces?
—Lo que te he dicho: quita tus manos de ella. Separados para lo que os interesa, juntos para lo que queréis.
Francis aún dudó:
—No, yo no entiendo.
Candy se ha puesto en medio de ellos. La música se ha detenido. Una burbuja de silencio se ha creado alrededor de la escena. Están todos demasiado borrachos, demasiado eufóricos. En realidad, solo quieren continuar con su fiesta. El chico, que no tendría más de veinticinco o veintiséis años, ha apartado a Candy y se acerca provocador y retador a Francis:
—¡Cobarde!
Francis se abalanza sobre él. No hay nada que tema más que la violencia física, no porque se sienta débil sino porque, precisamente, conoce su fuerza. Suele evitar estas situaciones, pero aquel mocoso le está llamando cobarde, Candy ha demostrado su valor al colocarse entre ellos y no puede ser más débil que ella y, además, aquel chico se ha atrevido a empujarla. Empieza a forcejear con él hasta que se abre paso entre la gente Demond, el hombre algo mayor del que le había hablado Candy, y los separa:
—Es solo un “chico de campo”, señor. Discúlpele.
Era así como los negros de ciudad llamaban algo despectivamente a aquellos otros que habían llegado de las plantaciones del sur. No compartían con ellos ni su forma de vestir, ni de hablar, ni sus supersticiones ni sus ritos. Tenían, además, estos negros de ciudad una relación diferente con los blancos y con el resentimiento que les suscitaban. Era un odio más domesticado.
—De todos modos, es preferible que se vaya, añadió con calma.
—¡No es justo!, gritó Candy.
—No estamos hablando de lo que es justo, Candy, sino de lo que es necesario. Los negros tenemos vetada la palabra justicia, como tantas otras cosas, pero, precisamente, el tener tan poco, nos hace tener muy claro lo que necesitamos. Marchaos.
Aquel hombre tenía, efectivamente, una autoridad que resultaba difícil no acatar. Se fue haciendo un pasillo entre la gente, como una invitación silenciosa y clara para que marchasen, y lo hicieron.
Al llegar a la calle se miraron. Quizás podían dar un paseo, o sentarse en alguna acera a ver pasar la vida, pero, en realidad, cualquier posibilidad había quedado abortada por lo que acababan de vivir. Nadie iba a aceptar nunca su amor. Nadie. Los hermanos de Candy le habían saludado con frialdad y distancia, no porque no aprobaran a Francis, no porque no creyeran en su amor, sino solo porque sabían que esa relación era tan imposible como pretender aumentar el caudal de un río con cubos de agua. Por un motivo u otro nadie más, en realidad, aparte de Candy, creía en ellos y por ese motivo había confundido su deseo con la realidad y había interpretado el silencio condescendiente de los hermanos con una improbable aceptación. No querían confesárselo el uno al otro, pero no podían dejar de sentir el desaliento que les producía esa certeza que ahora mismo tenían. Y se fueron cada uno a su casa y a su mundo. Ella más triste, porque quería a aquel hombre como nunca había querido a ningún otro, y él, en cierta manera, aliviado porque en realidad lo que deseaba era alejarse, que ella se rindiera, que dejara de luchar.