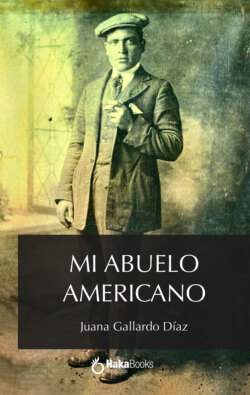Читать книгу Mi abuelo americano - Juana Gallardo Díaz - Страница 17
Оглавление9
El hambre y la locura
Desde hacía unas semanas Neala Ryan estaba en la casa. Bella le había preparado, con ayuda de Francis, una cama pequeña en su habitación. Tomó la decisión de que viviera con ella después de que se perdiera y tardaran todo un día y una noche en encontrarla. Estaba en la orilla del río Rouge, sentada en un banco y, cuando le preguntaron qué hacía allí, dijo que estaba esperando a Liam, su marido.
Bella recuerda vagamente que una vez, antes de que su madre perdiera la memoria, ésta le explicó que su matrimonio había naufragado en barriles de alcohol, pero que lo que lo liquidó definitivamente fue que a su marido se le metió en la cabeza que Neala tenía una historia de amor con su suegro, el padre de Liam. Bella no esperaba una confesión así y le preguntó sorprendida si esto era cierto. Neala dijo:
—Bueno, ¿qué es cierto y qué no? Yo quería a tu padre.
Candy le dijo insatisfecha:
—No, no, eso no es una respuesta, yo te pregunto, ¿es verdad o no que tenías un lío con el abuelo?
—Era muy difícil negarle nada a tu abuelo, tenía mucha fuerza y cuando deseaba algo, lo conseguía.
Esa fue la respuesta. Bella recordó entonces que para cuando murió su abuelo, el padre ya se había ido de casa. Mientras duró la decadencia y la enfermedad del abuelo, ella interpretó los desvelos de Neala a la luz de su bondad natural. Al irse Liam podía haberse desentendido del abuelo, pero no lo hizo. Durante años, ella se las arregló para darles de comer a él y a sus cuatro hijos. Aquel día, en el que Bella le preguntó sobre todo esto, Neala terminó diciendo:
—Es que las personas necesitamos amar, Bella, tú bien lo sabes, y necesitamos sentirnos amadas y tu padre no sabía hacerlo.
No hizo falta decir nada más. Bella asumió con normalidad esa realidad recién descubierta, como asumía con normalidad la historia de penuria de su familia.
Otro día, Neala le había contado:
—En Irlanda pasábamos tanta hambre mis hermanos y yo que un día solo teníamos para comer en casa mostaza y unas galletas y nos pusimos tanta mostaza en ellas que acabamos vomitando todos.
Bella interpretó la historia con el abuelo como otra forma de hambre. El día en que la encontraron en la orilla del río Rouge dijo que estaba esperando a Liam:
—Estoy esperando a mi enamorado, dijo.
Bella y los demás, que la habían encontrado, se quedaron sorprendidos porque todos sabían el maltrato, las palizas, la negligencia, los gritos que aquel hombre había proferido contra ella
—¿Tu enamorado?, preguntó Bella.
—Sí -contestó con seguridad Neala- es el hombre del que yo estoy enamorada. Él pensaba que había pasado algo entre su padre y yo, pero no era cierto, sólo había cariño y yo tuve que cargar toda la vida con ese peso, toda la vida, pero, ahora, nos estamos perdonando, hoy vendrá y nos perdonaremos para siempre.
Bella decidió entonces que se la llevaría a su casa para que estuviera siempre vigilada y no volviera a perderse. Al llegar a casa con Neala, su madre, Anxélica, la mujer de Abilio, solo dijo:
—Casa con madre, casa con cauce. Todo irá bien con Neala aquí.
Anxélica no dejaba ningún lugar para el desaliento, pasara lo que pasara. Todos hicieron lo posible para ayudar a Bella con su madre, ya que al menor descuido se iba para, según ella, acudir a esa ceremonia del perdón que tenía pendiente con Liam.
Bella pasó unas primeras semanas eufórica. Sorprendía siempre el caudal de energía que esa mujer podía llegar a tener. Hubiera sido capaz de mover la casa entera de sitio si hubiera sido necesario, como esas mujeres que a veces venían en el Barnum and Bailey Circus, esa Katie Brumbach, capaz de resistir el tirón de cuatro caballos juntos. Así era Bella, una mujer forzuda más. Podía ir caminando de River Rouge a Detroit, o levantarse y poner la casa boca abajo para limpiar cada rincón. A veces llegaba de alguna tienda después de haber comprado algo totalmente innecesario o habiéndose regalado a sí misma alguna joya de plata que les dejaba a todos entre sorprendidos, admirados y acongojados, porque había algo en aquellos excesos que les avisaba de la existencia de alguna anomalía que no sabían precisar. Esas semanas con Neala en casa fueron así: llenas de acción. Los domingos que no iban a pescar, jugaban un partido de fútbol. Abilio había traído esa afición de Galicia donde un grupo de trabajadores ingleses había creado el Exiles Cable Club, el primer equipo de fútbol en España, y ahora, aquí, les había enseñado el juego y contagiado la afición.
Uno de esos días de euforia, Bella se presentó con un balón de tiento, como el que utilizaban los jugadores profesionales. El pliegue de las cámaras de aire interiores deformaban esas pelotas restándoles esfericidad y volviéndolas, por tanto, prácticamente ingobernables, pero eran un objeto de deseo indiscutible para aquellos a los que gustaba el fútbol. La deformidad de la pelota se acentuaba aún más con el grueso tiento o cordón de cuero que cerraba la boca de la pelota. Si, al cabecearla, lo hacías por ahí, te podías hacer una brecha importante en la frente. Sobre todo si había llovido, porque entonces, al ser de cuero, la pelota absorbía agua y pesaba mucho. Esas pelotas eran caras, pero Bella, que estaba con la alegría o con lo que fuera que tuviera por tener a Neala en casa, se presentó un día con una de esas pelotas. Los fines de semana, en el ferry, iban todos a Belle Isle a jugar aquellos partidos que les hacían tan felices. Venga, chuta, ¡no te la quedes!, decían llenos de euforia. Muy bien, chicos, ¡así me gusta!, gritaba Bella junto a Neala desde la valla.
Eran momentos en que parecía que todo estaba ordenado, en su sitio. Ese orden también había incluido a Candy, que había sido aceptada por todo el grupo y, lo que era más importante, iba siendo aceptada, finalmente, por Francis. Ella tenía razón. Aquí estaban los dos y esta era su vida. Maleza era solo un sueño cuyo recuerdo se iba desdibujando a medida que avanzaba el día de esta nueva existencia. Isabel y los niños se iban disolviendo en ese sueño como azucarillos en el café.
Cuando terminaban el partido, comían de la comida que traía preparada Bella.
Así era la jornada aquel día luminoso de otoño de 1923. El sol serpenteaba por entre las barcas del lago donde la gente remaba con entusiasmo. En la linde del bosque a veces se detenía algún gamo a observar todo aquel bullicio. Neala sonreía feliz mientras observaba aquella realidad a la que no pertenecía, pero eso ya no importaba, porque ella sin memoria no pertenecía a ninguna y, por eso, podía estar en todas. En el equipo de fútbol se oían todas las lenguas, aunque entre ellos se entendieran con ese inglés que todos habían aprendido a chapurrear y que a veces se parecía solo lejanamente al que hablaban los americanos. Cada familia apoyaba al equipo donde jugaban los suyos e incluso algunos más osados se atrevían a organizar apuestas: por unos centavos te podías ir de allí con unos cuantos dólares nada desdeñables.
Se oían gritos, risas: se oía nítido el rumor de la vida.
De repente, un par de hombres se acercó a su grupo:
—Com on guys, what kind of friends have you got: a Black woman!
Lo dijeron mirando en tono burlón a Candy, que les devolvió una mirada desorientada. Estaba tan, tan feliz, en ese momento, que se había olvidado de que ese estado se podía interrumpir así, de golpe.
Bella tampoco supo reaccionar al principio.
—¿Qué quieren estos señores, Bella?, preguntó Neala.
—Pues no lo sé, parece que van cargados de mierda y quieren descargarla.
Los dos hombres dijeron a la vez, como si lo tuvieran ensayado:
—Shit? You are shit! Fuck you white traitor.
Escupieron hacia Bella.
Candy se levantó en el mismo momento en el que vio que Francis corría hacia ellas desde el otro lado del campo:
—¿Qué pasa?, preguntó sudoroso y con la respiración entrecortada.
—Nada, que a estos hombres no les gusta la felicidad ajena, contestó Bella.
—What? What happiness are you talking about? A nigger’s company?
Francis miró a Candy. Ella permanecía al lado sin levantar la mirada. Habían acordado entre ellos que si se daba alguna situación como aquella, no reaccionaría, aunque le costase, que sería él el que se haría cargo de la situación. Hubo unos minutos de silencio.
—Es nuestra criada, señores, dijo con ensayada humildad Francis.
—A maid doesn’t down next to you.
La gente de alrededor se había dado cuenta de que algo pasaba y se habían quedado también en silencio para captar lo que decían. Entre ellos salió una voz que gritaba:
—Leave them alone! They are not doing any harm to anybody.
—Yes, they are. They are harming us. Some whites don’t fucking understand someone’s got to put those niggers in their place.
—Váyanse, por favor, ya les digo que esta mujer es nuestra criada, dijo Francis.
Le preocupaba ver que también el público se estaba posicionando, porque eso era peligroso:
—Candy, levántate y siéntate un poco más allá.
Al principio Candy no obedeció, pero luego se levantó resignada. También formaba parte del pacto: la condición de posibilidad de su relación era que ellos evitaran cualquier problema en público.
Los hombres miraron a Candy:
—Nigger!
Se fueron y una lágrima resbaló por la mejilla de Candy. Bella estaba enfurecida y triste, Francis se sentía aliviado por haber podido evitar la colisión.
Comieron el picnic. Francis miraba a Candy un poco alejada todavía, tal y como habían exigido con su actitud aquellos hombres. A Bella, con la situación vivida, parecía que se le había apagado repentinamente la luz que exhibía desde hace semanas. Empezó a hablar en voz baja, extendía la comida a su madre con gesto ensimismado. Dejó de mirar el bullicio de alrededor: ya no lo oía. Su mirada se giró hacia adentro y empezó a escuchar sus propias voces, ajenas a la realidad externa.
Por la noche, cuando llegaron a casa, todos se movían en silencio. El impacto de la situación les duraría un tiempo. Candy marchó a su casa.
—Necesito estar con los míos, dijo para despedirse.
—Nosotros, ¿no somos “los tuyos”?, ¿yo no soy tuyo?, le preguntó Francis.
—Somos de aquellos con los que nos sentimos seguros y protegidos.
—A mí manera yo te protejo.
—Sí, a tu manera: no es ningún reproche. De todos modos, ahora me voy.
Candy se fue y Bella, al llegar de regreso a casa, se desentendió de todo. Se fue a la cama y allí se volvió a convertir en la “mujer oruga”. Anxélica fue la que preparó todo y llevó a Neala a dormir, en la camita al lado de Bella. Esta no dormía, se fijó Anxélica cuando entró. Tenía los ojos abiertos y miraba a ninguna parte. Anxélica se acercó a ella y apartándole el pelo de la frente le dijo:
—Nunca choveu que no escampara. Ten paciencia, Bella: todo pasa.
Lander salió aquella noche: siempre que podía lo hacía. Primero se afeitaba. Él no lo hacía con las navajas, idénticas unas a otras, con las que cada hombre de la casa se afeitaba. Tenía una maquinilla Wilkinson con dos cuchillas afiladas, que era la admiración de todos. Y luego cogía la plancha y con primor alisaba las arrugas de la ropa que se iba a poner para salir. Era un hombre callado, pero que, en silencio, estaba siempre para todos y les daba a cada uno lo que necesitaba y, por eso, le respetaban y le querían. Había algo en él que invitaba a estar atento, a protegerlo, como si detectaras detrás de su aspecto tan cuidado una vulnerabilidad extrema que luchaba por ocultarse. Le gustaba el mundo de la noche. A veces John le acompañaba en una solidaridad entre solitarios, que resultaba grato de ver, pero aquella noche John prefirió quedarse.
Habían pasado unas tres horas. Ya estaban todos dormidos, menos Bella, que seguía con los ojos bien abiertos, como si no quisiera perderse nada del desarrollo de la oscuridad. De repente se oyó la puerta de abajo abrirse y a continuación un estruendo. Todos salieron de las habitaciones, pero fue Bella la primera en llegar abajo. Allí tendido estaba Lander. Se retorcía de dolor, sangraba por la boca y la nariz. Los ojos los tenía cerrados de los golpes que había recibido. Cuando le limpiaron y le dieron agua, vieron que le faltaba un diente. Bella empezó a gritar:
—Son unos asesinos, ¿quién te ha hecho esto, Lander?, ¿quién ha sido?
Lander estaba casi inconsciente y no contestaba a los requerimientos de Bella.
De repente, vieron cómo Bella se iba hacia afuera. John y Francis salieron detrás. Se dirigió a la pequeña casa de madera en la que guardaba las herramientas del jardín y cogió un hacha y con ella se puso en medio de la calle:
—¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha pegado a Lander? ¡Por mi madre que me vengaré y mataré a quien lo haya hecho!
Las luces de las casas del vecindario se empezaron a encender. Algunos salieron a las puertas y otros contemplaban la escena desde las ventanas. Bella fue hacia un vecino que había salido al porche blandiendo el hacha amenazadoramente y el vecino se metió dentro de la casa y cerró la puerta por dentro. John y Francis fueron detrás de ella:
—Bella, Bella, cálmese. Aquí no ha sido. Vamos a casa. Ya averiguaremos.
Pero Bella volvía a tener la fuerza de mil caballos y no podían reducirla y también sentían miedo de que pudiera darles un hachazo a ellos mismos, enloquecida como estaba. John, por fin, logró cogerla por la cintura desde la espalda. Estaba intentando arrebatarle el hacha cuando les sorprendió, por la hora, la llegada de un coche que, al acercarse, vieron que era de la policía. Bajaron dos de ellos mientras uno se quedaba a la expectativa sentado al volante. Uno de los policías preguntó qué pasaba. El vecino, que se había ocultado en su casa, salió para explicar lo que él había visto. Mientras hablaba, Bella se retorcía aún más en los brazos de John y Francis:
—¡Dejadme en paz, que lo mato, que lo mato!
Al oír esto, salió también el policía que se había quedado dentro del coche y entre los tres redujeron a Bella. No, de verdad, no es necesario, nosotros nos ocupamos de ella, decía John tímidamente a los policías, pero no sirvió de nada.
Anxélica también había salido llorando. Subieron así reducida a Bella a la parte trasera del coche. Ella permanecía ahora en silencio, con el cuello doblado hacia abajo. Al acercarse Anxèlica a ella musitó:
—Es que no voy a poder protegeros, no voy a poder.
El coche arrancó y se fue alejando poco a poco. Anxélica corría detrás de ella, “señora, señora,”. Todo fue inútil. Los vecinos miraban a aquella gente que vivía con Bella. La puerta de la casa estaba abierta y la luz encendida. Allí, Abilio y Liseo, su hijo, acababan de limpiar las heridas de Lander, que poco a poco volvía en sí.
De repente, en lo alto de la escalera vieron a Neala, que hasta ahora parecía no haber despertado:
—¿Qué pasa?, ¿quién ha llegado? No será Liam que viene a buscarme para reconciliarnos.
Francis se sentó. Aquello era un desbarajuste. ¿Qué tenían que hacer ahora?, se preguntaba. John y Abilio acompañaron a Lander a la cama y luego John fue al lado de Francis que le preguntó:
—¿Quién ha pegado a Lander?, ¿por qué lo han hecho si es el hombre más bueno que conozco?
—Francis, dijo John tragando saliva, es que él, Lander, bueno, es que tiene unos gustos y unas costumbres,
—¿Qué gustos? ¿a qué te refieres?
—Bueno, ya creo que te lo dije una vez: es que a él le gustan los hombres, igual que a nosotros nos gustan las mujeres.
—Pero si no lo parece, contestó Francis con asombro.
—Que no parece ¿qué?
—No sé, en mi pueblo había uno así, pero se le notaba mucho y, en realidad, nadie le pegaba: nos reíamos de él solamente.
Era real la sorpresa de Francis: no lo podía entender. Aquello de ir con hombres era solo una anomalía, una anomalía quizás gorda, pero, ¿pegarle por eso?: eso sí que no podía entenderlo.
—Bueno, eso, reírse, es otra manera de pegar, le dijo John. La cosa es que Lander es así y sale por las noches y va por ambientes que no son buenos. Lo más gordo ahora es lo de Bella.
—¿Qué tenemos que hacer? –preguntó Francis.
—Ponernos en marcha mañana. Saber dónde la han llevado, saber cómo podemos sacarla de allí, dijo John.
Había sido un día muy largo. Todos se fueron retirando a sus habitaciones, porque querían descansar un poco. Intuían que los próximos días serían difíciles: era mejor dar por terminado este. Sí, mañana será otro día. De momento, un problema, el de Neala, estaba solucionado, porque Anxélica iba al taller de costura en el turno de tarde y se quedaría a cargo de ella por las mañanas. Irían resolviendo todos los demás, que eran tantos. Lander se levantó por la mañana con los ojos morados, con una mella en los dientes que le recordará cada día la paliza de esta noche. Se levantó prácticamente sin dignidad, un poco más desgraciado que antes y con un miedo que le colocará a años luz de la realidad: durante mucho tiempo se sentirá expulsado del mundo, no por Dios, sino por unos miserables, aunque las consecuencias sean las mismas.