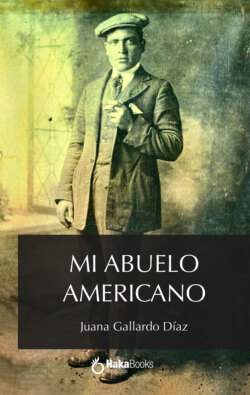Читать книгу Mi abuelo americano - Juana Gallardo Díaz - Страница 14
Оглавление6
La llegada de la primavera
Esta primavera de 1923 está siendo dulce. Francis ha pagado ya toda la deuda de la bicicleta a Sean. Al principio albergaba cierto resentimiento hacia él, pero se le fue pasando. Era lógico que él quisiera cobrar su deuda. No tenía sentido que Sean perdiera el dinero que había costado aquella bicicleta, tampoco él tenía la culpa de que hubiera tenido tan mala suerte y se la robaran casi el día que la estrenaba. No, no tenía sentido que Sean no cobrara aquel dinero y él tampoco habría aceptado porque no le parecía justo. Pagó su deuda dólar a dólar. Y así sintió su honra intacta.
En la casa están bien. Aumenta cada día la confianza que sienten entre sí y con Bella. Ella también se apoya en ellos. No tiene demasiadas amigas. En realidad no tiene ninguna amiga y el hecho de que camine siempre con los hombres que tiene alojados en su casa, aumenta más su aislamiento. Cuando se dirigen a algún lugar juntos, sobre todo en fin de semana, oyen a los vecinos murmurar: “Ahí van Bella y sus hombres”. Lo dicen con sorna y con malicia. Y eso sorprende a Francis: las cosas son distintas aquí, las ciudades, los ríos, las plantas, las costumbres, pero las personas son idénticas, de modo que cuando Francis les oye murmurar en inglés, oye también los mil y un murmullos que se oían por las calles de Maleza.
Solo una cosa le partió el corazón aquella primavera. James le había dicho que necesitaba irse, que veía que aquí no se hacía grande. Eres más padre que mi padre, le dijo con rabia un día. A partir de esa conversación el muchacho le miraba siempre con ojos desconfiados.
Francis no supo qué decir, no entendía en qué le había fallado. Un día, en el que estaban los dos en el salón, Francis le dijo:
—Todo lo que hago es por tu bien.
Y el chico iracundo le contestó:
—¡Por el bien tuyo, por lo que tú crees que es el bien! Que no te enteras de nada.
Bella entró en el salón en el momento en el que James estaba gritando eso. Ella sospechaba que James quería irse y lo sentía tanto como Francis, pero era una especialista en libertad, amaba la libertad como otros aman su casa, en realidad amaba la libertad más que su propia vida. Quizás por eso no dejará de sufrir nunca, pero por eso también podía entender con más claridad a James, porque Francis va a tardar aún un tiempo en quitarse de encima la cadena de la seguridad a la que está atado. Es demasiado cobarde, el miedo lo aprisiona y pretende, sin él mismo saberlo, que los demás vivan en la estrecha jaula que ese miedo describe. Bella sí sabía que lo último que tenía que hacer era impedir que James se fuera. Los tres se quedaron en silencio mirándose y, al final, fue el muchacho el que se levantó airado diciendo que iba a dar una vuelta.
—No podemos hacer nada – dijo Bella, dirigiéndose a Francis.
Francis se fue también. Caminó, mirando sin ver. Los jardines de todas las casas estaban a reventar de flores. Cuando la nieve lo cubre todo, tienes la impresión de que nada va a sobrevivir al frío, pero es ese frío, precisamente, y el agua de la nieve los que luego hacen posible toda esta eclosión de vida y de colores, porque combaten en el silencio y la oscuridad del invierno todo tipo de parásitos que, de sobrevivir, impedirían la vida en primavera. Lo piensa, se lo repite. Quizás ocurra lo mismo con nosotros y con nuestra vida. Quizás los infortunios nos limpien para que pueda aparecer luego una abundante cosecha, para que se cumpla el sueño de la prosperidad. Y se convence de que tiene que esperar, dar un tiempo, permitir que James describa la trayectoria que necesita dibujar. Por un momento lo ve claro, que la condición de posibilidad de su afecto es, precisamente, esa: que acepte la decisión que el joven quiere tomar, que acepte también todos los movimientos que en el futuro él necesite hacer. Se sintió más en paz y volvió a la casa.
De todos modos, James seguió todavía allí con ellos un tiempo.
Al acercarse el día de San Patricio, Bella se trajo a su madre a casa. Ella vivía en Corktown. Era mayor y se olvidaba de todo: no reconocía ni a sus hijos. Se llamaba Neala O`Sullivan, de soltera Neala Ryan. Nació en el condado de County Cork de Irlanda. Se vinieron de allí porque no tenían nada de comer para dar a sus hijos. Nada, insiste siempre Bella.
Su madre, antes de perder la memoria, le había contado toda la historia de la familia para que no se perdiera con ella: una historia de miseria y soledad. Liam O`Sullivan, el padre, era (y quizás siga siendo) una barrica de whisky y cerveza, cuenta Bella. No tenía remedio. El día en el que cobraba el sueldo en aquel sobrecito marrón, él lo estrujaba al principio en el bolsillo y se proponía siempre llegar con aquel dinero intacto a casa, pero no lo lograba. Al llegar por la noche traía siempre los bolsillos vacíos, la boca llena de improperios y las manos con anhelo de golpes y de empujones. Es lógico que cuando desapareció, la madre no hiciera nada por buscarlo. Las dos niñas, Margaret y Carleen, estaban ya grandes, diez y nueve años, y podían quedarse a cuidar de los más pequeños mientras Neala iba a coser. A coser y a cantar. Neala era feliz así. Hay gente que necesita poco para ser feliz, dice siempre Bella, sobre todo los que en algún momento de su vida no han tenido nada. Ahora Neala ya no sabe coser y tampoco cantar. A veces acierta alguna puntada, pero no se acuerda de la labor que está haciendo y corta por donde no debería o une partes que tendrían que estar separadas. Son un desatino de formas y colores las piezas que ella hace. Antes de perder la memoria, Neala contó a Bella algo a propósito de las mujeres de la familia: que todas se han acabado quedando solas y criando así a sus hijos, por eso le dijo que ella no tuviera hijos, para escapar así de ese destino. Bella hasta ahora ha hecho caso, pero siente que su madre se equivocó y que el destino de las mujeres de la familia, en realidad, no es quedarse solas con los hijos sino perder a todos los hombres que se les acercan, tengan hijos o no los tengan. Y ella lo estaba cumpliendo a rajatabla. Igual no se puede evitar el destino, piensa Bella. En este tipo de fatalismos, y en otros como este, se parecen Francis y ella: en nada más.
Neala conservaba algo de la belleza que seguramente tuvo de joven. Sus cabellos pelirrojos habían encanecido, pero seguía teniendo una abundante melena blanca que ella se recogía, cuando se acordaba, en un moño alto. Tenía la piel muy blanca, con unos mofletes sonrosados que le hacían parecer más joven de lo que era. Se enfadaba cuando no le daban ropa para vestirse con la que ella se sintiera guapa. Sus ojos azules podrían competir con los cielos más claros y sonreía siempre, lo que facilitaba el trato con ella, aunque resultara pesado que preguntara a cada momento quién eres y qué haces aquí.
La costumbre de Bella era traerla unos días antes del 17 de marzo. Neala no quería alejarse de Corktown, su barrio, tan lleno de irlandeses. Decía que solo allí se habla su idioma. A todos les hacía reír semejante ocurrencia. Después, el día diecisiete, iban, con Bella y “todos sus hombres”, más Anxélica y su familia, a casa de Neala, donde se ponían alguna prenda verde y se prendían en la solapa el trébol de San Patricio para ir a ver los desfiles.
Ese 17 de marzo de 1923 asistieron a una maravilla. Durante el desfile que Neala ve con los ojos bien abiertos, como si quisiera disipar la noche eterna que hay en su memoria, empiezan todos a cantar con el sonido de las gaitas Danny Boy. De repente la mirada de Neala se dulcifica y empieza a cantar la canción que no recordaba desde hacía años: “Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling. From glen to glen, and down the mountain side the summer’s gone, and the roses falling,”. Francis y los demás están cantando también mientras traducen mentalmente, la letra de aquella canción: “, Y cuando vengas, y todas las hojas mueran, si estoy muerta como bien podría ser, tú vendrás a encontrar el lugar donde estoy yaciendo,”. Bella les tira de las mangas y les señala a su madre: Neala está cantando con los ojos llenos de lágrimas. Al terminar la canción, Neala les ha devuelto una mirada de sorpresa como la que ellos le estaban dirigiendo. Ella tampoco podía entender qué había pasado, también la había sorprendido el sonido de aquella canción, las palabras. Los ha ido mirando uno a uno. Parecía que seguía sin saber quiénes eran, pero de repente ha mirado a Bella y ha llevado la mano hacia las mejillas de su hija, la ha acariciado y ha dicho: “Te quiero”. Bella la ha abrazado emocionada, y le ha dicho que ella también la quería. Cuando se han separado del abrazo, la mirada de Neala se había vuelto a hundir en el abismo y ha vuelto a preguntar a su hija que quién era. Esa primavera verán más veces a Neala.
A finales de ese mismo mes de marzo fueron todos un domingo por la mañana a las orillas del río Detroit a ver a Harry Houdini. Por la tarde iba a actuar en el Garrik Theatre. Era un verdadero fenómeno, el mago más grande de toda la historia. Todos los de la casa tenían entradas en los asientos más baratos, porque es un prodigio que no pueden perderse.
Esa mañana va a hacer un número gratuito en Belle Isle, al aire libre. Aparece Houdini y un murmullo recorre las filas de la muchedumbre que se ha reunido allí para verle. Beatrice Rahner, su mujer, le ayuda a prepararse. Aparece con un maillot de agua y ella coloca a su alrededor cadenas y más cadenas que lo van envolviendo. Le llena de cerrojos que cierran esas cadenas fatídicamente alrededor de su cintura, que le atan las piernas, los brazos. Todos miran con atención. Quieren descubrir el truco. Francis cree que el truco tiene que ver con la cantidad tan excesiva de cadenas:
—Demasiadas cadenas - les dice- , son tantas que no puedes ver nada con claridad. Si fuera una sola, veríamos el truco
—¡No pienses tanto en el truco! Disfruta, hombre, que no sabes disfrutar, le dice James.
—Y tú sabes demasiado, ¡mocoso!
Cada vez es más agria su relación. Esta tarde todos irán al teatro juntos, todos menos James, que irá, pero con otra gente, les ha dicho secamente para ahorrarse explicaciones.
Ahora Francis le ha mirado con reprobación por sus palabras y devuelve su atención al espectáculo. Una vez que ya está claro que Houdini está atado y bien atado y que han cerrado con llave todos los candados, le encierran a la vez en una caja fuerte. Se produce un silencio expectante. Después, una grúa empieza a levantar esa caja. Se mantiene el silencio. Poco a poco la grúa va acercando la caja de hierro al agua y, finalmente, en medio de un oh expectante, dejan caer la caja fuerte con Houdini dentro. Durante unos segundos, quizás unos minutos, no ocurre nada. Las ondas concéntricas que ha dibujado la caja al hundirse se van difuminando y el agua va recuperando su calma y su quietud. Ese hombre se va a ahogar ahí dentro, piensa Francis, y fantasea sobre cómo será sacar la caja y descubrir dentro el cadáver de Houdini.
De pronto, el silencio que había en la multitud se rasga como un velo por un murmullo de susurros que empieza a propagarse cuando observan unas burbujas salir del lugar donde se había hundido la caja. Lo que son al principio unas pequeñas burbujas se convierten en un movimiento del agua cada vez más intenso y, finalmente, de ese remolino emerge triunfante Houdini. Y todos aplauden y sonríen porque, por un momento, han pensado que iban a asistir a un desastre y han asistido, finalmente, a un prodigio. Nunca se sabe. Neala ríe feliz también. No saben de qué se entera y de qué no, porque a veces parece que no acordarse de nada es una decisión que ha tomado, no una enfermedad.
Ya la gente había empezado a disgregarse. Algunos habían traído la cesta de picnic de madera de sauce, con las correas de cuero sosteniendo los platos, los vasos y los cubiertos ¡Qué sabios son los americanos, piensa siempre Francis, ellos sí que saben vivir! Las estaban abriendo, dispuestos a pasar allí todo el día, ahora que las tardes ya son más largas. Bella y todos los demás decidieron marchar y se estaban dirigiendo a la salida cuando, de repente, Francis se encontró con los ojos de Candy. Llevaban ya casi un año evitándose y juntándose. Durante algún tiempo él había respetado con su voluntad de hierro el propósito que se había hecho de no hablar más con Candy a raíz de lo que le había dicho James. No le convenía estar con ella, porque era mujer y, además, negra. Hace dos meses, aún no sabe cómo, rompió ese propósito y llevaban todo este tiempo buscando con anhelo caminos por donde no pasara nadie: esos eran los caminos que estaban condenados a transitar para encontrarse porque eran los únicos en los que podían coincidir.
Hoy, al encontrarse en aquel parque, se quedan mirando. Ella iba rodeada de su gente, Francis de la suya. Hay muchos mundos y cada uno de ellos habitaba en uno diferente. Ella sonrió levemente y él apartó la mirada.
Por la tarde, en el Garrik Theatre, volverán a ver a Harry Houdini en sus mejores momentos. El espectáculo de las Metamorfosis dejaba sin aliento al público. Se le ata, como siempre, se le coloca dentro de un saco y este, a su vez, dentro de un baúl. Todo ello es sujetado con candados. A continuación, con un redoble de tambores, que te hace temblar hasta las tripas, su ayudante y mujer, Beatrice, sube encima del baúl y levanta una cortina que la tapa a ella y al baúl, 3,2,1, Beatrice baja la cortina y, ¡allí está Houdini liberado! Dentro del baúl se desatan a continuación todas las cuerdas y candados para mostrar a Beatrice dentro de la caja.
En 1926, dentro de tres años, Houdini volverá a Detroit a hacer estos mismos números y otros nuevos que habrá ido desarrollando. En los tres años de diferencia que hay entre este día de hoy de 1923 y el fatídico día de su muerte en 1926 su fama no había hecho sino aumentar. Era un hombre de éxito. Cuando actuó, aquel día de 1926, se encontraba mal desde hace días. Al terminar la función, se fue al hotel Statler y murió repentinamente después de decir a Beatrice: Estoy cansado de luchar, creo que esto me va a vencer. Pero eso será después de tres años. Tres años que separarán el éxito total del que disfruta en esta primavera de 1923 y la derrota de ese cansancio que él presintió, acertadamente, que lo vencería.
Esta noche de momento todo brilla. También la sonrisa de Houdini en el escenario mientras se despide de un público que va allí con ambivalencia de sentimientos porque por una parte quieren ver cómo Houdini triunfa una vez más, pero a la vez también quisieran ser testigos de su derrota. En el momento en que está el público de pie dedicando un enfervorizado aplauso a aquel hombre, Francis ve a James en los asientos más próximos al escenario, en esa platea que a ellos les resulta tan lejana como otra galaxia, porque no entra dentro de sus posibilidades económicas ni remotamente. Va tan bien vestido como siempre cuando sale y está acompañado de unas personas que Francis no conoce.
—Vamos, John, vamos, que allí abajo está el chico. Vamos a ver si lo vemos.
John empieza a seguir a Francis dócilmente, aunque no entiende su interés y su prisa, y se abren paso casi a empujones entre la gente. Baja tan excitado que Francis da un traspiés en la escalera y baja a trompicones hasta llegar al descansillo de la escalera donde queda tumbado en el suelo. Algunos se giran airados contra ellos, otros lo hacen con angustia y preocupación, pero él se levanta enseguida:
—John, vamos, vamos, que no ha sido nada.
Cuando llegan a las butacas donde Francis ha visto al chico, ya no hay nadie.
—Hacia la puerta, hacia la puerta. ¡Venga, vamos!, le dice nervioso.
Y allí sí, allí lo ven. Estaba subiendo a un coche que parecía un sueño. Era un Rolls Royce 10HP. Estaba a punto de marchar cuando Francis ha abierto la puerta. James le ha mirado contrariado al descubrirlo. Sabía que estaban allí, pero el hecho de haber ido a las butacas de platea pensaba que era una garantía de no encontrarse con ellos:
—Baja, ¡he dicho que bajes!, ¿quién es esta gente?, ¿qué haces tú en la platea del teatro y en este coche?
El hombre que va al volante se ha girado sorprendido hacia James y le pregunta en inglés qué hace.
—¡Arranca!, ha dicho James por toda respuesta.
Francis no se da por vencido y sube a la plataforma que hay en la puerta delantera. Logra así detenerlo y también se paran los otros dos coches que iban delante. Todos los hombres bajan. Estos hombres son diferentes a todos los que conoce. Tienen una seguridad, una fuerza que Francis no ha visto nunca. John le ha cogido del hombro y le dice:
—Vamos, Francis, vamos.
Pero él no se mueve. El chico le presenta al hombre que va con él en el coche. Se llama Joshua Berkowitz. También a los otros dos que han bajado de los otros coches, Daniel Stein y Adam Cohen. Este último fuma y le echa el humo a los ojos.
—¿Qué pasa?
Al principio nadie contesta a la pregunta. Después de ese silencio, James le dice que Francis es “su segundo padre”. Adam se acerca más a la cara de Francis. Sonríe y un incisivo de oro le brilla en la oscuridad.
—El chico tiene ahora otra familia - contesta despacio- . Vamos.
Dice esto último con cierta impaciencia, como si ya sintiera que ha dedicado demasiado tiempo a una insignificancia. Francis se queda quieto. Claro que quería mucho a James y que haría cualquier cosa por él, pero la mirada y la actitud de aquel hombre le hace sentirse como la pulga de un circo y, por eso, permanece congelado, sin saber qué hacer.
Francis no lo sabía todavía, pero acababa de descubrir América.