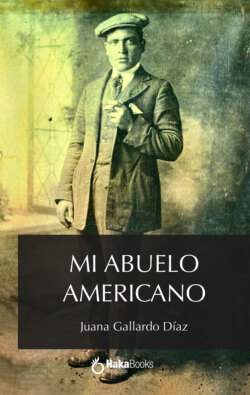Читать книгу Mi abuelo americano - Juana Gallardo Díaz - Страница 9
Оглавление1
La llegada a la Ford
Estaba en los Grandes Lagos de Michigan, estaba en los Grandes Lagos de Michigan, estaba en los Grandes Lagos de Michigan: lo repetía una y otra vez para poder creerlo. Después de un viaje, que se le había hecho eterno, había llegado por fin. Al ver, desde el barco, el puerto de Nueva York, un compañero se quedó mirando fijamente el mar que estaban dejando atrás y dijo: estamos a miles de kilómetros de casa. Francisco hizo ver que no le oía. No quería pensar en eso: “miles” era solo un número, atroz, pero número al fin y al cabo. Prefería mirar con atención todo lo que tenía delante: una nueva vida.
Como si fuera el capitán de un barco, contaba, mentalmente, a Isabel, su mujer, todo lo que descubría del nuevo mundo, y hacía de aquellas conversaciones su particular cuaderno de bitácora:
Isabel, aquí hay muchas maneras de trasladarte de un lugar a otro: hay trenes de vapor, que van al doble de velocidad que aquel borreguero nuestro; hay coches que pueden llegar a alcanzar los 60 o 70 kilómetros por hora, ¡imagínate!; camionetas; carretas tiradas por caballos; tranvías; metros, hay muchas formas de moverse, porque esto es un no parar, vas todo el día de un lado para otro y todo está lejos y por eso no te bastan tus pies.
Después de su llegada a Nueva York, se trasladaron, él junto a Santiago y Juan Cruz, el sevillano que habían conocido en la pensión de Madrid, a Detroit, concretamente a River Rouge, que iba a ser donde vivirían.
Aquella mañana, de un lunes de principios de octubre de 1920, había unas nubes rosadas en el cielo y el sol, a medida que iba saliendo, las cubría con una luz amarillenta como de oro viejo. Los tres hombres, Francisco, Santiago y Juan, esperaban en el porche impacientemente a otro hombre, Toni Galindo, español como ellos, que vivía cerca y al que habían conocido esos días en su deambular por aquel barrio obrero de casas sencillas, pero que, a ojos de estos recién llegados del viejo continente, parecían pequeños palacios. Ellos todavía no sabían que aquí, más que en ningún otro sitio, las cosas no son lo que parecen, porque esta sociedad está creando la cultura de la apariencia, y lo hace a un paso que ya nada ni nadie puede detener: ni si siquiera la Segunda Guerra Mundial lo logrará. Ellos vienen desde Europa, ebrios de una leyenda y es esta la que dirige sus ojos y les hace ver grandeza donde hay solo pragmatismo. Toni Galindo, que trabaja en la Ford, como ellos harán a partir de hoy mismo, les llevó a la parada del autobús de la Jefferson Avenue.
El trayecto en autobús duraba más de media hora hasta Highland Park. Reían nerviosos en el viaje. Todo les producía admiración y también miedo y, por eso, agradecían tanto la presencia de Tony. Él les había dicho que se llamaba Antonio, pero que aquí, aunque todo es más grande que en España, los nombres de las personas tienden, en cambio, a acortarse: se lo dijo con una sonrisa ladeada, mientras sostenía el pitillo en la comisura derecha de los labios.
El autobús se detuvo prácticamente en la puerta del complejo automovilístico y ellos se apartaron un poco para ver en perspectiva aquella maravilla. Unas doce o trece chimeneas ya humeaban a esas horas, porque, como descubrirían enseguida, aquella fábrica nunca paraba su actividad. Destacaba a un lado de ellas una estructura metálica cilíndrica en lo alto de la cual estaba bien grande, para que pudiera ser visto desde lejos, el logo con el nombre Ford escrito en azul. Cuando Francisco deje de llamarse así, para pasar a llamarse Francis, él se esforzará en escribir la inicial de su nombre imitando esa F de Ford y añadirá en medio de la inicial de su apellido aquel caracol que a él le recuerda a los zarcillos de la vid. Aún falta mucho.
Después de un rato esperando, vino un obrero, Anselmo, que hablaba español y les dijo que les llevaría a las oficinas donde les esperaba Mr. Sean Peterson, el que sería su jefe más inmediato.
Las oficinas estaban en el otro extremo y recorrieron en procesión la fábrica, como si aquello fuera un templo. En parte lo era: el Templo del Progreso. Pasaron por las diferentes naves y secciones de la fábrica: aquí se fabrica el guardabarros, les decía Anselmo con tono altivo y resabido. Mantenía con ellos una distancia inexplicable (¡si somos paisanos, pensaba Francisco, a qué vienen esos aires!): en esta otra nave se produce el acoplamiento de las ballestas de la suspensión; en esta otra sección se realiza el montaje del bastidor, del salpicadero y del sistema de la dirección; en esta otra se pintan las llantas por centrifugado y la carrocería. Fueron así de una nave a otra, de un descubrimiento a otro, hasta llegar a una muy grande: y aquí, les dijo, se produce el ensamblado último de la carrocería. Vieron cómo esta era sostenida por cuatro hombres mientras otros realizaban los ajustes. Todo esto transcurría ordenado por las diferentes cadenas de montaje, que atravesaban las naves como vías del tren. Los hombres apenas se movían de sus puestos. Esperaban a que les llegase la pieza y hacían su trabajo: un trabajo concreto, mecánico, especializado, perfectamente calculado en el tiempo. Juan se acercó un poco al oído de Francisco: “¡Chacho, qué listos son estos americanos, cómo ordenan este jaleo para que todo funcione!”.
En aquel momento apareció Sean Peterson, que había salido de la oficina para hablar con unos trabajadores, y Anselmo les presentó. Hablaba algunas palabras en español con acento mexicano, por influencia de algunos trabajadores, que se habían atrevido a abandonar Texas y California, los lugares más frecuentes de emigración para esta comunidad, y se habían marchado al gélido, pero frondoso y próspero norte. Sean tenía unos labios muy finos y granates que producían la equívoca sensación de que los llevaba pintados. También sus cejas eran tan finas y definidas que contribuían a darle cierto aspecto femenino. Tenía unos lentes metálicos que resbalaban sin cesar por la nariz tan pequeña que tenía y que le obligaban a tener que recolocárselos de vez en cuando. No era muy mayor, tendría treinta y dos o treinta tres años, calculó Francisco, pero su cabeza estaba amenazada por unas entradas que empezaban a ser tan grandes como dos brazos de mar que tendieran a anegar todo el cráneo. Sonreía siempre y era tan empalagosamente amable que Francisco tuvo una primera intuición de que algo no funcionaba bien en él, pero no se atrevió a dar carta de naturaleza a semejante sospecha, en parte porque no se fiaba totalmente de sus propias intuiciones ni de nada que proviniera de él mismo y, en parte también, porque estaba aturdido por tanta novedad. No, no podía permitírselo. Al menos ahora.
Chasis, ballestas de suspensión, salpicadero, sistema de dirección, eran palabras que no les decían nada y prestar tanta atención a aquello que de ninguna manera podían entender les provocaba cansancio y cierto mareo. De repente, Francisco, al saludar a Sean Peterson, miró a su alrededor y no vio a Santiago. Alarmado alcanzó el brazo de Sean, que había empezado a caminar hacia su despacho, para avisarle, y este se giró con los ojos abiertos por la sorpresa. Le dijo, con un titubeo, que el chico más joven no estaba con ellos. Sean apartó con un gesto brusco e inesperado la mano de Francisco y puso cara de fastidio, aunque enseguida recuperó su sonrisa almibarada y dijo, como si la brusquedad de aquel momento no se hubiera producido: bueno, esperaremos, se habrá quedado rezagado. Él empezó también a mirar alrededor.
Mientras esperaban a que el chico les alcanzase, a Francisco le vino el recuerdo de su primera noche fuera de casa. Después de un montón de horas en tren, llegaron de Maleza a Madrid con Don Gregorio, el agente encargado de llevarles hasta Santander. Estaban hartos del trac-trac del tren, porque habían tardado casi un día en llegar. Don Gregorio les llevó a un hostal de la calle Claudio Coello. En él se separaron de los otros cuatro paisanos de Maleza que les acompañaban, porque dos de ellos se iban a Cuba y dos a Argentina y sus barcos salían de otros puertos. Se quedaron, por tanto, él y Santiago, aquel muchacho de 20 años, que había decidido venirse con él.
Eran compañeros en la última majada donde había trabajado Francisco y allí empezó a hablarle de América y de cómo prosperarían juntos y la ilusión se fue encendiendo en él, porque en medio de la pobreza en la que vivían aquel fuego prendía fácilmente. Esa noche, en Madrid, en la oscuridad de la habitación del hostal, Francisco le alcanzó un trozo de chorizo patatero que le cortó con la navaja, pero Santiago le dijo que no, que no le entraba nada. Y entonces Francisco tuvo miedo, porque, además, cuando llegaron a Madrid y empezaron a ver coches y tranvías por todas partes, había puesto cara de asustado y Don Gregorio, el agente, les dijo sonriendo: pues esto no es nada comparado con América. Aquel comentario les hizo en realidad sobrecogerse de miedo y, por primera vez, Francisco sintió cierto arrepentimiento de haber tirado del chico para vivir una aventura tan incierta.
Estaba recordando esto cuando vio aparecer a Santiago acompañado de otro hombre que lo había encontrado despistado en una de las secciones. Se había quedado atrás, explicó, porque todo le llamaba la atención, porque todo era tan nuevo, porque yo no podía ni imaginarme todo esto, añadió. Francisco hizo el gesto de darle un cachete cariñoso y Sean les dijo sonriendo, pero con los dientes apretados como si estuviera a punto de morderles, que tenían que estar siempre atentos a lo que se les dijese, y que en aquel momento irían a su despacho para explicarles cómo sería su jornada y a qué se dedicaría cada uno de ellos.
La oficina de Mr. Peterson les pareció extrañamente silenciosa en comparación con el ruido ensordecedor de las naves que acababan de visitar. Les extrañó también aquel aire perfumado donde solo resaltaba el olor que desprendía la piel envejecida de los sillones y la madera de aquellas sillas, tan robustas y diferentes a los bancos y sillitas, con asiento de enjuncia, que ellos fabricaban en los chozos de las majadas.
Sean Peterson les informó que había tres turnos en la fábrica, que ellos, de momento, harían el de mañana hasta que aprendieran el trabajo y que luego quizás les cambiarían, que trabajaban ocho horas al día, se les pagaba a razón de cinco dólares la jornada y que el sábado no se trabajaba. Definitivamente, estaban en el paraíso. Los tres iban a estar separados: a Santiago, debido a su juventud, le encomendarían tareas subalternas como ayudante de otros operarios con experiencia. Francisco, tan fuerte, iba a encargarse de encajar las puertas cuando la cinta transportadora las acercase al coche en el que en aquel momento estuviera trabajando y Juan, finalmente, estaría en la sección de pintura. Tanto Juan como Francisco estarían unos días acompañando a otros con suficiente experiencia como para enseñarles a ellos.
Habían estado unas tres horas dentro de la fábrica, pero salían cansados como si hubieran hecho un turno doble. Ninguno de los tres habló mientras esperaban el autobús que les llevaría de nuevo a casa, aunque de vez en cuando se miraban y sonreían.
Tony estaba realizando su jornada laboral y no les acompañaría en el camino de vuelta, pero sabían dónde estaba el autobús y que al entrar tenían que enseñar al cobrador el cartel que llevaban los tres colgado en el pecho, cada uno con su nombre y con su dirección: Francisco Gallardo López, 17, Le Blance St., River Rouge, city Fordson para que les avisara cuando llegaran a su parada.
La idea se la había dado Aguirre, un hombre vasco que regentaba un hotel y un restaurante en la calle 14 de Nueva York. Le conocieron al llegar al puerto de dicha ciudad y vieron que mandaba a sus hijos allí para que, a gritos o con carteles, reunieran a los españoles que llegaban para darles todo tipo de orientaciones. Si iban hacia el Oeste, les colocaban unos carteles colgados del cuello con el nombre de su destino para que lo supiera el revisor del tren y pudiera avisarles. Eso es lo que habían hecho esa mañana ellos.
Francisco, Santiago y Juan se quedaron dormidos en el viaje de vuelta a casa, mientras acariciaban con las manos esos cartones que les daban cierta seguridad, pero que también sentían que les señalaban delante de los demás, como la marca de hierro a las reses. Les despertó el revisor cuando Francisco soñaba con la alegría de sus hijos, Emilia y Miguel. Soñaba que aquel día se los había llevado al campo y miraban con ojos de luna cómo él asistía en el parto a una oveja. El corderito del sueño no había salido todavía cuando recibió el empellón del cobrador avisándoles que habían llegado a su destino: Here we are. You have reached your destination. El destino, este es mi destino, dijo Francisco por lo bajo, porque se cuidaba de no contaminar a los demás de sus dudas y tristezas, que había empezado a tener ya en el barco y que se amalgamaban con la esperanza, que todavía no le había abandonado, formando una mezcla extraña que le desconcertaba. Imaginaba que los demás hacían lo mismo, callar, así que ninguno de ellos sabía en realidad nada del otro.
A medida que se acercaban a la casa, vieron a Bella, su casera, detrás del cristal de la ventana de la cocina. Se acordó Francisco de cuando la vieron por primera vez. El día que llegaron, Bella se apoyaba con una mano en la barandilla del porche y con la otra se rizaba los tirabuzones que escapaban de su cabello tan rubio. Parecía una mujer sencilla pero tan bella como su nombre, y, sobre todo, tenía un aspecto que ellos no asociaban con una viuda. Se adelantó Unai, el agente que les había llevado desde Nueva York a la casa, y le dijo unas palabras que ellos, por supuesto, no entendieron y, mientras hablaban, Francisco le dijo a Santiago: yo pensaba que sería una mujer vieja vestida de negro. Yo también, contestó Santiago, deslumbrado por la sonrisa de Bella.
Cuando dejó de hablar con Unai, Bella les invitó a seguirla para enseñarles la casa. La habitación era grande y tenía dos camas, una para él y otra para Santiago. En aquel momento entraba el sol por la ventana y vieron que en la mesilla de noche, que había entre las dos camitas, Bella había colocado un pequeño florero y lo había llenado de flores. En esa primera planta había dos habitaciones más. En una de ellas Juan Cruz compartirá habitación con otro hombre que en aquel momento no se encontraba allí. Unai les dijo que es un hombre griego y añadió: aquí tenéis que acostumbraros a conocer a gente de todos los lugares. Solo los indios son de aquí, y ya casi no quedan. Esto último lo dijo con sorna y era una ironía que ellos no pudieron entender. Aquella noche conocerán, por fin, a Lander Nikopolidis, un hombre rudo, fuerte y melancólico. En la tercera habitación que Bella les enseñó vivía una familia gallega: Abilio Gándara, su mujer Anxélica y su hijo, Liseo, de diez años, que pronto estará listo para hacer pequeños trabajos en alguna fábrica. Una cortina que colgaba del techo separaba la cama grande de la pequeña, aportando así cierta intimidad a la pareja. Tampoco estaban allí esa mañana y Bella, en señal de respeto por los ausentes, les enseñó la habitación desde la puerta.
Por la tarde llegaron Abilio y Anxélica con el niño. Abilio tenía unos treinta años y dos caras: la hermética de cuando estaba serio, que convertía su rostro en una puerta infranqueable, y la que tenía cuando sonreía, que no parecía pertenecer a la misma persona. Francisco y los demás acabarán descubriendo que una de las mejores cosas que pueden pasarte cualquier día, pero más si se te presenta torcido, es encontrarte con su sonrisa: se abren las puertas del cielo. No es muy alto y camina con las piernas muy curvadas: sonriendo suele decir que esa forma la tiene porque en su vida hubo muchos burros antes de venirse a América. Es un hombre básicamente sencillo que piensa que toda la sabiduría que han reunido los hombres, y que podemos necesitar en algún momento de la vida, está recopilada y condensada en los refranes. Tiene un refrán para cada ocasión. Anxélica, su mujer, es aún más callada que Abilio. Habla poco, como si hablar le pareciera una pérdida de tiempo: siempre está haciendo algo o se sienta en la penumbra de algún rincón de la casa mirando pasar el tiempo. Dice que no conoce la palabra aburrimiento. El laconismo lo aplica a todo, incluso a las soluciones. Tiene una misma y única solución para todos los problemas: ten paciencia, nada dura eternamente, suele decir a modo de consuelo en cualquier situación. Liseo, su hijo, tiene diez años y Francisco lo mira como una tabla de salvación: jugará con él siempre que pueda para huir de este mundo a momentos inhóspito donde se han venido a vivir y sonreirá con amargura cada vez que el niño le pregunte con inocencia cuándo se traerá a sus dos hijos. El chico quiere tener compañeros en la casa.
Bella les miraba hoy desde la cocina, intrigada por ese primer contacto con la fábrica que acababan de tener. Con el español que chapurrea les pregunta al entrar que si están cansados y ellos tres han contestado al unísono: no, no, solo un poco. Llevan poco tiempo, pero ya se han acostumbrado a mentir.
Les tiene preparada la comida y, como siempre, ellos no saben qué hacer. Ella les indica con suavidad algunas costumbres, como si fueran opciones y no órdenes, que es lo que verdaderamente son: pueden lavarse las manos antes de comer si así lo desean, les dice. Ellos, obedientes, lo hacen. Siéntense, y se sientan. Luego, con un gesto les hace unir las manos y bajar la cabeza y están así en silencio un momento. En el campo no lo solían hacer, aunque tenían a Dios presente cada día: en cada tormenta, en cada aullido del lobo, en cada desbordamiento del río. Francisco ha comprendido enseguida que ellos pensaban en Dios cuando lo necesitaban y, en cambio, Bella piensa en él para agradecer. Dice que no es muy de misa, pero sí de ese Dios suyo particular, que tiene otros mandamientos y otra mirada.
Van captando estas pequeñas diferencias, además de las más grandes y así van comprendiendo que aquí todo es distinto. Cuando terminan de comer no saben si tienen o no que levantarse ni cuándo. Parece que siempre estén esperando: se trata de una vida tan nueva que continuamente necesitan instrucciones para vivirla. Por fin subieron a las habitaciones. Santiago, nada más tenderse en la cama cayó rendido y enseguida Francisco empezó a oír la respiración del sueño. Allí, en la penumbra de aquella casa, que no era la suya, recordó su pueblo, recordó su calle y su casa, también la imagen del castillo de Amargacena recortado en el montículo de los atardeceres granates de su tierra. Recordó todo esto con total nitidez, porque si bien el detalle pequeño de las cosas se capta mejor con el testimonio de los sentidos, el sentido profundo de las mismas se percibe solo con la distancia. Él percibía ahora con total claridad que en Maleza estaban su hogar y su patria, y también sintió con estupor que los había perdido, quizás para siempre. Era, pues, un hombre sin patria y sin hogar: esos eran los mimbres de su nueva vida.
Por la tarde vio que Bella estaba en la cocina y, cuando se acercó, ella le dijo que estaba preparando cornish pasty para que se lleven mañana al trabajo. Es un pastel de carne que ellos nunca habían probado, aunque se parece un poco a las empanadas de chorizo que se hacen en Maleza para Semana Santa. A todo han de acostumbrarse. Su cerebro está agotado porque no paran de registrar nuevos sabores, olores, sensaciones, emociones. Incluso el agua, que aquí sale de un grifo que está dentro de la propia casa y no tienen, por tanto, que ir a buscarla al pozo, como ocurre en Maleza, tiene un sabor diferente y Francisco, durante los primeros meses, echará en ella un poco de limón para disimular el sabor a cloro que a él le resulta intolerable. Irá lentamente borrando el recuerdo de su pasado rural, se volverá amnésico, aunque él querrá luchar de muchas maneras contra esta escisión anti natural que la ciudad le impone.
Al acercarse a Santiago vio que seguía durmiendo a pierna suelta, fue entonces hasta la habitación de Juan y lo vio tendido en la cama con los ojos muy abiertos:
—Chacho, ¿quieres venir a dar una vuelta, aunque sea alrededor de la casa?
—Ve tú, Francisco, que yo estoy cansado.
—Juan - le dijo Francisco, con más voluntad que convicción-, son los primeros días, poco a poco el cuerpo se nos irá haciendo a todo.
—Claro, hombre, seguro que es verdad lo que dices -le contesta Juan- y da por terminado así el breve intercambio.
Estaba anocheciendo pero no habían encendido la luz. El reflejo amarillento de las luces de las farolas de la calle entraba tímidamente a través de la cortina de la ventana y por eso pudo ver las mejillas llorosas de Juan. Francisco pensó que él había visto a los hombres llorar solamente en dos situaciones: en la guerra del Rif, y en este exilio, que no por ser escogido duele menos. Esto se parece en cierta manera a una guerra, pensó. Le dio lástima aquel hombre, porque parecía un despojo arrojado sobre la cama, como un trapo viejo que alguien se hubiera olvidado, y sintió lástima también de sí mismo. Cerró la puerta de la habitación. Solo no se atrevía a salir a la calle, así que se quedó sentado en el porche. En las casas de alrededor casi no había luces. Aquí la gente se va antes a dormir, pensó. Fumó un cigarrillo tras otro. Tengo que ser fuerte, se repetía a sí mismo, no tengo que dejarme vencer. Quería ver otra a vez a Toni Galindo en la parada del autobús al día siguiente porque se le ocurrían mil preguntas que hacerle. En realidad, tenían que preguntarle todo.
Era verdad que necesitaba saber muchas cosas para poder orientarse, pero, cuando a la mañana siguiente se encontraron otra vez con Toni Galindo en la parada de autobús de la Jefferson Avenue, le salieron unas preguntas diferentes a las que había pensado el día anterior. En principio, quería preguntarle sobre cómo llegó él, cómo pasó los primeros días y los siguientes, en qué echaba su tiempo cuando no estaba en el trabajo.
Todo eso quería saber y más, pero, cuando lo vio, sin saber por qué, lo primero que le preguntó es si había pensado alguna vez en volver a España. Volverse ya, le dice, sin hacerse rico ni nada, volver como hemos llegado, con una mano detrás y otra delante, volver sin orgullo, sin dignidad, volver sin nada, pero volver. Lo dijo así seguido, como si le estuviera disparando perdigones al otro. Y Tony dijo que sí, que claro que pensaba muchas veces en volver, como todos, añadió, pero no como dices tú, sin nada, sino con dinero como para comprar una casa y para poner un negocio, que no he hecho yo un sacrificio tan grande como para irme como tú estás pensando: derrotado. Y como veía que Francisco le miraba con desaliento, añadió:
—No te preocupes, hombre, que a todo se acostumbra uno. Se te irá pasando el susto y créeme, a algunos incluso les acaba gustando esto.
Al llegar a la fábrica, volvieron a ponerse en contacto con Sean Peterson, que les miró con su ambigua sonrisa y con una actitud pretendidamente paternalista. Francisco estaba en un grupo de obreros que se encargaban del encaje de las puertas cuando llegaba el chasis del coche y en ese grupo estaba James Núñez, asturiano, que durante un mes le iría explicando todo, hasta que viera que Francisco tenía destreza suficiente como para hacer solo su trabajo.
Ese primer día Francisco ya vio que lo más agotador de una fábrica no era cargar con los materiales, no era poner las piezas del coche y encajarlas, ni siquiera era levantarse de madrugada para llegar en punto a la fábrica: lo más agotador era el ruido. Nada era comparable a ese ruido ensordecedor de las diferentes máquinas de la fábrica y la dificultad para sustraerse a él. No había casi ningún rincón en el que no se escuchara el fragor de tanto movimiento, y, cuando terminó la jornada aquel día y cuando la termine los siguientes días de los siguientes años y se marche a su casa, el ruido seguirá rugiendo en su cabeza y tardará horas en encontrar de nuevo algo de silencio. Un día detrás de otro: siempre ese ruido.
Por encima de los bancos donde algunos obreros estaban sentados poniendo las piezas que les correspondían, corrían las grúas de puente con un sonido metálico y cortante. En el suelo, las carretillas se esforzaban por circular en estrechos tramos. Al fondo de la nave, unas prensas inmensas cortaban rítmicamente y con un gran estruendo travesaños, capós, aletas, con un ruido que se parecía al de una catástrofe que estuviera ocurriendo todas las horas del día. El metrallazo de los martillos de la calderería se imponía incluso al estrépito de las máquinas.
A veces había un tiempo pequeño de espera de la muela, la taladradora o la grúa, pero no te podías mover de la cadena. Francisco se sintió ya ese primer día un esclavo del cronómetro y de los mismos gestos, que veía repetir a sus compañeros con una cadencia bien regulada.
Juan pasó con una carretilla llevando botes de pintura y le dijo guiñando un ojo: vamos, Francisco, que pronto nos vamos para casa.
Y él sonrió con escepticismo, porque de haber sido posible ese retorno, ya no sabía en realidad cuál era su casa. Se podía decir que no sabía nada. Su sueño había sido ir a América unos años, hacer dinero, aprender y volver a Maleza para poner un pequeño negocio que le hiciera ganarse el respeto del pueblo y de sus padres. Pero aquí estaba y empezaba a sospechar que no aprendería nada más que unos cuantos movimientos que de poco le iban a servir en Maleza. En este mundo no existían los “secretos profesionales”, como sí existían en Maleza, que pudieran hacer de él un hombre nuevo. ¿Qué era para él ser un nuevo hombre? Esto se lo preguntaba muchas veces. Él quería ser fuerte; no tener tantas dudas que le sumergían siempre en la inacción; él quería ser un hombre de mundo, con una sonrisa de satisfacción permanente en la boca; quería ser un hombre sin miedo; un buen padre, capaz de dar a sus hijos un futuro; él quería que dejaran de referirse a él como “el hombre más bueno del pueblo” y que hablaran de él como “ese hombre valiente y listo que supo cambiar el libro de su vida”. Aunque él no lo podía formular de esa manera, él lo que quería era tener una vida con sentido, pero esto, esto de aquí, pensó prematuramente ese primer día de trabajo, no tenía ningún sentido y ahora ya volver tampoco lo tenía.
A pesar de todas estas sensaciones que fue teniendo a lo largo del día, cuando llegó el momento de marchar, al salir con aquella riada de gente, Francisco se sintió importante, se sintió parte de algo más grande. Entonces se acordó de su llegada a América, a la isla de Ellis, se acordó del momento en que bajó de aquel barco con otra riada de gente, que en realidad era la misma con la que salía ahora de la fábrica, pero que, en aquel momento, vivió de otro modo.
Llevaban más de dos semanas navegando. La última noche había sido quizás la peor desde que salieron. Se desató una tormenta que los tuvo en vilo durante horas. El cuerpo se les había acostumbrado a algunos de ellos al zarandeo constante del agua y ya no vomitaban. Muchos caminaban y bromeaban en la cubierta, pero aquella noche con olas de seis metros a nadie se le ocurría sonreír. Solo se oían los llantos de los niños y las oraciones a Santa Bárbara, pidiendo que amainase la tormenta, y los padrenuestros que se musitaban en voz alta componiendo así un coro de tragedia. Con el vaivén de las olas volvió a extenderse por todos los pasillos y las bodegas donde iban hacinados el olor agrio del vómito, que se mezclaba con el del salitre del mar.
Santiago, al que desde hacía unos días se le había levantado el castigo de no poder moverse del camarote por una tropelía que había hecho, lloraba por primera vez y, abrazado como estaba a Francisco, solo atinaba a decir que él se quería ir a su casa, que maldita la hora en la que se le había ocurrido semejante locura.
—¡Tú, tú me convenciste! –le dijo en tono acusador a Francisco.
No iba a ser la última vez en que Francisco recibiera la bofetada de su acusación. No importaba. Muy pronto se dio cuenta de que quería a ese chico por encima de todo. El mar bramaba y cada vez que notaban una nueva ola, Santiago se abrazaba aún más a Francisco clavándole sus dedos en el brazo y la espalda. Él también tenía miedo pero no se lo quería decir al muchacho. El corazón trotaba en su pecho y según cómo parecía que iba a estallarle: si esto ocurriera se me rompería en mil pedazos, pensó por un momento. ¡Qué tonterías se me ocurren!, dijo en voz baja, pero no pudo evitar imaginarse los pedazos de su corazón esparcidos por todo el abdomen. Los niños pequeños no dejaban de llorar amontonados unos sobre otros o con sus padres. La lluvia azotaba las lonas de la cubierta y en cada envite del agua, pensaban que el barco volcaría.
Sí, cómo se le había ocurrido aquella locura, pensaba Francisco. Él podría estar en Maleza, oyendo el silencio de la noche. Se acercaría al jergón donde dormirían sus hijos y les echaría la sábana blanca y recia por encima. Luego se volvería a la cama y se apretujaría a las carnes de Isabel, que con los dos embarazos se habían hecho abundantes y que seguían siendo tan blancas como la leche que diariamente ordeñaba para los niños. Poco a poco la lluvia fue cesando y el barco empezó otra vez a bambolearse rítmicamente sin los sobresaltos de las olas. Casi todos se quedaron dormidos. Algunos soñaban con monstruos marinos que les devoraban, otros que comían felices un trozo de pan, aunque estuviera duro, en los pueblos y aldeas de los que procedían. Unos cuantos miraban con seriedad el suelo de madera y en sus ojos abiertos se veía el estupor de quien ha decidido ir a un sitio del que empiezan a adivinar que no es fácil volver.
Al día siguiente, cuando la alegría de un sol limpio les despertó, vino Artemio González, el agente o “gancho” como les llamaba la gente, que les acompañaba en el viaje hasta Nueva York. Muy alegre les dijo alborozado:
—¡Ya se ven pájaros!
Todos le miraron sin entender su alegría, mudos, con el susto de las tinieblas de la noche todavía impreso en sus retinas.
—Que estamos ya cerca de tierra, que no entendéis nada. Joder, qué hatajo de ignorantes -dijo, con el aire de superioridad que le caracterizaba- Pronto, añadió, llegaréis a la tierra de las oportunidades, the land of opportunities, opportunities, –repitió varias veces- recordad esta palabra. Allí se os olvidarán todas las penurias del viaje.
Empezaron a reaccionar y se fueron todos para cubierta y al cabo de unas horas, tal y como les había anunciado Artemio, empezó a vislumbrarse a lo lejos una línea de tierra. Todos empezaron a vitorear y a lanzar las boinas al aire, se abrazaban riendo y llorando al mismo tiempo.
Poco a poco empezaron los preparativos. Muchos llevaban hatillos inmensos que les habían servido en muchas ocasiones de almohada y de asiento. Otros, maletas de cuero recio atadas con cuerdas. Las mujeres habían sacado sus vestidos más decentes y se ponían los pañuelos blancos en la cabeza. También arreglaban con sus mejores galas a los niños para causar buena impresión a su llegada a la nueva tierra.
—Lo primero que vais a ver al llegar, les dijo Artemio, es la estatua de la libertad. Una mujer que levanta un brazo llevando una antorcha: ahí empiezan las maravillas, les dijo entusiasmado. Esa luz es la de vuestro porvenir, que aquí será como un sueño en Jericó. ¿Vosotros sabéis qué era Jericó?
No, hombre, no, qué van a saber estos si no saben hacer ni la “o” con un canuto, añadió para sí Artemio.
A medida que se acercaban, se arremolinaban, anhelantes, en la barandilla de la cubierta para ver, por primera vez, esa tierra de prodigios donde iba a cambiar su suerte para siempre. Relucían a lo lejos aquellos rascacielos que ninguno de ellos había podido siquiera imaginar y cuyo nombre tardarían aún muchos meses en poder pronunciar: la Metropolitan Life Tower o el edificio Woolwort.
Después de la tormenta, el aire estaba más limpio todavía y la luz del sol espejeaba en el agua deslumbrándoles. El barco empezó a acercarse poco a poco al puerto. Había un reguero de gente a lo largo del muelle esperando, sobre todo, a los que viajaban en primera y segunda clase. El caos era considerable y unos se despedían de otros con tristeza, porque sabían que a partir de allí quizás no volverían a verse y en el viaje tanta inseguridad y tanta incertidumbre había hecho que se crearan lazos inesperados entre ellos, alianzas que les parecían irrompibles, aunque ahora estuvieran a punto de hundirse en otro mar: el del olvido. Dame tus señas, se oía decir por todas partes. Pero algunos ni siquiera conocían el lugar al que iban, porque les costaba memorizar el nombre de la ciudad a donde les habían dicho que les llevaban. Se despedían así con tristeza, ¿quién sabe?, decían, quizás no estemos lejos y podamos visitarnos. Venían todavía con las dimensiones de sus pueblos y todo les parecía posible.
Vieron que empezaban a bajar los de las cubiertas superiores. Luego empezaron a bajar ellos. Cuando ya estaban en tierra, Francisco recuerda ahora que se giró y al ver desplazarse con paso lento aquella riada de gente, pensó que era como si el barco los vomitara. No pudo evitar decir por lo bajo: Un vómito, eso es lo que somos. Con un gesto de la mano hizo como si se apartara esa idea de la cabeza. Les fueron indicando hacia dónde tenían que dirigirse: la isla de Ellis era su destino inmediato. Más adelante le explicarán a Francisco que muchos la llaman “la isla de las lágrimas” y él lo entendió.
Ese es él ahora en su nueva vida: parte de algo más grande, un vómito, parte de algo más grande, un vómito, parte de algo más grande, un vómito, parte de algo más grande, un vómito. A su manera, Francisco se daba cuenta de que así iba a ser su vida aquí, una mezcla de experiencias, a veces contrarias, que se juntarían, pero sin unirse, como ocurría con el agua y el aceite, y que en esa y otras contradicciones parecidas él tendría que hacer los malabarismos necesarios para sobrevivir. Todo esto era muy cansado, incluso ahora: cuando aún estaba casi empezando.
Después de unas semanas, alumbrado por el quinqué empieza a escribir una carta a Isabel:
Querida Isabel,
Espero que estéis bien tú y los niños a la llegada de esta, yo aquí bien, gracias a Dios.
Pronto hará casi dos meses que estoy fuera de casa y lejos de vosotros. Esto es en parte lo que dicen, el lugar de las maravillas: las casas tienen luz y agua corriente, las aguas sucias van por alcantarillas debajo de tierra y no se ven las porquerías como ocurre con los albañales del pueblo. Se trabaja, pero te pagan bien y, como estás a dos horas a pie del trabajo, el señorito no puede hacerte llamar con nadie porque una mula se ha puesto mala o una oveja de parto. Las casas son grandes, luminosas y ventiladas, aunque yo echo de menos la penumbra y el fresco de nuestra casa. Aquí los ríos son como mares y el río Detroit, que está cerca de nuestra casa, es como diez veces más grande que el Guadalobo nuestro.
Todo esto es cierto, pero es verdad que esto es también lo que nadie dice: que te pasas las noches despierto pensando en qué estás haciendo tan lejos de tu casa y de tu familia; te da coraje no entender su lengua y pasar siempre por tonto; según cómo te parece que solo eres las manos y los brazos que trabajan porque no parece interesarles nada más a estos americanos; te cuesta hasta beber su agua, que sabe muy mal. En fin, Isabel, que hay de todo.
Os echo de menos a ti y a los niños. En nuestra pensión vive una familia de Galicia y yo me entretengo jugando con Liseo, su hijo, que tiene diez años. Ayer le hice al niño un palo y un mocho con una rama de árbol y le enseñé a jugar con ellos y cuando se ríe, su risa me parece que es lo más bonito de este sitio, lo más bonito del mundo. Me da miedo encariñarme con él. No sé por qué. Debería dar más miedo no sentir nada. Eso también da miedo, pero cuando sientes algo también te da miedo. Bueno, no sé cómo explicártelo. Yo no tengo tantas palabras.
Qué tonto soy por hablarte de soledad y miedos. América es muy grande, Isabel, y muy bonita. Aquí no existe la oscuridad, siempre hay luz en las calles y todo brilla como si cada cosa fuera un cachito de sol. Algún día vendrás con los niños y nos arrebujaremos en la cama para matar el frío. Y no habrá ese silencio del domingo por la mañana que siempre me asusta porque parece que el tiempo se haya parado. No, los domingos estarán llenos de las voces de nuestros niños y de las nuestras pidiéndoles que paren, que paren de reír y de jugar. Nosotros y ellos nos miraremos con cariño en una de estas casas de madera que hay por aquí, con un porche en el que me esperarás cada día para abrazarme y se me quitará así el cansancio de toda la jornada, la desolación. Aquí vamos a ser felices, como nunca lo hemos sido porque seremos ricos, Isabel. Me pagan cinco dólares al día, ¡cinco dólares, que se dice pronto!
Enseguida yo voy a traerte aquí con los niños y tendrás una cocina y un lavabo, y una radio, y quizás incluso podamos comprarnos a plazos un Ford T de los que yo hago, y nuestros hijos irán a la escuela y tendrán abrigos de paño, no esas fajas que tú les tienes que poner ahora y que parece que estén herniados los niños.
Todo eso tendremos, Isabel mía, mi amor, mi compañera. Ten paciencia, esto te pido, solo eso.
Tu Francisco que tanto te quiere.
Escribe las cartas en cuartillas amarillentas y las mete en un sobre que siempre besa para que le llegue algo de los labios a su mujer junto a todos aquellos sueños. Pero el tiempo pasará y cada vez esas cartas serán más cortas, y cada vez contendrán menos promesas, y cada vez se irán distanciando más en el tiempo. Pero Francisco aún no sabe nada de todo eso. En realidad no sabe nada, porque por el momento solo sabe lo que ve y eso siempre es poco.