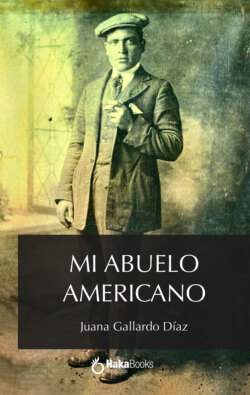Читать книгу Mi abuelo americano - Juana Gallardo Díaz - Страница 11
Оглавление3
Juan limpia el espejo
Desde aquel día en el que Santiago le dijo que nunca volvería a España, Francisco estableció una especie de pacto consigo mismo: estaría cinco años en Estados Unidos y, con lo que reuniera durante esos años, volvería a España con Isabel y los niños.
La política emigratoria se había endurecido en un año y las cuotas de entrada se habían restringido tanto que renunció a que ella y los niños vengan aquí, pues, aunque pudieran venir por reagrupación familiar, él sentía que esa restricción era un desprecio, una señal de que no eran bienvenidos allí, a pesar de que los necesitaran. Además, él sabe, a diferencia de Santiago, que nunca será un ciudadano americano, primero porque no se lo iban a conceder y, lo que es más importante, porque él nunca se va a sentir americano. Era un forastero: siempre lo iba a ser.
Empezó a ver todo eso, aunque todavía había un rescoldo de la ilusión inevitable, poca, con la que llegó: ¿cómo si no hubiera podido hacer ese viaje si no hubiera estado movido por esa llama? Recuerda todavía su llegada a Nueva York, los tres días que pasaron en el Houtel, y, al cabo de esos tres días, la llegada a la estación de tren de Nueva York para trasladarse a Detroit. A la entrada de la estación todos se asustaron por el tamaño de las bóvedas, de los ventanales, de aquel reloj inmenso que les recordaba que iban ya justos de tiempo y que tenían que acelerar el paso para poder coger el tren que salía a las nueve de la mañana. Aquella estación tenía muchos trenes y suerte que les acompañaba Unai, el nuevo agente que se había hecho cargo de ellos al llegar a Nueva York, porque lo que era él, Francisco, no se hubiera visto capaz de aclararse de ninguna manera.
Unai tenía que acompañarles hasta Detroit y llevarlos a la hospedería dónde se iban a alojar. Les habló de la dueña, una viuda llamada Bella Miller. También les hizo aprenderse algunas palabras que, según él, iban a necesitar: thank you, sorry, please. A los señores, les dice, les podéis llamar míster o sir. Francisco se desanimó al saber que había dos palabras distintas para referirse a los señores. En Maleza solo existía la de “señorito”, “señorito pá cá, señorito pá llá” y la cabeza gacha al hablar. Francisco quería dejar todo eso atrás, porque había algo en ese mundo que, aunque no pudiera entenderlo ni explicarlo bien, no le parecía tan natural como decían: ¿por qué iba a ser normal sentir tanto miedo de otra persona?, ¿por qué iba a ser natural no poder mirarlo a los ojos?, ¿por qué iba a ser tan normal aceptar siempre a pies juntillas todo lo que él decía?
Había algo que, internamente, se rebelaba dentro de él y, cuando decidió irse a Estados Unidos, lo hizo pensando que escapaba de toda esa mugre, material e inmaterial, que limitaba tanto sus movimientos y que le impedía hasta respirar. No, él no quería nada de eso y, por ese motivo, empezó a fijarse en aquellos hombres que venían de la ciudad y que decían que en América, aunque no todos eran iguales, sí podían prosperar con el esfuerzo de sus manos. Y no sabe por qué, cuando Unai dijo, ya en América, que había dos palabras distintas para decir “señor”, él pensó que igual este mundo no era tan diferente, que igual solo lo era de fachada. Y lo pensó más todavía cuando Unai, cargado quizás de buenas intenciones, quiso enseñarles no solo palabras sueltas, sino frases que, según él, iban también a necesitar: Can I help you, Sir?, Is there more work to do, Sir? y, sobre todo, enfatizó una: Yes, sir. Cuando les dijo su significado, Francisco casi lloró, porque él creía que iba a necesitar decir también otras cosas, como “echo de menos a mi mujer y mis hijos”, “estoy cansado”, “no puedo más”, pero parecía que Unai no caía en nada de eso y Francisco pensó que igual le gustaría aprender otra frase más, que tampoco se le había ocurrido a Unai: “Estoy solo”.
Aún recuerda nítidamente el sonido de su risa cuando Unai les dijo que se olvidaran de las frases, porque ellos, al intentar reproducirlas, habían emitido sonidos ininteligibles y entonces siguieron con la partida de cartas jugando al cinquillo: ¿cómo se iban a entretener si no?
De vez en cuando Francisco miraba por la ventana del tren. La locomotora de vapor del tren en el que iban no era como las de España, esta tenía mucha fuerza y veían pasar tan rápido el paisaje que este se deshacía en las pupilas como si fuera de hielo. Les dijo Unai que entrarían en dos estados diferentes, Pensilvania y Ohio, antes de llegar al de Michigan y que él les avisaría cuando pasaran de uno a otro, pero Francisco no vio ninguna diferencia.
En las zonas montañosas cruzaron por bosques espesos, como él nunca había visto, porque lo más espeso que había en Maleza era la huerta de Martinito a donde todo el mundo saltaba en esta época, finales del verano, para robar y comer las azufaifas tan sabrosas que había allí y a Francisco con aquel recuerdo le pareció oír el chasquido que produce morder la carne prieta, entre verde y amarilla, de este pequeño fruto. ¿Habrá aquí azufaifas?, se preguntó. Y entonces, Francisco recordó lo que les había dicho Unai en aquel momento y antes Gregorio: que era mejor no pensar tanto en lo que dejas, porque eso te empaña la mirada y no te permite ver las cosas buenas de aquí. Lo intentaba ya entonces esos primeros días y lo seguía intentando después de estos meses, pero no podía.
Recuerda que, cuando hacía ese viaje en tren, se le ocurrió en un momento pensar qué hora sería en Maleza. Calculó las seis horas menos y supo que los niños se estarían despertando y que, antes, Isabel se habría levantado y habría prendido el infiernillo para calentar la leche a los niños y el café para ella. En el portal del corral se habría lavado en la palangana lacada en blanco y pintada con aquel dibujo de flores rojas y hojas verdes y, después de ponerse la bata y el mandil, habría ido para la puerta para abrir el postigo. Bah, pensó entonces Francisco, es verdad lo que dice Unai y abandonó aquel recuerdo para volver otra vez la mirada al paisaje en fuga.
En algunos momentos parecía que el tren bajaba de las montañas y atravesaba campos de siembra. Aquello, averiguó, no era ni trigo ni cebada: era maíz dulce. Eran ya las últimas cosechas y hasta marzo o abril, les dijo Unai, en que no se sembraba de nuevo, se daba una tregua a la tierra: era el barbecho, como se hacía en Maleza también. Algunas cosas eran idénticas y otras tan distintas. A lo lejos se veían las casas, casi todas de madera. A veces alguna mujer hacía un alto en su trabajo y se giraba con dos o tres mocosos a su alrededor y la familia entera se quedaba mirando con indiferencia aquel tren que interrumpía su silencio.
—Pues esta gente no parece muy rica, Francisco, le dijo Santiago.
—Porque son campesinos, Santiago, pero nosotros vamos a ser obreros y eso es diferente: ser obrero es coger el camino de salida de la miseria.
En el altillo de los compartimentos llevaban las maletas y las cajas con comida que las mujeres se empeñaron en poner y que, cada vez pesaban menos. Llevaban más de un mes fuera de casa y habían ido consumiendo todas aquellas cosas que, con sus sabores, les habían creado la ilusión de permanecer todavía en sus pueblos: el chorizo patatero, los salchichones comprados en casa Torito, las latas de sardinas. Lo mejor lo consumieron los primeros días: las tortillas de patatas hechas por las mujeres, la carne rebozada con ajo y perejil, el bacalao en aquel escabeche con ajo y cilantro que tanto le gustaba.
Recuerda Francisco que, por fin, llegaron a la estación de Detroit y, de nuevo la sorpresa de ese edificio tan alto: la estación más alta del mundo, les dijo Unai. Para Francisco era completamente nueva esta necesidad de ser siempre más. En España la sensación era la opuesta: de que se iba a menos irremediablemente. Aunque iban cargados como burros Unai insistió en que subieran al piso trece porque desde allí se veía el río Detroit y el puente MacArthur, todavía en construcción. Ellos miraban sin ver, porque tenían demasiadas ganas de llegar a algún sitio. Por fin se dirigieron hacia la salida. Pasaron por una gran sala muy parecida a la de la estación de Nueva York, adornada con columnas dóricas y que albergaba las taquillas con colas interminables y también varias tiendas. Doscientos trenes cada día salen de aquí, les dijo Unai, como si todavía tuviera que hacer o decir algo más para sorprenderlos y maravillarlos. Finalmente, atravesaron el vestíbulo, que tenía paredes de ladrillo y una gran claraboya de cobre.
Todos estos recuerdos se están desvaneciendo también, aunque solo lleven unos meses aquí, porque cada día pasan cosas nuevas, ven cosas nuevas, tienen emociones nuevas. Estaba tranquilo por el plazo que se había puesto para volver y, por saber, por tanto, que esta especie de cielo-infierno era transitorio, Por este motivo, Francisco participaba más a gusto de las actividades que le proponían. Algunos domingos iban todos a Belle Isle donde se entretenían viendo los gamos con aquella cornamenta tan poderosa, que contrastaba luego con su aspecto delicado y asustadizo. También en un cumpleaños de Bella, esta les invitó a entrar en el zoológico que hay allí: ¡cuántos animales diferentes hay en el mundo!, pensó Francisco, y luego se los describió con detalle a los niños en las cartas que Isabel y él se seguían enviando con constancia, aunque poco a poco ya iban teniendo menos que decirse.
Desde por la mañana preparaban algunos domingos lo que ellos llaman de broma piquinicos, comidas campestres. Es una costumbre de aquí, pero que a ellos les sirve para recordar su vida de allí, porque es la única manera de tocar la hierba del campo y de dejarse acariciar, cuando hace buen tiempo, por la sombra mansa de los árboles. Era el único día que Bella les permitía entrar en la cocina y Francisco preparaba una tortilla de patatas que hacía las delicias de todos. Disfrutaban aún más de esas salidas cuando alguno de ellos había tenido que ir a Nueva York y de las tiendas de la Calle 14 se había hecho de un buen surtido de productos españoles: chorizos, salchichones, incluso, a veces, lograban traer también un tocino salado que les permitía freír torreznos. Bella, si coincidía con que estaba pasando unos días buenos, entonces, como siempre, era la mujer más feliz del mundo y contagiaba a todos con su alegría. Ahora estaba sola. Jason, aquel hombre pequeño que siempre estaba enfadado, desapareció un día y ya no se supo nada más de él. Cada vez que la dejaba un hombre, ella salía a hacer una larga caminata por el campo. Se acostumbraron a medir su dolor por el tamaño de la caminata. Por eso, cuando dentro de unos años desaparezca durante unos días, entenderán que esa vez se había ido lejos y se imaginarán entonces que estará partida en dos por el dolor: la buscarán hasta encontrarla. Cuando lo logren por fin, Bella, como explicación de su ausencia, solo dirá, mientras se retira el pelo que le caerá sobre la cara: “Nunca más volveré a enamorarme”. A esas alturas todos sabrán que ella no cumplirá su promesa, no por falta de ganas, sino porque forma parte del destino de cada uno hacer algunas cosas y no poder, en cambio, acceder a otras. En el de ella está tanto la necesidad de enamorarse como la de ser libre y, por eso, ella se enamora y suelta sin aferrarse, con facilidad, aunque le duela cada ruptura como si le hubieran abierto el pecho y mil manos le estuvieran arañando el corazón. Luego se olvida del dolor y vuelve a enamorarse
Aquella tarde de primavera de 1921 Francisco venía tranquilo del trabajo. La desaparición de la nieve de las calles de Detroit le llenaba de un sentimiento extraño de euforia, como si lo peor hubiera pasado y no tuviera que volver. Cuando giró hacia Le Blance vio que los niños del barrio, aprovechando el buen tiempo, jugaban en la calle: trepaban por los árboles, saltaban con cuerdas e incluso algunos, más afortunados, hacían equilibrios sobre el tricycle. Francisco se había acostumbrado a ser, a veces, motivo de las burlas de los niños. Se habían reído mucho de él cuando le veían resbalar en la nieve, o cuando le veían casi tiritar de frío con aquellas temperaturas bajo cero. Se había acostumbrado a que, a veces, para jugar con él, le llamasen ¡fool, fool! y él les perseguía, corriendo detrás de ellos.
Las familias del barrio eran familias sencillas, aunque últimamente había llegado alguna un poco más acomodada, huyendo del ruido y el ajetreo del centro de Detroit, también de las personas de color que allí se habían instalado. Peter era hijo de una de esas familias y aquel día se unió animoso a los gritos de los demás y cada vez que pronunciaba fool, con una rabia que los demás niños no parecían tener, las pecas de su cara vibraban en sus mofletes, y su flequillo pelirrojo caía con fuerza sobre su frente infantil, pequeña y sudorosa. De repente, lo dijo: She is a whore. Se acercó a él, sencillamente porque no sabía lo que había dicho. Ei, tú, ven aquí, ¿qué has dicho? El niño fue deletreando con la misma expresión mientras le miraba fija y retadoramente a la cara: S-h-e i-s a w-h-o-r-e. Podía dejar al chico e irse. Son chiquilladas, se dijo a sí mismo. Pero había algo en los ojos de ese chico, en su mirada, que le intrigaba, que no entendía y quería saber qué era, quería averiguar qué ocultaba el brillo metálico de aquellos pequeños ojos:
—¿Qué es whore? , preguntó Francisco.
—Bitch, prostitute, contestó el niño con una rabia incomprensible y mal reprimida.
Se le quedó mirando en silencio. El chico le sostenía la mirada:
—Prostitute, repitió. Y enseñó sus pequeños dientes al pronunciarlo.
—Prostitute? quién?, preguntó con curiosidad y temor Francisco.
—Bella, contestó el niño secamente, como quien tira una piedra a otra piedra.
Aquel mocoso estaba llamando prostituta a Bella. Lo cogió por el antebrazo y no le soltó. Aquel niño no parecía estar incómodo o temeroso por esa proximidad ni por lo que acababa de decir. Aún cogido lo arrastró y se fue dos casas más abajo donde esa familia se había instalado recientemente.
—Ven, vas a ver ahora cuando se lo diga a tus padres - decía Francisco con seguridad, mientras se acercaban a la puerta de su casa - ya verás la que te va a caer.
Al llamar, salió primero la madre con una niña pequeña cogida de su falda. Con los pocos rudimentos de inglés que tenía Francisco, le empezó a explicar a la madre lo sucedido:
—Señora, su hijo ha llamado whore a Miss Bella, whore, señora, whore: eso ha dicho.
La madre liberó al niño de la mano fuerte de Francisco e intercambió unas palabras con el muchacho, que inmediatamente se fue hacia dentro de la casa. Al momento apareció el padre. Todavía Francisco tenía la seguridad de que este hombre manifestaría comprensión y castigaría al niño por esa falta de respeto que había demostrado, porque era lo que él hubiera hecho con sus hijos si alguno de ellos hubiera llamado “puta” a alguna mujer.
El marido, un hombre rudo, aunque mejor vestido que los hombres del barrio, tenía el ceño fruncido en un gesto que parecía habitual en él y, mientras Francisco hablaba, se le vio cómo tensaba la mandíbula, un detalle que no pasó desapercibido a Francisco. Tampoco le pasó desapercibido la manera en que aquel hombre había cerrado las dos manos creando dos puños nervados y fuertes. Fue tan repentino e inesperado que asustó a Francisco. Un puño, de alguien situado a la espalda de Francisco, cayó sobre aquel hombre como el rayo atraído por el árbol. El padre del niño hizo amago de contestar a la agresión, pero le cayó otro puñetazo. Dijo algo, se le escapó la saliva por entre los labios y cerró la puerta.
Todo había sido tan rápido que Francisco no había tenido tiempo de reaccionar. Estaba congelado por lo inesperado de la situación. Se giró y allí, casi a su lado, estaba Lander Nikopolidis. Por lo visto él había presenciado toda la escena desde el principio, aunque a distancia. Había visto el desarrollo de la misma, había entendido la expresión del niño, había leído bien el desprecio de los ojos de la madre, también había comprendido perfectamente la reacción del padre y fue entonces cuando intervino y le propinó aquellos dos golpes con tanta fuerza y seguridad que parecieron la expresión de la cólera de Dios.
Cuando llegaron a casa, le explicaron la situación a Juan Cruz, a escondidas de Bella:
—No lo entiendo, Chacho, dijo Francisco, ha llamado “puta” a la señora Bella: con lo buena que es.
—Pero, ¿es que no te das cuenta?, le dijo Juan extrañado, ¿es que no ves lo sola que está Bella?, ¿no te ha extrañado que nunca venga ninguna vecina a verla? ¿No has visto la frialdad con la que cierran la puerta después de coger el pastel que Bella les lleva de vez en cuando?
—Pues no, no me había dado cuenta de nada, pero, ¿por qué?, preguntó Francisco sorprendido.
—Cómo que por qué, pues porque tú también la condenarías como ellos si estuvieras en tu pueblo.
—No, no lo haría.
—Vamos, hombre. Despierta, Francisco: ¿a una mujer que después de quedar viuda sale con otros hombres no la condenarías?, ¿no juzgarías de la peor manera a una mujer que se pintara como ella, que fumara como los hombres, que saliera a caminar sola por el campo?
Se produjo un silencio.
—Sí, Francisco, tú también la pondrías en la picota.
—No sé qué decirte, Juan.
Este, inquisitivo, continuó preguntando:
—Verías en tu pueblo mal todo lo que te acabo de decir, ¿sí o no? Sí que lo verías, porque allí eres uno más del pueblo. Allí las ideas tienen más peso que las personas, porque piensas como piensan todos y ni siquiera se te ocurre que podías pensar diferente, pero, aquí estamos solos, solos incluso de ideas. Y Bella, que es una persona, una compañía, tiene más poder en medio de esta soledad que las ideas. En nuestro pueblo las ideas y la aceptación de los demás son, en cambio, más importantes.
Lander se había retirado porque no podía seguir la conversación en español. Lo había hecho calladamente, como siempre. Francisco se quedó pensativo y, finalmente, dijo a Juan: ahora empiezo a ver más claro. Y Lander, ¿cómo es que ha reaccionado así? ¿no será que quiere a Mis Bella? Quiero decir que a lo mejor está enamorado de ella. No, Francisco, tampoco has entendido esto, que, aunque Mis Bella fuera la última mujer sobre la tierra, a Lander no le gustaría, pero eso te lo explicaré otro día porque por hoy ya está bien.
Aquella tarde a Francisco le pareció que, por algún motivo, él no veía las cosas directamente, sino que veía la realidad como reflejada en un espejo, que ese espejo estaba a menudo empañado para él y que Juan, que parecía tener más entendederas, lo limpiaba con sus manos y eso le permitía a él vislumbrar algo de esa realidad reflejada. Y le dio gracias interiormente a Juan, a Lander, a Bella y a esa soledad que, aunque les pesara tanto en algunos momentos, les permitía, como bien había dicho Juan, querer más a las personas que a las ideas.