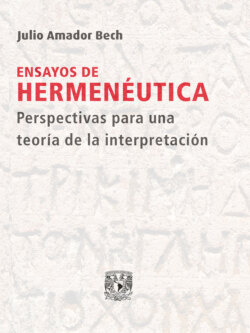Читать книгу Ensayos de hermenéutica - Julio Amador Bech - Страница 25
El epílogo de Verdad y método: la hermenéutica y las ciencias
ОглавлениеSobre el epílogo que aparece en la tercera edición de Verdad y método, Gadamer señala en el Prólogo que “El epílogo extenso toma posición respecto a la discusión que ha desencadenado este libro. Particularmente frente a la teoría de la ciencia y a la crítica ideológica vuelvo a subrayar la pretensión filosófica [comprehensiva] de la hermenéutica” (1999: 22).24 Las aclaraciones que lleva a cabo Gadamer resultan fundamentales, no sólo para el momento de la publicación de Verdad y método, sino que continúan estando vigentes, de cara al desaforado cientificismo contemporáneo, particularmente para el que se vive desde los años cincuenta del siglo pasado y encuentra sus raíces en el cartesianismo y en el positivismo comteano.
En primer lugar, Gadamer hace referencia al contexto en el cual se suscitó la discusión:
Los signos que anunciaban una nueva ola de hostilidad tecnológica contra la historia se multiplicaban. A esto respondía también la creciente recepción de la teoría de la ciencia y de la filosofía analítica anglosajona y el nuevo auge que tomaron las ciencias sociales, sobre todo la psicología social y la socio-lingüística […] aun dentro de las ciencias del espíritu históricas clásicas se había hecho ya innegable un cambio de estilo en la orientación general, pasando a primer plano los nuevos medios metodológicos de la estadística, la formalización, la urgencia a plantear científicamente y organizar técnicamente la investigación. Se estaba abriendo camino a una nueva autocomprensión “positivista” estimulada por la recepción de los métodos y planteamientos americanos e ingleses (1999: 641).
A tales desarrollos neopositivistas debemos agregar el cientificismo ingenuo de los diversos estructuralismos que surgieron en ese mismo tiempo (Amador, 2015: 154-212), tal como lo describen Gilbert Durand y Jean Duvignaud. Hacia 1964, Durand había denunciado al cientificismo imperante en las universidades: “Esta concepción ‘semiológica’ del mundo será la oficial en las universidades occidentales y en especial en la universidad francesa, hija predilecta de Auguste Comte y nieta de Descartes. No sólo el mundo es pasible de exploración científica, sino que la investigación científica es la única con derecho al título desapasionado de conocimiento” (1971: 28). Más aún, Durand mostrará que la cibernética y la informática serán los modelos a seguir por las distintas vertientes estructuralistas. Al respecto, escribía en 1979:
Cibernética e informática constituyen las vanguardias victoriosas de las reflexiones lingüísticas y estructurales. A través de un verdadero fenómeno de feed-back, los ordenadores modelan o vuelven a modelar nuestras maneras de pensar. La máquina expresa su más extrema exigencia, que es constreñir al pensamiento al que, no obstante, debe su existencia. De este modo, lo quiera o no, la lingüística moderna contribuye a la edificación de ese universo cibernético en el que la máquina, en cuanto modelo, substituye al hombre (Durand, 1993:40).
El señalamiento de Durand, que permite situar al estructuralismo y a la semiótica dentro de un conjunto de tendencias del pensamiento de la época puede completarse con la siguiente observación de Jean Duvignaud, que reconstruye la situación histórica y la atmósfera intelectual:
En realidad, todo lo que va a definirse bajo el nombre de semiología o de estructuralismo, el recurso exclusivo a la lingüística para construir una ciencia de lo real, todo esto se produce en esa época […] Semiología y estructuralismo llegan a ser el pensamiento dominante, en circunstancias en que el mundo industrial moderno funciona como una totalidad cerrada de la que cada parte se articula una con otra y en la que los movimientos de rebelión o de transformación acordados se integran en un sistema cada vez más vasto y cada vez más englobante. La “ruptura epistemológica” que permite al estructuralismo ideológico llegar a ser la doctrina oficial de la universidad francesa (a tal punto que se ha hablado de un neopositivismo tan imperialista como el de fines del siglo pasado) y de la intelligentsia misma, es al mismo tiempo una ruptura en un mundo donde las leyes de distribución, de organización, de administración y de tecnoestructura, triunfan sobre las del cambio global (1977 [1973]: 190).
Duvignaud agrega que en las ciencias sociales y en las humanidades “la búsqueda de la coherencia dominaba sobre la apertura a los elementos imprevisibles de la realidad, y de donde se evacuaba cuidadosamente toda especie de dinamismo colectivo” (1977: 191-192). Así, desde la perspectiva de la hermenéutica y de la antropología se criticaba la embestida del cientificismo ciego y dogmático. Había que recordarles a los neopositivistas, de toda índole, que los puntos de partida, sin los cuales no puede existir ciencia alguna, son: el mundo de la vida y la comprensión cotidiana del mismo (Berger y Luckmann, 1967; Gadamer, 1999; Heidegger, 2000a y 2014a; Husserl, 2008; Schutz y Luckmann, 2009). En un sentido ontológico, la hermenéutica es la forma, propiamente humana, que reviste nuestra comprensión de la existencia. Sin las formas básicas de comprensión de la experiencia de vida serían impensables las formas más complejas de comprensión como la filosofía y la ciencia.
Resultaba necesario, también, recordarles a los racionalistas, cientificistas y epistemólogos radicales que en el proceder de las ciencias se da primero la construcción del dato científico, pero, una vez que éste ha sido construido por medio de un procedimiento metodológico sistemático, el dato debe ser interpretado y, de hecho, ha sido y puede ser interpretado de muy distintas maneras, dependiendo del horizonte de pensamiento de quien interpreta. La interpretación del mismo implica, necesariamente, un problema hermenéutico, aun desde la misma perspectiva de la lógica propia y del lenguaje particular de cada ciencia. Al respecto, Gadamer señala: “pero la hermenéutica es relevante igualmente para la teoría de la ciencia en cuanto que, con su reflexión, descubre también dentro de la ciencia condiciones de verdad que no están en la lógica de la investigación, sino que le preceden” (1999: 642). Hace referencia, así, a la pre-comprensión que forma parte de toda interpretación. En ese sentido, señala: “Pero ni el racionalista crítico más extremado podrá negar que a la aplicación de la metodología científica le preceden una serie de factores determinantes que tienen que ver con la relevancia de su selección de los temas y de sus planteamientos” (Gadamer, 1999: 647). Así, queda en evidencia que las ciencias naturales no son del todo autónomas, sino que dependen de las funciones sociales que cada sociedad les asigna en el curso de su historia particular.
En tal sentido, resultaba imperativo destacar la necesidad de que las ciencias naturales y sociales fuesen conscientes de sus propios límites:
En una época en la que la ciencia está penetrando cada vez con más fuerza en la praxis social, la misma ciencia no podrá a su vez ejercer adecuadamente su función social más que si no se oculta a sí misma sus propios límites y el carácter condicionado de su libertad. La filosofía no puede menos de poner esto muy en claro a una época que cree en la ciencia hasta grados de superstición. Es esto lo que hace que la tensión entre verdad y método sea de una insoslayable actualidad (Gadamer, 1999: 642).
De ahí que nos haga ver que “una ilustración total es pura ilusión” (1999: 646). No es la ciencia la que está en condiciones de pensar en profundidad sobre su propio quehacer y acerca del lugar que éste ocupa dentro de la vida social. Han sido la hermenéutica, la filosofía de la ciencia y la sociología las disciplinas que han estado posibilitadas de realizar tal reflexión, de manera crítica. No podemos olvidar que la producción científica se da dentro de un contexto social determinado y en función del horizonte conceptual de una sociedad dada. Esta situación permite poner de relieve que se está en un ámbito hermenéutico:
Lo que en las ciencias de la naturaleza son los hechos no es realmente cualquier magnitud medida, sino únicamente los resultados de aquellas mediciones que representan la respuesta a alguna pregunta, la confirmación o invalidación de alguna hipótesis. Tampoco la organización de un experimento para medir cualquier magnitud se legitima por el hecho de que la medición se realice con la mayor precisión y de acuerdo con todas las reglas del arte. Su legitimación sólo la obtiene por el contexto de la investigación. De este modo toda ciencia encierra un componente hermenéutico (1999: 650).
Al responder a sus críticos, Gadamer estaba particularmente interesado en aclarar un malentendido, respecto de su punto de vista sobre la metodología de las ciencias naturales; para él, negar su necesidad sería absurdo:
Fue desde luego un tosco malentendido el que se acusase al lema “verdad y método” de estar ignorando el rigor metodológico de la ciencia moderna. Lo que da vigencia a la hermenéutica es algo muy distinto y que no plantea la menor tensión con el ethos más estricto de la ciencia. Ningún investigador productivo puede dudar en el fondo que la limpieza metodológica es, sin duda, ineludible en la ciencia, pero que la aplicación de los métodos habituales es menos constitutiva de la esencia de cualquier investigación que el hallazgo de otros nuevos –y, por detrás de ellos, la [imaginación] creadora del investigador–. Y esto no concierne sólo al ámbito de las llamadas ciencias del espíritu (1999: 641-642).25
Es claro que en todas las disciplinas científicas la inventiva y la imaginación creadora de los investigadores son elementos constitutivos fundamentales de la producción científica. Algo que demostró con sobrada evidencia el proceso de concepción y enunciación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, por ejemplo.
En lo concerniente a la historia, vemos con claridad meridiana que quien la piensa y la estudia es, a su vez, un ser histórico; un ser inmerso en la historia, en el mundo de su tiempo, en su horizonte de pensamiento. Otro tanto ocurre en las ciencias sociales: el científico social forma parte integral de la vida social misma que trata de comprender.
De las ciencias sociales empíricas puede decirse otro tanto. Aquí es bien evidente que hay una “precomprensión” que guía su planteamiento. Son sistemas sociales ya en curso, que mantienen a su vez en vigencia normas que proceden de la historia que son científicamente indemostrables. Representan no sólo el objeto sino también el marco de la racionalización científico-empírica en cuyo interior se inserta el trabajo metodológico […] Nadie discute que también aquí la investigación científica conduzca a un correspondiente dominio de los nexos parciales de la vida social que se ponen en cuestión; tampoco es discutible, sin embargo, que esta investigación induce también a extrapolar sus resultados a nexos más complejos (Gadamer, 1999: 643-644).
Como podemos ver, sobre las ciencias sociales actúa también la tradición, por lo cual el campo de lo social no sólo constituye el tema a comprender, sino que además da forma al propio horizonte conceptual y semántico de los científicos y de las ciencias sociales que se proponen interpretarlo. Al respecto, Berger y Luckmann señalan que los procesos de formación de la identidad personal ocurren dentro de un mundo determinado y sólo pueden ser adoptados al interior de éste; así, todo proceso por medio del cual se da forma al modo de ser y pensar de las personas tiene lugar dentro de horizontes que implican un mundo determinado (1967: 132). Estos procesos afectan por igual a todo ser humano, incluido el científico. Clifford Geertz sigue un razonamiento semejante cuando afirma que “El sistema nervioso humano depende inevitablemente del acceso a estructuras simbólicas públicas para elaborar sus propios esquemas autónomos de actividad […] Para orientar nuestro espíritu debemos saber qué impresión tenemos de las cosas y para saber qué impresión tenemos de las cosas necesitamos las imágenes públicas de sentimiento que sólo pueden suministrar el rito, el mito y el arte” (1997: 81-82).
Al igual que lo que ocurre en las ciencias naturales, los resultados de las ciencias sociales son parciales y provisionales. De ahí que siempre se corra el riesgo de incurrir en el reduccionismo, pretendiendo extrapolar los resultados parciales obtenidos en la investigación a fenómenos sociales más complejos. Los fundamentos científicos de las ciencias sociales pisan un terreno frágil: “Por inseguras que sean las bases efectivas que podrían hacer posible un dominio racional de la vida social, a las ciencias sociales les sale al encuentro una especie de necesidad de fe que literalmente las arrastra y las lleva mucho más allá de sus propios límites” (Gadamer, 1999: 644).
También entran aquí en juego los intereses prácticos: sociales y políticos. Gadamer vislumbra esto con toda claridad:
Si pasamos al terreno de las ciencias sociales, la [posibilidad de controlar] los procesos sociales, conduce necesariamente a una “conciencia” del ingeniero social, que quiere ser “científico” y, sin embargo, no puede ocultarse nunca del todo su propio partido social. En esto se hace patente una complicación especial que tiene su origen en la función social de las ciencias sociales empíricas: por una parte está la tendencia a extrapolar prematuramente los resultados de la investigación empírico-racional a situaciones complejas, simplemente para poder acceder de algún modo a una actuación planeada científicamente; por otra parte está el factor distorsionante de la presión de los intereses que ejercen sobre la ciencia los partidos sociales para influir a su favor en el proceso social (1999: 644).26
Gadamer concluye que, en ambos casos, trátese de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, “la absolutización del ideal de la ‘ciencia’ ejerce una fascinación tan intensa que conduce una y otra vez a considerar que la reflexión hermenéutica carece de objeto. Para el investigador parece difícil comprender el estrechamiento [de la perspectiva] que lleva consigo el pensamiento metodológico” (1999: 644).27 De ahí que proponga: “El retorno a la tradición filosófica práctica puede ayudar a protegernos de este modo contra la autocomprensión técnica del moderno concepto de ciencia” (1999: 648).
El siguiente problema hermenéutico que se plantea en relación con las ciencias es el que se refiere a la posibilidad del lenguaje de contener y expresar con exactitud los resultados de la investigación científica. Éste es un problema de fondo pues el lenguaje es una mediación insustituible entre el mundo real y la comprensión del mismo por el ser humano. Gadamer nos recuerda aquí que las ciencias naturales “en el contexto de su propia investigación están sometidas a nexos que pueden ilustrarse hermenéuticamente”. A partir de esta premisa, el autor se pregunta si las ciencias “realmente son del todo independientes de la imagen lingüística del mundo en la que vive el investigador como tal, y en particular del esquema lingüístico del mundo de su propia lengua materna” (1999: 651). Aun en relación con el lenguaje científico se plantean varios problemas:
Sin embargo, la hermenéutica entra aquí en juego también en un sentido distinto. Incluso aunque, mediante una lengua científica normalizada, pudieran filtrarse todas las connotaciones de la lengua materna, quedaría en pie el problema de la “traducción” de los conocimientos de la ciencia a la lengua común, que es la que confiere a las ciencias naturales su universalidad comunicativa y con ello su relevancia social.
Sin embargo, esto ya no afectaría a la investigación como tal, sino que sería un mero índice de hasta qué punto ésta no es “autónoma” sino que se encuentra en un contexto social. Y esto afecta a cualquier ciencia (1999: 651).
Como podemos ver, a las ciencias naturales, sociales e históricas les resulta imposible deshacerse del problema hermenéutico. Esto resulta particularmente válido en el caso de las últimas, dentro de las cuales “el saber precientífico desempeña un papel mucho mayor” (Gadamer, 1999: 652). Ésa es la condición de tales ciencias, para las cuales “el saber precientífico, que queda como triste reliquia de acientificidad, es lo que constituye precisamente su peculiaridad” (Gadamer, 1999: 652). Podemos concluir, así, que “el conocimiento previo que se desarrolla en nosotros, simplemente en virtud de nuestra orientación lingüística en el mundo […] desempeña su papel cada vez que se elabora alguna experiencia vital, cada vez que se comprende una tradición lingüística y cada vez que está en curso la vida social” (Gadamer, 1999: 652). En consecuencia, el hacer conscientes las implicaciones de las palabras conceptuales utilizadas por las ciencias y la filosofía se convierte en una tarea fundamental de la hermenéutica (Gadamer, 1999: 654). Recordemos que la hermenéutica filosófica “Sí que tiene que ver con el conjunto de nuestra experiencia del mundo y de la vida, de un modo como no lo hace ninguna otra ciencia, pero sí nuestra propia experiencia de la vida y el mundo tal como se articula en el lenguaje” (Gadamer, 1999: 654).
17 Coincidentemente, Carl Gustav Jung afirma que, “El hombre ha despertado en un mundo que no comprende, y por eso trata de interpretarlo” (1997: 38).
18 He cambiado el término “historismo”, de la traducción original, por el de “historicismo”, el cual considero que es el adecuado, y también “mundo de la vida” por “mundo vivencial”, términos que resultarían de una traducción más precisa del Lebenswelt de Husserl.
19 He cambiado el término “transmisión”, utilizado por la traductora de Grondin, por el de “tradición”, el cual se emplea en la versión castellana de Verdad y método, para evitar confusión y contribuir a una mayor claridad.
20 En este caso interpreto el neologismo “efectual”, inexistente en castellano, y cuyo significado no es del todo claro, en el sentido de tener un efecto y de que ese efecto es el de propiciar una interacción entre los horizontes de la tradición histórica y el de la interpretación de la historia.
21 He sustituido el neologismo “inacababilidad”, inexistente en castellano, por el término “limitación”. Considero que de esa manera el texto resulta más claro.
22 Aquí también entiendo por “historia efectual” tanto la historia fáctica, la historia acontecida y portadora de significación, y la historia que, convertida en tradición, continúa actuando sobre nosotros.
23 Interpreto el neologismo “identificabilidad” como la posibilidad de identificar el contenido y de identificarse con éste, las cuales expresan, desde mi punto de vista, con mayor claridad el significado de la oración.
24 He sustituido la palabra “abarcante” que aparece en el original, la cual existe en el portugués, más no en el castellano, por “comprehensiva”, la que considero sería la correcta en nuestro idioma.
25 He sustituido la palabra “fantasía” del original, por la de “imaginación”, pues esta última constituye una traducción más precisa, más cercana a lo que se propone argumentar Gadamer. El término alemán Fantasie se utiliza tanto para referirse a la fantasía como a la imaginación y a la inventiva. Sin embargo, también se utilizan en el alemán las palabras Phantasie y Vorstellungskraft para referirse a la imaginación, dependiendo del contexto semántico particular. Lo que tenemos en el original es una traducción literal que cambia el sentido de lo que Gadamer quiere mostrar, siendo más adecuados los términos “imaginación creadora” o, en todo caso, “inventiva”.
26 He sustituido el término “dominabilidad”, inexistente en castellano, por las palabras entre corchetes “posibilidad de controlar”. La frase resulta más clara de esa manera.
27 En la cita cambié el neologismo “perspectivista” por las palabras “de la perspectiva”, propias de nuestra lengua.