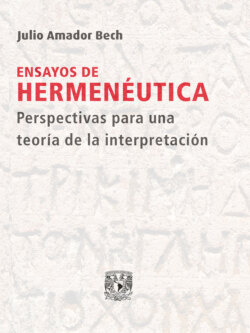Читать книгу Ensayos de hermenéutica - Julio Amador Bech - Страница 5
capítulo i
Breves reflexiones en torno a la universalidad del problema hermenéutico El pluralismo de la tradición clásica
Оглавление¿Cuándo y dónde nace la conciencia hermenéutica en la filosofía de Occidente? En verdad no lo sabemos; no obstante, podemos proponer un hipotético origen a partir de lo que conocemos. Ya desde Heráclito está presente la inquietud, la necesidad del preguntarse sobre la comprensión; para él, la correspondencia que sigue manteniéndose entre el lenguaje y el ser “no es ya una identidad inmediata sino mediada y, por así decirlo, oculta, pues se acepta que la reflexión sobre el ‘logos’ del lenguaje como un todo puede mostrar el ‘logos’ de la totalidad en devenir del cosmos” (Garagalza, 2006:180). Para su filosofía, “La dicción particular es al mismo tiempo descubrimiento y encubrimiento, por lo que requiere interpretación, y tiene un sentido que va más allá de lo que propiamente dice, un sentido oculto a la visión directa y al que se accede transversalmente, por la interposición de la imagen y la metáfora” (Garagalza, 2006: 180). Tales ideas están contenidas en sus famosas sentencias: “A la naturaleza le gusta ocultarse” (Heráclito, 2011: 51) y “El Señor cuyo oráculo está en Delfos, no dice ni oculta, sino indica por medio de signos” (Heráclito, 2011: 65[136 (22 B 93)]).1 Ricoeur hace referencia a esta misma sentencia de Heráclito para mostrar que el símbolo, en el sentido griego del término, es un enigma mas éste no bloquea la comprensión, por el contrario, provoca la interpretación (2014 [1965]: 20).
Cassirer formula esta cuestión de manera similar:
Cuando se designan al lenguaje, al mito y al arte como “formas simbólicas”, esta expresión parece presuponer que todas ellas, como modalidades espirituales de configuración, se remontan a un último estrato de lo real que en ellas sólo se vislumbra como a través de un medio extraño. Parece que nosotros sólo podemos captar esa realidad en la peculiaridad de esas formas; sin embargo, esto implica que ella no sólo revela, sino también se oculta en ellas (2013b [1923-1929]: 12).
Para Heráclito, alcanzar la sabiduría plantea dificultades y el conocimiento humano es limitado: “Los límites del alma no los hallarás andando, cualquiera sea el camino que recorras, tan profundo es su fundamento” (2011: 83 [22 B 45]). Por tal razón, aconsejará: “No hagamos conjeturas al azar acerca de las cosas supremas” (2011: 83 [22 B 47]). Para él, “Una sola cosa es lo sabio: conocer la Inteligencia que guía todas las cosas a través de todas” (2011: 82 [22 B 41]). Las referidas sentencias nos encaminan hacia la necesidad de una comprensión más profunda de las cosas que nos permita ir más allá de lo evidente, para hallar lo que se oculta detrás de ellas y de los discursos que hablan de ellas, por eso afirma que “se equivocan los hombres respecto del conocimiento de las cosas manifiestas” (2011: 84 [22 B 56]). Más aún, dirá: “La armonía invisible vale más que la visible” (2011: 84 [22 B 54]).
Sin embargo, para él, la comprensión es algo inherente al ser humano:
103 A todos los hombresles es dado por igual conocerse a sí mismosy pensar con sentido. [F 116] (Heráclito, versión de Álvarez y Hülsz, eds., 2015: 32)
Según Ernst Cassirer, el concepto del logos tiene una importancia central en la filosofía y comienza a ganar mayor complejidad y riqueza en el pensamiento de Heráclito y, a pesar de que Cassirer no lo mencione explícitamente, en su interpretación de Heráclito se vislumbra la presencia del cuestionamiento hermenéutico sobre lo que podemos conocer:
Esta significación que asignamos al concepto del logos, y la riqueza futura que está llamado a adquirir, se perciben ya claramente en la primera versión que de él nos da la filosofía de Heráclito. A primera vista, la doctrina heraclitiana parece mantenerse todavía por entero dentro de los marcos de la filosofía jónica de la naturaleza. Heráclito sigue considerando el universo como una suma de [materias] que se transforman mutuamente las unas en las otras.2 Pero, en realidad, esto sólo es, para él, la superficie de la realidad, por debajo de la cual trata de descubrir otra más profunda (1982 [1942]: 12).
De acuerdo con la lectura que lleva a cabo Cassirer, “para Heráclito la comprensión del lenguaje se erige en expresión típica y auténtica de la comprensión del universo” (1982: 26).
No sólo las cuestiones más profundas, incluso las cuestiones cotidianas plantean problemas para la comprensión, así lo piensa la filosofía de Heráclito:
10 Aunque este Discurso existeperpetuamente se quedan los hombres sin entenderlo,ya sea antes de haberlo escuchado,ya sea nada más escucharlo.Pues, aunque todas las cosas sucedensegún este Discurso, a gente sin experiencia se parecen cuando experimentanpalabras y accionestal cual yo las expongo,distinguiendo según naturalezay mostrando cómo son. [F 1a]
11 ¡Obtusos! Tras haber escuchado,a sordomudos se parecen;de ellos da fe el refrán:“Presentes, están ausentes”. [F 34]
12 ¡Incrédulos!No sabiendo escuchar, tampoco saben hablar. [F 19]
13 Con cuanto continuamente tratan,el Discurso *que habita todo el universo*,de eso se apartan.Y las cosas que se topan todos los días,esas les parecen extrañas. [F 72] (Álvarez y Hülz, eds., 2015: 20-21)
Me abstengo de comentar las sentencias de Heráclito, recién citadas, para permitir que el lector reflexione sobre ellas, libremente. Si eso se dificulta, podemos recurrir a la interpretación de Cassirer, quien indica que para Heráclito el mundo “está sujeto a una regla universal que une a todo ser y a todo acaecer individuales indicándoles su justa medida” (2016: 86). Más aún: “esta ley del cosmos en sí inmutable se expresa en forma distinta pero intrínsecamente igual a sí misma en el mundo de la naturaleza y en el del lenguaje” (2016: 86). Pero este complejo de sentido no se nos revela si lo pretendemos aprender de manera fragmentaria, “despedazado en una multiplicidad de ‘cosas’ particulares, sino sólo cuando lo contemplamos y aprendemos como un todo viviente” (2016: 86).
Otro autor que nos permite, desde la perspectiva actual, considerarlo como iniciador del pensamiento que más tarde dará origen a la hermenéutica es Parménides. Entre los hexámetros que parecen haberse recuperado de lo que él recitó y escribió, encontramos el siguiente: “Un solo camino narrable queda: que es. Y sobre este camino hay signos abundantes” (2011: 35 [32 (28 B 8, 1-3)]). El enunciado nos conduce hacia la idea de polisemia, que proviene del griego: pολυσημία, es decir, polὑ (poli): muchos y σῆμα (sema): signo, señal; a lo anterior podemos agregar: σημασἰα (semasia): significación. La polisemia nos lleva, por sí misma, tanto a la pluralidad de signos con los cuales podemos referirnos a lo “que es” como, al mismo tiempo, a la pluralidad de significados que esos signos contienen, es decir, a la interpretación de su significado. Queda, así, planteado de raíz el problema hermenéutico implícito en el lόgoς (logos), en el decir: lἐgειν (legein), en el pensar: νοεῖν (noein).
De acuerdo con Mauricio Beuchot, “la hermenéutica interviene donde no hay un solo sentido, es decir, donde hay polisemia. Por eso, la hermenéutica estuvo, en la tradición, asociada a la sutileza. La sutileza era vista como un trasponer el sentido profundo, incluso oculto, o cómo encontrar varios sentidos cuando parecía haber sólo uno” (2015: 17-18).
Los propios versos de Parménides hacen referencia a la polisemia:
Las yeguas que me llevan tan lejos como mi ánimo alcance,me transportaron cuando, al conducirme me trajeron al camino, abundante en signos, de la diosa, el cual guía en todo sentido al hombre que sabe.
Ahí fui enviado, pues ahí me llevaban las yeguas muy conocedoras,tirando del carro, y las doncellas iban delante en el camino (2011: 34 [30 (22 B 1, 1-5)]).
Destacamos del fragmento la frase: “me trajeron al camino, abundante en signos”, evidentemente, se trata de la referencia a la polisemia.
Según Heidegger, la diosa a la que se refiere Parménides es la verdad: “¿Quién es la diosa? La respuesta que nosotros anticipamos proporciona en primer término el todo del ‘poema didáctico’. La diosa es la diosa ‘verdad’. Ella misma –‘la verdad’– es la diosa. Por eso evitaremos el giro que hablaría de una diosa ‘de la verdad’” (2005 [1982]: 10). Vemos cómo, para Parménides el desocultamiento de la verdad no se da directa y explícitamente, sino por medio de un rodeo, sólo se puede alcanzar, o mejor, sólo podemos hablar de ella valiéndonos de un lenguaje enigmático, metafórico.
Al respecto debemos referir una distinción, establecida por Parménides, entre dos tipos de discurso; Jean Grondin la pone de relieve en su Introducción a la metafísica:
El reino de las opiniones es aquel en que, escribe Parménides, “el ojo ciego, el oído sordo y la lengua (glōssa) todavía lo gobierna todo”. Lo que los mortales ven nacer y perecer no son sino apariencias suscitadas por el poder del lenguaje y de los nombres. El Poema distingue aquí dos tipos de discurso: de un lado el decir (legein) “lo que es”, esto es, el discurso verdadero que corresponde con lo pensado (noein) y del otro, el discurso vacío que se queda en el plano de entidades nominales (frag. 8, 38: onomasthai) que depende de la charlatanería y de la glosolalia (2006 [2004]: 47).
Su texto versificado nos lleva a pensar que es la diosa quien se lo revela:
Y ahora es necesario que te enteres de todo:por un lado, el corazón inestremecible de la verdad bien redonda;por otro, las opiniones de los mortales, para las cuales no hay fe verdadera (Parménides, 2011: 33 [28 (28 B 1, 28-32)]).
Queda implícito, aquí también, el problema hermenéutico: saber distinguir entre discurso verdadero y discurso vacío. El problema hermenéutico queda situado de cara a la interpretación de los discursos. Al respecto, Gadamer afirma: “La lingüisticidad le es a nuestro pensamiento algo tan terriblemente cercano, y es en su realización algo tan poco objetivo, que por sí misma lo que hace es ocultar su verdadero ser” (1999 [1960]: 457). Tal ocultación es la que da lugar a la interpretación, a la hermenéutica como disciplina sistemática de la interpretación. Grondin completa esta idea comentando: “Desde la plena concepción del έρμηνεύειν [expresar, interpretar, traducir] parece claro que detrás de lo literalmente enunciado hay algo diferente, algo más, que requiere un mayor esfuerzo hermenéutico justamente porque el sentido inmediato y verbal resulta incomprensible” (2002 [1994]: 50).
Al inicio de su obra sobre Parménides, Heidegger afirma: “Parménides y Heráclito son los nombres de los pensadores, contemporáneos en las décadas entre 540 y 460 a. C., que piensan lo verdadero en una única copertenencia al comienzo del pensar occidental. Pensar lo verdadero significa: experimentar lo verdadero en su esencia y saber la verdad de lo verdadero en dicha experiencia esencial” (2005 [1982]: 5).
Parménides y Heráclito piensan de una manera original que no se ha vuelto a dar en la historia occidental. Tal es la dificultad que enfrentamos a la hora de interpretar su filosofía. En ese sentido, Heidegger explicitará la perspectiva hermenéutica desde la cual él interpreta el pensamiento de Parménides. En primer lugar, aclara que la propia traducción del griego al alemán que él realiza es ya un primer momento de la interpretación, aunque no contiene el todo de la interpretación (2005: 8). En segundo lugar, que “ni la traducción ni la explicación tendrán peso alguno mientras lo pensado en la palabra de Parménides no nos interpele por sí mismo” (2005: 8). Desde una perspectiva hermenéutica, Heidegger nos conduce a poder distinguir la distancia que existe entre los horizontes históricos del pensar original de Heráclito y Parménides y el nuestro: “Lo pensado en dicho pensar es justamente lo histórico por excelencia, lo que precede y, con ello, lo que anticipa toda historia subsiguiente” (2005: 5). Para alcanzar un mejor entendimiento, nuestra interpretación debe desmontar la tradición en la cual nos movemos, lo cual nos permitirá acercarnos a su pensamiento. La tradición aparece como un obstáculo a nuestra comprensión, asunto del cual debemos ser conscientes.
Heidegger señala que la dificultad radica en que en las interpretaciones posteriores (tradición) nos encontramos con “un modo de pensamiento que se ha consolidado en Occidente desde hace dos mil años y que en cierto sentido es, incluso, una consecuencia aberrante del pensar expresado en el ‘poema didáctico’ de Parménides”. Más aún: “Nosotros nos movemos en la larga tradición de este modo de pensar, y por eso lo tomamos como el modo ‘natural’” (2005: 11). Se ponen de manifiesto, de esa manera, algunos de los problemas hermenéuticos que conlleva la interpretación de los autores que podemos considerar como precursores de un modo de pensar que al paso de los siglos irá dando forma a lo que hoy llamamos hermenéutica.
El destacado estudioso de la mitología griega Carlos García Gual relata que el primero en proponer una interpretación alegórica del mito fue Teágenes de Regio, “un sagaz comentador de Homero del siglo vi a. C.” (1989: 48). Teágenes salva a Homero de las críticas que se le hacen por presentar en la Ilíada un comportamiento escandaloso de los dioses, contrario al canon ético griego de comportamiento cívico y cotidiano, argumentando que Homero hace uso de un modo críptico de expresión, valiéndose de un lenguaje poético que se refiere a verdades profundas, cuya literalidad contiene un sentido oculto,por referencia alegórica: “Con tal lenguaje alude y devela a los entendidos verdades profundas ocultas tras un velo de metáforas, tras un ropaje embellecido por imágenes plásticas […] Así, el mito queda visto como un lenguaje cifrado que vela un saber profundo que hay que interpretar y descifrar […] ese lenguaje mítico posee un código propio y unas referencias reales, que los sabios saben encontrar y rastrear” (García Gual, 1989: 50-51).
De acuerdo con Grondin, “La práctica de la interpretación alegorizante de los mitos consistía, por tanto, en encontrar algo más profundo detrás del sentido literal escandaloso. Lo chocante o absurdo del sentido inmediato es justamente un indicio de que se refería a un sentido alegórico que el lector u oyente [avezado]3 tenía que descifrar”. Más adelante agrega: “La palabra enunciada no se basta a sí misma, sino que remite a algo diferente, de lo cual es signo” (2002: 50-51). Grondin da cuenta de la manera en la cual tiene lugar esta etapa de la hermenéutica:
La necesidad de una reflexión explícita sobre la explicación, sobre el acontecer primario del lenguaje en tanto interpretatio o como reproducción del pensamiento, se debe –y no hay nada más humano que eso– a la experiencia de la incomprensibilidad.
Esta reflexión surgió sólo cuando el comprender se vio ante el desafío de pasajes y elementos de la tradición religiosa y mitológica que se habían convertido en oscuros o escandalosos (2002: 49).
Al respecto, indica Cassirer:
Percibimos, dentro todavía del círculo mágico del mito y la religión, el sentimiento de que la cultura humana no constituye algo dado y obvio, sino una especie de prodigio que necesita de explicación. Pero este sentimiento mueve al hombre a una reflexión más honda cuando no sólo siente la necesidad y el derecho de plantearse esta clase de cuestiones, sino que, dando un paso más se pone a cavilar un procedimiento propio y sustantivo, a desarrollar un “método” para poder contestarlas.
Este paso lo da por primera vez el hombre en la filosofía griega, y a ello se debe precisamente el gran viraje espiritual que esta filosofía representa (1982: 10-11).
Richard Buxton nos permite ver a través de su obra El imaginario griego que la sociedad griega se caracterizaba por el intercambio de narraciones, entre las cuales los relatos sobre los orígenes jugaban un papel fundamental y su carácter era eminentemente dialógico y plural: “las ficciones y los contextos sí tuvieron al menos una característica común: la pluralidad de la voz. En la sociedad de la polis arcaica y clásica, en una serie de ámbitos, la narración fue una empresa competitiva” (2000 [1994]: 24). Tal carácter provenía de su antigua tradición oral, anterior a la escritura. En referencia a ella, Eric Havelock señala que la literatura griega había sido poética porque la poesía había jugado la función social de preservar la tradición a partir de la cual los griegos vivían y eran instruidos en ella; lo que quería decir que la tradición era enseñada y memorizada oralmente (1986: 8). García Gual señala que “es la comunidad entera del pueblo quien guarda y alberga en su memoria esos relatos. Los mitos circulan por doquier. Las instituciones se apoyan en los mitos; se recurre a ellos para tomar decisiones; se interpretan hechos de acuerdo con ellos” (1989: 27). Kirk sostiene que “Los mitos tradicionales eran, a fin de cuentas, el hecho cultural dominante de la vida griega” (1992 [1974]: 92).
La narración mítica está presente en la educación de los niños, desde pequeños, en el ámbito doméstico; en la educación de los jóvenes, en un ámbito socialmente sancionado; en celebraciones públicas y privadas de ciudadanos, acompañadas del canto y la recitación especialmente en Atenas. Adquiere una cualidad relevante en la tragedia (Buxton, 2000: 31-53; García Gual, 1989: 27-28, 37), tal como pensadores de la talla de Aristóteles, Hegel, Nietzsche, Heidegger y Gadamer lo han destacado. Carlos García Gual, especialista en el tema, pone de relieve esta cuestión:
La épica y la tragedia –y también la lírica coral doria– fueron no sólo formas de arte, sino también instituciones sociales con valor educativo.
Los mitos hablaban de héroes y de dioses, que habían actuado en un tiempo remoto, pero en sus dramáticas escenas plantean conflictos de valores en los que se muestra paradigmáticamente la trágica condición del hombre. Ese cruce de dos tiempos –el del mito y el presente ciudadano– y la imbricación de lo humano en lo heroico, y viceversa, sirve a la educación mediante la reflexión y la purificación afectiva, que Aristóteles supo reconocer tan admirablemente (1987: 37).
De acuerdo con Paul Diel, el tema central de los mitos griegos, y en especial de la tragedia, es el de las transformaciones energéticas entre el deseo exaltado y su deseable orientación armónica. La satisfacción armoniosa de los deseos es el sentido último de la vida, su sentido espiritual (1991 [1966]). Sobre la tragedia, Buxton subraya algunas de sus características que me parecen sustantivas; por ejemplo, que cuando hacia finales del siglo vi a. C. surge la tragedia, ésta significa “una forma de narración mítica sin precedentes en cuanto a la participación de toda la polis” (2000: 43); la tragedia ateniense revela “una ciudad discutidora y obsesionada con la palabra” (2000: 43); “la tragedia formula preguntas molestas” (2000: 43); concluye que “A pesar de su intensa y fantástica exageración, pero también debido a ella, la tragedia demuestra, con fuerza sólo comparable al de la Ilíada, que los ‘simples relatos’ pueden despejar zonas de experiencia más extrañas y profundas que todas las indagadas por la cultura griega” (Buxton, 2000: 45).
Así, resulta que los sucesos presentados por el mito y la tragedia son profundos y trascendentes, en términos de la experiencia humana, y por eso, mueven las emociones, cuya catarsis deben provocar. Tragedia y mito tienen el mismo fin: que el ser humano pueda conocer el thelos divino que subyace y estructura al cosmos. Por lo cual, dirá Gadamer: “Frente al poder del destino el espectador se reconoce a sí mismo y a su propio ser finito” (1999: 178). Se trata de “una especie de autoconocimiento del espectador, que retorna iluminado del cegamiento en el que vivía como cualquier otro” (1999: 179).
Coincidiendo con autores como Gadamer y Blumenberg, Buxton subraya que no existía una oposición radical entre mythos y logos: “en un nutrido conjunto de pasajes que se remontan incluso al periodo arcaico mythos y logos se emplean sin ninguna de las oposiciones mencionadas” (Buxton, 2000: 26). Lo que nos conduce a una descripción de ciertas características fundamentales de la interpretación del mito en la Grecia antigua, tal como Gadamer las expone en Mito y razón:
La religión griega no es la religión de la doctrina correcta. No tiene ningún libro sagrado cuya adecuada interpretación fuese el saber de los sacerdotes, y justo por eso lo que hace la ilustración griega, a saber, la crítica del mito, no es ninguna oposición real a la tradición religiosa. Sólo así se comprende que en la gran filosofía ática y, sobre todo, en Platón pudiesen entremezclarse la filosofía y la tradición religiosa (1997 [1981]: 17-18).
Josef Pieper comienza su libro Sobre los mitos en Platón señalando que “Quien haya hojeado simplemente los diálogos de Platón sabe que están llenos de historias. Y, sobre todo, que cada uno de esos diálogos es por sí mismo una historia. En el campo de la expresión filosófica el hecho no deja de ser algo en cierto modo sorprendente. Y las cuestiones que ello plantea no son fáciles de responder” (1984 [1965]: 11). A la pregunta enunciada responde con otra pregunta:
¿No podría ocurrir además que la realidad con verdadero alcance para el hombre no posee la estructura del “contenido objetivo” sino más bien el del suceso, y que en consecuencia no se pueda captar adecuadamente justo en una tesis, sino en una praxeos mimesis, en la “imitación de una acción”, para decirlo con el lenguaje de Aristóteles, o lo que es lo mismo, en una “historia”?
De esa índole y categoría son las cuestiones que hay que enfrentarse, cuando se investiga el sentido sobre todo de las historias míticas, que se encuentran en las obras de Platón (Pieper, 1984: 14-15).
He aquí claramente planteado un problema hermenéutico: ¿Qué clase de discurso es el más adecuado para transmitir lo que se considera verdadero?
A partir de un cuidadoso examen del problema, Gadamer concluye que en el contexto de la Grecia clásica no podía hablarse de la “oposición extrema entre mito y logos con que estamos familiarizados” (1997: 26). Coincidentemente, para Lluís Duch, el ser humano es un ser que se encuentra en la búsqueda constante de un equilibrio, siempre precario, dentro de las estructuras sociales (de acogida); es un complexio, una coincidentia oppositorum de lo abstracto y lo concreto, del mythos y del logos, del cosmos y del caos. El mythos es imagen, intuición, narración, imaginación; el logos es concepto, crítica, explicación. Ambas son realidades que están coimplicadas íntimamente y que se condicionan mutuamente: “incesantemente, en el ser humano, mito y logos, imagen y concepto, procedimientos intuitivos y procedimientos inductivos y deductivos, se encuentran coimplicados” (Duch, en Solares y Lavaniegos, 2008: 128). Para Duch este problema se resuelve en el concepto de logomítica que mantiene la polivalencia del ser humano, de cara a los diversos reduccionismos:
No se trata, por consiguiente, del paso “del mito al logos”, tampoco del “logos al mito”, sino del mantenimiento del logos en el mito y del mito en el logos”. En el ser humano, mito y logos no son dos realidades yuxtapuestas, independientes entre sí, ajenas la una a la otra, sino se trata de dos realidades íntimamente coimplicadas entre sí que se condicionan dialécticamente. Hay “lógica” en las narraciones míticas y “lo mítico” se encuentra presente en las explicaciones de carácter científico. Por eso me refiero al hombre como un ser logomítico que desarrolla –tendría que desarrollar– en un mismo movimiento la imaginación y el arte de la crítica, la kritiké tekhné de los griegos, la cual siempre consiste en el “arte de buscar criterios” para el pensamiento y para la acción (2008b: 199-200).
Hans Blumenberg pone de relieve que, tal como lo había mostrado Nietzsche, a pesar de todos los intentos del monoteísmo sacerdotal por moldear nuestra comprensión de los griegos, a partir de sus propias concepciones de la fe, hoy en día podemos saber que los antiguos griegos vivieron sin una teología normativa y todo mundo tenía derecho a inventar y creer en lo que quisiese (Blumenberg, 2004 [2001]: 22). Desde su punto de vista, el dominio de una libre orientación poética en el acercamiento de los griegos a los dioses se debía a que, como afirmara Jakob Burckhardt, “no había custodios del acervo teológico” (Blumenberg, 2004: 19). Más aún: “La fascinación que ejercía el mito se debía precisamente a que era mera representación [mímesis], sólo necesitaba ser ‘creído’ momentáneamente, pero nunca devino norma o credo” (2004: 23). El mito, afirmaba Blumenberg, dominó la fantasía de los antiguos griegos y les produjo un gran placer.
Aquel pueblo tan excitable en sus sentimientos, tan impetuoso en sus deseos, tan excepcionalmente capacitado para el sufrimiento, ¿de qué otro modo hubiera podido soportar la existencia, si en sus dioses ésta no se le hubiera mostrado circundada de una aureola superior? El mismo instinto que da vida al arte, como un complemento y una consumación de la existencia destinados a inducir a seguir viviendo, fue el que hizo surgir el mundo olímpico, en el cual la “voluntad” helénica se puso delante de un espejo transfigurador. Viviéndola ellos mismos es como los dioses justifican la vida humana –¡única teodicea satisfactoria! (Nietzsche, 1981 [1872]: 53)
Kirk subraya la gran libertad con la cual Píndaro se valía de los materiales míticos para la creación de su poesía, por lo cual: “No existe una única clave” para la comprensión de su obra (1992 [1974]: 84).
Desde una perspectiva hermenéutica y contrariamente a lo que plantean los enfoques estructuralistas, las paradojas y disyuntivas éticas que enfrentan los personajes de la tragedia sólo se pueden resolver en el campo de la existencia misma, no se resuelven lógicamente, se resuelven vivencialmente, se resuelven en el campo de la existencia temporal, de la diacronía que une e hila, narrativamente, el tiempo original de los mitos; el tiempo vivo del mito y sus recitadores; el tiempo de la tragedia: de sus autores y espectadores; y el tiempo hermenéutico de las sucesivas interpretaciones al interior de la tradición occidental, pues esas sucesivas interpretaciones constituyen la sustancia de la propia historia cultural de Occidente. Es en tal sentido que García Gual afirma que la mitología griega cuenta con una condición singular: la de presentarnos una tradición que podemos estudiar diacrónicamente (1989: 40-41). Esto nos permite llegar a una comprensión de los mitos clásicos mediante un proceder hermenéutico que los emplaza dentro del despliegue de la tradición greco-latina occidental, entendida como una tradición creada, re-creada e interpretada históricamente, sigo en esto a Ricoeur (2003 [1969]).
En referencia a la continuidad de la tradición clásica en Occidente, particularmente por lo que se refiere al arte, Michel Greenhalgh afirma:
Tanto en la historia del arte como en la historia de la literatura, el clasicismo es una aproximación al medio de expresión basado en la imitación de la Antigüedad y en la apropiación de una serie de valores atribuidos a los antiguos. La importancia constante de la cultura antigua en muchas disciplinas, tales como el derecho y la administración o la epigrafía y la poesía, se evidencia en la fusión de los sentidos de la palabra “clásico” en los términos tradición clásica, que denotan la retención y la elaboración de los valores clásicos en el arte a través de las generaciones (1987 [1978]: 11).
Acerca del modo en el cual se entendía lo que hoy llamamos hermenéutica, dentro de la tradición clásica griega, podemos concluir que
El término interpretación viene del verbo griego hermeneúein, que posee dos significados importantes: designa a la vez el proceso de elocución (enunciar, decir, afirmar algo) y el de interpretación (o de traducción). En ambos casos se trata de una transmisión de significado, que puede 1) transcurrir del pensamiento al discurso, o bien 2) ascender del discurso al pensamiento. Hoy en día sólo hablamos de interpretación para caracterizar el segundo proceso, que asciende del discurso al pensamiento que lo sostiene, pero los griegos pensaban ya la elocución como un proceso “hermenéutico” de mediación de significados, que designa entonces la expresión o la traducción del pensamiento en palabras. El término hermeneia sirve, además, para nombrar el enunciado que afirma alguna cosa (Grondin, 2008 [2006]: 22).