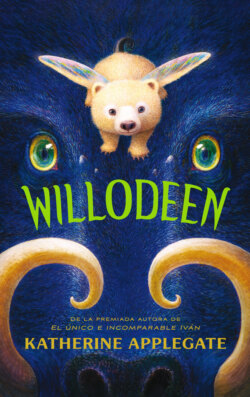Читать книгу Willodeen - Katherine Applegate - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO
Ocho
Mi corazón dio un brinco.
—¡No! —grité, pero mi voz se perdió entre los alaridos de Sir Zurt y las pisadas de los cazadores que se aproximaban.
—¡Corre! —grité, como si el viejo chillador pudiera entenderme.
Deslicé a Duuzuu al interior de mi bolsillo.
—No hagas ruido —dije.
Sir Zurt ya no estaba, pero vi un delgado rastro de sangre que llevaba hacia los árboles. Rápidamente lo cubrí con hojas. No hacía falta que los cazadores se dieran cuenta de que sí le habían atinado.
Otra flecha pasó veloz y fue a clavarse en el nido abandonado. Una tercera flecha quedó clavada en el tronco de un árbol cerca de mi cabeza.
Me agaché.
—¡Alto! —grité—. Ya se fue. ¡No más!
A través de las ramas podía ver a dos hombres con arcos y un carcaj de flechas a la espalda. Uno de los hombres era bajo, de cabello oscuro y corpulento. El otro era alto, con una barba gris muy tupida y una enorme panza.
—¡Qué niña más tonta! —gruñó el de la barba gris—. Me acabas de costar un puñado de piezas de cobre.
—Tienes suerte de que no te hayamos herido —dijo su compañero.
Recogí la flecha que estaba junto a mis pies. La punta era tan afilada como una púa de la cola de un chillador. Las plumas del otro extremo parecían de cuervo.
—Dame eso, niña —dijo el de la barba gris. Su compañero arrancó la flecha clavada en el tronco, pero el astil se rompió.
—Por favor, no merecen la muerte —dije.
El de la barba gris se tapó la nariz con los dedos.
—¿Sí lo hueles? —preguntó—. No hay nada peor que ese hedor.
Yo estaba tan furiosa que ni siquiera me había dado cuenta del olor.
—Despiden ese olor cuando están asustados —expliqué—. No tienen flechas, como usted.
—Pero tienen colmillos suficientemente afilados y púas en su cola —dijo el más bajo—. No hay necesidad de que, además, anden por ahí, apestándolo todo.
El de la barba gris me tendió la mano.
—Dámela, entonces —dijo, apuntando con la barbilla a la flecha que yo sostenía.
Me temblaban las manos. Toqué la punta, imaginando el dolor que era capaz de producir. Yo había manipulado una buena cantidad de flechas, claro. Mis padres me habían enseñado a cazar. Comía estofado de conejo o de pollo cuando podía, al igual que el resto de la gente.
Pero ¿matar algo sin razón alguna, sólo porque sí? ¿Qué lógica tenía eso?
—Dámela, niña.
No lo miré. Evitaba mirar a la gente a los ojos. Hacía que me sintiera nerviosa.
Además, había aprendido que no siempre me gustaba lo que veía allí.
—A ver, ya —ordenó.
Pero para ese instante, yo ya iba corriendo colina abajo, seguida por gritos de ira.