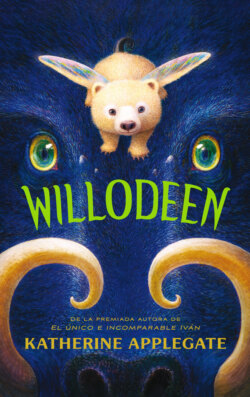Читать книгу Willodeen - Katherine Applegate - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO
Diez
Cuando íbamos por el pie de la colina, Connor recuperó su atado de materiales.
—Puedo acompañarte hasta tu casa, si quieres —ofreció.
—No hay necesidad —y como eso me sonó muy poco amable, agregué—: Gracias por ir conmigo a… ya sabes.
La luz del farol se reflejó en los ojos oscuros de Connor.
—¿Has oído el ruido que hacen en las noches? Los chilladores, quiero decir —preguntó.
—Muchas veces, aunque no recientemente.
—Siempre me he preguntado qué querrán decir.
—Yo también, y empiezo a pensar que ya nunca lo sabremos.
—Pues sí —dijo él—. Entonces, buenas noches.
—Espera —le tendí mi brazo—. Ven acá, Duuzuu.
El osibrí titubeó un poco, pero acabó por dar un brinquito a mi brazo, obediente.
—Me imagino que le agradas —comenté, sintiéndome levemente traicionada.
Connor dio vuelta a la derecha y yo tomé el camino al centro del pueblo. La casita donde yo vivía estaba en el otro extremo.
Cerca del río, habían levantado una plataforma de madera para la Feria de Otoño. Las ventanas de las tabernas se veían encendidas y brillantes con el titilar de las velas, pero no vi que adentro hubiera mucha gente.
Ya habían llegado al pueblo músicos y saltimbanquis, y un puñado de turistas. Pero era como si algo no anduviera del todo bien. Había cierto desasosiego flotando en el lugar.
A lo largo de la orilla del río ardían las antorchas en preparación de la feria, pero no vi ningún osibrí. Por lo general, a estas alturas del año, los árboles debían resplandecer con los primeros que llegaban y sus nidos recién construidos.
Me abrí paso hasta el malecón, el largo sendero que recorría la margen del río, tratando de no hacer caso de los habitantes del pueblo que se tapaban la nariz cuando pasaban cerca de mí.
—¡Échate al río! Apestas todo alrededor.
Tres niñas más o menos de mi edad, caminaban con los brazos enganchados entre sí. Las conocía de mis breves temporadas de escuela y, claro, las había visto en el pueblo. Violeta, Rosa y Margarita. Yo las había apodado “las flores amigas”. Nunca se veía a una de ellas sin que las otras dos estuvieran también por ahí cerca.
—¿Qué es ese mal olor? —preguntó Rosa, a volumen suficiente como para asegurarse de que yo hubiera oído.
—Es la niña esa de los chilladores —contestó Margarita cuando pasaron a mi lado.
Normalmente, me hubiera amilanado, pero me sentía furiosa, y la furia me hacía más ruidosa.
—¡Es mi nuevo perfume! —les grité, aunque ya me habían dado la espalda—. ¿Les gusta?
Sus risotadas me recordaron los graznidos de los cuervos.
Esas niñas me importaban bien poco. No me importaban para nada.
El último, el último, el último.
Junto a mí, los sauces azules se mecían en la brisa. Sus largas hojas ya habían cambiado a su increíble color de otoño, muy azul por un lado y plateado por el otro. Pero sin los osibríes y sus nidos refulgentes, los árboles parecían solitarios, a medio terminar.
Cerca del límite del pueblo di vuelta a la izquierda. La casita de Mae y Birdie estaba lo suficientemente cerca como para verla a simple vista.
No conseguía sentir que fuera “mi casa”. Parecía como si nunca fuera a poder usar esa palabra sin pensar en mi vieja casa, mi ma, mi pa, mi hermano, los animales que teníamos. La tetera desportillada con flores amarillas en un lado. La mecedora de madera donde mi pa se sentaba frente a la chimenea a fumar su pipa. Mi cama, con su colchón hundido y el petirrojo tallado en la cabecera de madera.
Todo había desaparecido. Todo menos un trozo de la tetera de mi ma que encontré entre los restos chamuscados de la casa.
De mi antigua casa.
No importaba. Se había acabado. Era una etapa cerrada. Lo mejor que podía hacerse con el dolor era contenerlo, cubrirlo. Justo lo que traté de hacer con Sir Zurt.
Parecía que yo era experta en enterrar cosas.
La casa se sentía acogedoramente cálida y olía a sopa de chícharos.
Mae estaba adormecida frente a la chimenea. Birdie revolvía el contenido de una olla negra.
—Bueno, mira quién nos va a conceder el privilegio de su compañía —dijo, y luego arrugó la nariz—. Veo que encontraste a uno. ¿O más bien debería decir que “huelo que encontraste a un chillador”?
Para mi gran desesperación, me solté a llorar, con un llanto desbocado, con jadeos y sollozos. Me parecía horrible llorar así porque quería decir que estaba fuera de control.
—¿Willodeen? —preguntó Mae, levantándose con lentitud de su silla—. ¿Qué te pasa, corderita?
—Lo mataron —dije—. Mataron a Sir Zurt.
No hacía falta que dijera nada más. Mae y Birdie me envolvieron en un abrazo apretado y me dejaron que siguiera sollozando sin molestarme.
Y a pesar de que yo sabía que no eran mi familia verdadera, y que su casa no era mi casa, me sentí bien al estar en medio de su abrazo, al oír el fuego crepitando y la sopa borboteando suavemente en la olla.