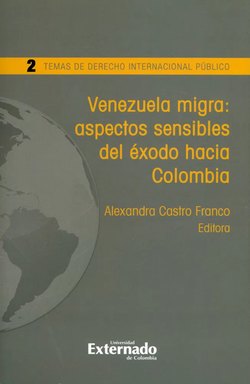Читать книгу Venezuela migra: aspectos sensibles del éxodo hacia Colombia - Laura González - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL COMO FENÓMENO QUE SE HA DE INTERVENIR EN COLOMBIA Y EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA
ОглавлениеDesde la independencia de Colombia se ha hablado de migración internacional en su agenda pública1. Si bien en algunos periodos la migración internacional fue relevada a ser un tema de baja importancia en el debate, hacia el año 2003 este cobró mayor visibilidad en diferentes ámbitos gubernamentales. A partir de esta fecha, y estableciendo una especie de relación entre escaladas de violencia con la salida de colombianos hacia el exterior, se habla de migración internacional como un elemento de vital importancia para algunos grupos de interés. También el aumento sostenido de los flujos de capitales entre los colombianos en el exterior y sus conexiones con el país han alimentado el debate sobre Colombia como un país emisor de migrantes. Remesas internacionales, pérdida de capital humano, fuga de cerebros y desplazamiento forzado hacia el exterior son los principales elementos que se han discutido en espacios públicos y concernientes a la sociedad civil. Entonces a partir de estos temas se decide tomar acciones concretas de parte del Estado para atender las necesidades de una población tradicionalmente relegada.
Con el fortalecimiento y profundización del debate, así como las manifestaciones de algunos grupos de interés, se decide tomar acción concreta, centralizada en un solo instrumento, para la atención de los colombianos en el exterior y los extranjeros en Colombia. A partir de ello se estructura y aprueba el Conpes 3603 de 2009[2], bautizado como Política Integral Migratoria (PIM). Este documento tiene en cuenta todos los esfuerzos previos del Estado colombiano para establecer una relación con los connacionales en el exterior, tanto por medio de las secciones consulares como de planes, programas y proyectos concretos. De la misma manera, se integran en este documento todos aquellos antecedentes institucionales, de política pública, jurídicos y constitucionales pertinentes, con el fin de unificar en una sola toda la acción del Estado dirigida a esta población. Como resultado, se obtiene un plan centralizado, interinstitucional y orientado a “[g]arantizar una atención suficiente, efectiva y coordinada sobre todas las dimensiones de desarrollo3 de la población colombiana en el exterior y los extranjeros en Colombia” (Conpes, 2003).
Ahora bien, en el proceso de consolidación de la migración internacional como tema de agenda pública, esta pasó a ser un elemento clave en la definición de la política exterior colombiana (PEC) por medio de su integración a los planes nacionales de desarrollo subsiguientes (Bonil Vaca, 2016). Esto lleva a pensar entonces que el fenómeno migratorio y los colombianos en el exterior son un grupo de interés de vital importancia para el desarrollo de las buenas y eficientes relaciones de Colombia con el mundo. De la misma manera, se busca integrar a este segmento poblacional en los procesos de desarrollo del país. Según la OIM (2018, p. 4):
La estrategia migratoria ha sido integrada en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. El plan actual se llama “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un Nuevo País” y fue emitido en 2014. Específicamente, el plan promueve acciones encaminadas a mejorar las estadísticas y el monitoreo de la migración, fortalecer la cooperación entre agencias del Gobierno y otros actores de la sociedad, favorecer la migración ordenada y el acceso a la seguridad social, entre otros aspectos […].
Con el paso del tiempo y la finalización de los recursos establecidos para la implementación de la PIM, se puso en marcha una nueva iniciativa estatal, la política nacional de migraciones (PNM). Dentro de este nuevo conjunto de planes, programas y proyectos se integraron las directrices establecidas por la PIM, los decretos que regulan la emisión de visados y la promoción de los colombianos en el exterior, entre otros. A este proyecto, integrado al quehacer de diferentes instituciones gubernamentales, se le denominó política, puesto que en ella se distingue un “[c]onjunto de acciones implementadas en el marco de planes y programas gubernamentales diseñados por ejercicios analíticos de algún grado de formalidad, en donde el conocimiento, aunado a la voluntad política y los recursos disponibles, viabilizan el logro de objetivos sociales” (Ordóñez-Matamoros, 2013).
En esta evolución, tanto normativa como de política pública, se evidencia de manera clara un desequilibrio de voluntad política para la atención de los inmigrantes. Se favorece de manera concreta la promoción de los colombianos en el exterior y se descuida la promoción de los extranjeros dentro del país, según el discurso que han manifestado tanto los actores políticos como los agentes estatales sobre la migración internacional. Para esta época estos actores no reconocían el cambio de paradigma de un Estado de emisión a un Estado de tránsito y destino de las migraciones, además de hacer una somera mención a los extranjeros en Colombia, establecer un procedimiento para un ordenado cruce de fronteras de parte de extranjeros (resolución de visas) y la visibilización de necesidades (o falta) de información sobre esta población, no se cuenta con un marco de acción para la garantía de sus derechos dentro del territorio. Incluso se puede decir que a la fecha no se han hecho declaraciones concretas de parte del Estado colombiano que tiendan a interpretar la migración (internacional) como un derecho humano y la necesidad de su garantía. Tampoco se ha manifestado una voluntad política por reconocer a la persona migrante como sujeto de derechos dentro del territorio nacional4.
En suma, se entiende que el objetivo social de la actual política nacional de migraciones de Colombia se fundamenta en la promoción de los colombianos en el exterior y no en el equilibrio de la protección y garantía de derechos tanto para los inmigrantes como para los emigrantes. Sin embargo, esto tiene una estricta relación con las cualidades del flujo migratorio internacional colombiano, que hasta el año 2015 gozaba de altos excedentes emigratorios. También se entiende que esta política ha sido desde su creación proactiva5 en cuanto a su voluntad de canalizar algunos aspectos resultantes del proceso migratorio, como el flujo de remesas, y garantizar procesos de desarrollo.
Desde otra perspectiva, se podría decir que, en lo formal, la PNM tiene implícito un elemento básico en el desarrollo de políticas migratorias para países expulsores: voluntad de generar una relación directa entre el Estado y sus connacionales en el exterior (Bermúdez, 2014). Esto la hizo pionera en la época en la que se implementó y sentó algunas bases para nuevos análisis de la gobernanza migratoria en Latinoamérica. Como resultado, existe hoy un aumento de ciudadanías trasnacionales6 de parte de los colombianos en el exterior, una estrecha relación entre Colombia y sus emigrantes y una perspectiva optimista7 de la migración como factor que puede generar procesos de desarrollo.
Cabe notar que no todo lo establecido tanto en la PIM como en la PNM se ha llevado a cabo. Es decir, todavía se presentan problemas graves de implementación de la política, instrumentos que no se han llevado a la realidad y elementos necesarios para la gobernanza de la migración que aún solo se encuentran en lo formal. Este es el caso del Observatorio de Migraciones y de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones8. En el primero se buscaba disminuir la brecha de información que sobre el tema existe en Colombia, y en el segundo, generar un espacio de concertación entre la sociedad civil y los organismos encargados de implementar la política pública. Estas han sido reemplazadas por otros instrumentos de política como el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) y la Comisión Nacional Intersectorial de Migración (CNIM). La ausencia de estos elementos, por un lado, le resta visibilidad a la existencia de la política, y por el otro disminuye la eficiencia con la que esta puede llegar a tener para lograr su objetivo social. De la misma manera, resulta relevante la transferencia de la PNM a los Gobiernos locales. De ello depende la transferencia de capacidades a las entidades descentralizadas y la armonización de las acciones del Gobierno nacional con las de las entidades territoriales. Según la OIM (2018), “Colombia hace esfuerzos para mejorar la armonización de la política migratoria entre los departamentos descentralizados del país. Esta es una de las responsabilidades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería)”. Hoy algunos departamentos, municipios y distritos han incorporado la gobernanza de la migración internacional como eje de trabajo en sus planes locales de desarrollo.
El desequilibrio encontrado en la voluntad política y en el objetivo social de la PNM, su baja capacidad reactiva y los elementos faltantes en su implementación nos llevan a pensar que cualquier modificación que se presente en el flujo migratorio colombiano tendría una consecuencia directa frente a la política nacional de migraciones y en los programas que dentro de ella se vienen implementando. Este es el caso de las olas de alto flujo migratorio que se han dado desde países como Cuba y Haití, el retorno de colombianos (crisis financiera de 2008) y más recientemente, con énfasis en su efecto político y social, desde Venezuela. Así, resulta entonces importante abordar de nuevo el debate público para la modificación de la política, la revisión exhaustiva de las fuentes para su reformulación y la implementación de medidas reactivas para una buena gobernanza y la mitigación de los riesgos identificables.