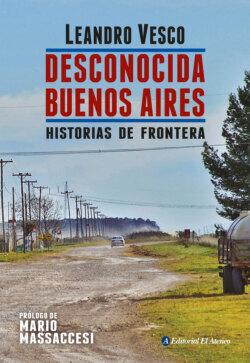Читать книгу Desconocida Buenos Aires. Historias de frontera - Leandro Vesco - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Arroyo Venado, el pueblo del árbol solo
Оглавление“Somos pocos, pero buenos”. Así nos recibe Eduardo Nuesch en la entrada de Arroyo Venado, en el partido de Guaminí. En este pueblo, un árbol ha sido declarado patrimonio cultural y forma parte de la identidad más profunda de esta comunidad que se encuentra dividida en dos por las vías del tren, que hace mucho no pasa pero dejó marcas en la sociedad; en el medio, la estación, y en cada rincón, un puñado de casas que rodea un camino de tierra viejo como el pueblo, calle principal de ambos lados de esta localidad. “Esto es el lado de acá y el de allá, allá; así es Arroyo Venado”, describe Eduardo. La lógica de los pueblos orquesta una cartografía que antes que científica es emocional: las vías del tren son un ecuador que corta el infatigable ventarrón.
A menos de 20 kilómetros de Guaminí, por camino de tierra, a lo lejos, se ve el Árbol Solo, y pocos metros más allá de él está el pueblo. Es la referencia para los locales. La historia cuenta que un gaucho levantó su ranchito a un lado del tronco de este verdadero tótem natural, que se yergue en el medio del camino de acceso a la localidad, solo y en actitud venerable. El árbol, más que una planta, como son llamados estos en los pueblos, tiene rasgo de “ser”.
El inmenso eucalipto fue entonces el refugio de ese gaucho que halló bajo sus ramas algo de compañía para hacer más pasable la soledad pampeana y su clima a veces tempestuoso; aquel paisano partió un día y el rancho fue ocupado por otros hasta que el tiempo y el monte se lo llevaron y solo quedó la referencia sensible de haber sido casa y compañía. Desde entonces, el Árbol Solo es un habitante más de los 87 que viven en Arroyo Venado. “Para nosotros, es más que un árbol, es una referencia, porque se ve de muy lejos, y cuando lo vemos por el camino, ya nos sentimos en casa”, dicen por acá.
Desde el patio de la escuela en la que trabajan Marisa y Griselda Trecco, hermanas, se ve el inmenso horizonte pampeano y la laguna del Venado. El sol, una moneda cenicienta, tiñe de dorado los pastizales. Los árboles que se inquietan al atardecer y los juegos del jardín toman un tono de nostalgia y esperanza. Uno de los chicos se fue para el monte. “Ya va a volver”, se resigna Marisa. Cómo decirle “no” a un niño que tiene un mundo entero para él solo, tanto pasto, tanta tierra y toda la vida allí, tan viva. Los juegos son simples: subir a un árbol, cazar alguna rana, correr a un perro o las escondidas. Los niños en un pueblo tienen un patio en común: el pueblo mismo. Antes de la escuela y después de ella, el pequeño grupo de nenes y nenas corre con la felicidad como compañera inseparable.
Las maestras me llevan hasta la estación de trenes, que está en perfecto estado. Es el orgullo del pueblo. Funciona aquí la Biblioteca, que dispone de un catálogo admirable; la atiende María Eugenia. “Los chicos acá pueden hacer lo que quieran, pero primero tienen que terminar la tarea”. A la escuela concurren 30 chicos, y todos en procesión van a la Biblioteca, aquí les preparan una merienda y ellos, contenidos por el suave murmullo de las historias de los libros, sueñan, se forman y crecen. El tren ya no pasa por Arroyo Venado, pero los libros permiten hacer viajes, también.
Se oye el motor de un auto, que para de repente; baja Jorge, padre de Marisa y Griselda. Su rostro y su mirada tienen la marca de la pampa y de los caminos. Nació aquí hace ochenta y dos años, conoció a su esposa en un baile y jamás se separaron. “Esperábamos el tren los lunes con nerviosismo porque traía el diario con los resultados de los partidos de fútbol; estaba todo el pueblo en el andén”. Recuerda con añoranza los años en que los trenes no solo servían de transporte, sino que eran el único medio por el que las noticias se trasladaban de un punto al otro del país. “La Nación, El Gráfico, y para los pibes, Anteojito”, enumera.
En el pueblo se siente una profunda identidad con esta tierra. Inés Rubio y Juana Ullan nos cuentan que el jardín de infantes se creó entre canción y canción, en uno de los bailes que se hacían en el Club San Martín. En la sobremesa, pensaron que sería muy importante que el pueblo tuviera jardín. Ahí nomás contaron los niños que había y al otro día fueron a Guaminí con la idea entre ceja y ceja. La encargada de Educación les dijo: “En una semana tienen que tener el jardín abierto”. Así sucedió y así es como en las pequeñas comunidades ocurren los hechos, de buenas a primeras: lo que hay que hacer se hace, así sea levantar una casa o crear un jardín de infantes. Inés, al recordar esos días, siente la melancolía de aquel tiempo glorioso en el que las cosas se hacían con más facilidad, aunque siempre con mucho trabajo: “No dormimos, pero en una semana ya teníamos a los chicos en el aula”, sostiene.
Las vías, entonces, quiebran al pueblo en dos: de un lado están el Club San Martín y la escuela, y del otro, el Blanco y Negro, la parte cultural y comercial de Arroyo Venado, como nos sugiere Eduardo, quien relata que en los años en los que, la moral se medía en los duelos, de aquel lado del pueblo vivían los radicales y del otro, los conservadores. Una noche hubo un baile de estos últimos y los radicales osaron entrar al festejo. “Los sacaron a los tiros. Todavía deben de estar corriendo”, dice.
Arroyo Venado es un pueblo con historias. Eduardo nos cuenta la del peluquero que tenía su local frente a la estación, al lado de la pulpería de Narciso Zurita. En las pequeñas comunidades la peluquería es una institución de destacada importancia, y el peluquero, un personaje de enorme gravitación social. “Entrabas a las nueve de la mañana y salías al mediodía”, relata. El recuerdo lo llena de alegría. “Mientras te cortaba, se acordaba que había dejado algo en la cocina o cruzaba a la estación a buscar el diario. Un día desapareció por una hora y dejó al cliente con la tijera en la mano. Al rato lo fueron a buscar y estaba ayudando a parir a una vaca. Con el ternerito recién nacido, volvió a la peluquería a terminar el corte”.
El otro pueblo se encuentra cruzando las vías. Allí están los dos almacenes, las casas nuevas, la plaza y el destacamento policial; también, el Club Blanco y Negro. “Un baile se hace acá y el otro, en el San Martín; nos vamos turnando”, explica Norberto Iriarte, presidente del club y almacenero. Con cara seria, aprueba esta disposición. En la misma calle, dos perros corren a unas gallinas que osaron penetrar territorio canino. El esqueleto de un viejo almacén de ramos generales con sus surtidores sobresale entre los yuyos. Un grupo de casas construidas hace poco configura un nuevo barrio en el pueblo; con su diseño municipal desentonan con respecto al bello patrimonio del pueblo, donde el paso del tiempo ha pintado los ladrillos de un ocre peculiar.
La tarde se nos cae y Arroyo Venado se acomoda de a poco para la cena. Un gurisito que apenas camina echa a los gritos a esas mismas gallinas que vienen perseguidas por los perros y que quieren meterse en su casa. Eduardo nos acompaña hasta el Árbol Solo para que lo veamos con el resplandor lírico del último suspiro solar. Las primeras luces del pueblo se encienden a lo lejos. Eran pocos, pero buenos; tenía razón.