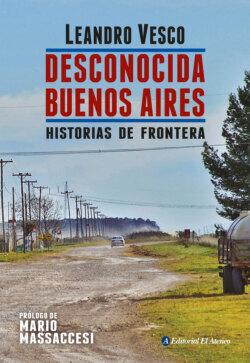Читать книгу Desconocida Buenos Aires. Historias de frontera - Leandro Vesco - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ernestina, un pueblo que no quiere desaparecer
Оглавление“Acá el problema es que los varones no quieren actuar”, reflexiona Horacio detrás de una columna de humo. La tarde cae en este pueblo perdido en un tiempo crepuscular, el sol se esconde detrás de la melancólica estación de tren. El Club Ernestina, con la noche que se avecina, es un punto incuestionable de reunión, donde el viento y el frío juntan a los pocos habitantes que se le animan al pampero. Llega el invierno, y con él las largas noches. El pueblo se ve sin movimiento, aunque algunas casas tienen luz y se oyen voces. Ubicado en el partido de 25 de Mayo, Ernestina resiste en soledad. El pueblo se ve como un fogón al que le han sacado algunos leños y se resigna a conservar las pocas brasas que quedan.
Horacio lleva cuatro años como cantinero del club, vive con su tía y nombra a Ernestina como “el pueblo fantasma”. No le gusta llamarlo así, pero no encuentra otra metáfora. Sucede algo peculiar en este pueblo: un teatro fue la causa por la cual se lo conoció, y el vaciamiento del establecimiento provocó su lenta desaparición. El club tiene un gran tacho de metal en el medio donde crepita la leña. Alrededor están las mesas, vacías. El cantinero, fumando, lamenta que los varones del pueblo no se larguen a hacer alguna obra de teatro. Los vecinos siempre participaban, las escribían, las actuaban. “Obras picarescas, divertidas. Yo me prendí y actué, me gustaba”, dice. El teatro de Ernestina es una bella construcción que se recuerda con la melancolía de la felicidad perdida.
Ernestina tiene un bulevar que es el alma del pueblo y por donde pasa toda la actividad diaria. Aquí están el bar, un almacén, la capilla y el teatro. Centenarias palmeras adornan esta vía y suponen un trópico criollo que le da un halo fantástico. Tiene un hito el pueblo, un día dorado en su historia: en 1925, según dice el mito, el príncipe Eduardo VIII caminó por las calles de Ernestina. Aunque no sea verdad, de tantas veces que se ha contado la anécdota, se ha vuelto verídica.
El éxodo ha castigado fuerte; de los 2000 habitantes que había en 1960, hoy viven aquí 150 y la cifra se retuerce. El pueblo aún sangra por la herida de no ver pasar más los cuatro trenes diarios que paraban en la estación, convertida ahora en destacamento policial. Fue tan crucial y determinante el cierre de los ramales para localidades como Ernestina que nunca más pudieron ser lo que eran.
Camino por el pueblo guiado por El Negro Collins, descendiente de ingleses que llegaron a estas tierras cuando todo estaba por hacerse. “Hay gente que no ha salido nunca del pueblo”, cuenta por lo bajo, como si hubiera resquemores de antaño, algo de lo que no se habla excepto a escondidas. Siento que cada cual está dentro de su mundo. Se oyen ruidos, pero es imposible ver personas caminando por las calles, como si todo lo hicieran en silencio. Las niñas que juegan en la plaza se esconden cuando pasamos. “El problema es nuestra desunión. Es una pena, porque somos casi todos parientes”, reflexiona El Negro.
Hago un alto para visitar el teatro, columna vertebral de Ernestina. Lo veo a Juan Carlos, quien cuida el edificio, alrededor del cual se presenta una alfombra de hojas amarillas y una galería inmersa en una atmósfera de tardes de verano que se niegan a irse de esas paredes descascaradas. “Nuestra competencia es con los árboles”, dice. Enormes y desafiantes, los eucaliptos y los plátanos sitian la grandiosa y colorida pérgola en el patio, en donde se hacían bailes cuando todo era movimiento. El teatro data de 1938 y formó parte de un colegio religioso, con pupilos, que hoy se halla abandonado y que tiene secretos que nadie quiere confesar.
En sus buenas épocas, se presentaban allí obras y se usaba como cine. “Si esto volviese a funcionar, sería otra cosa, pero la última vez que hicimos algo no nos dejaron vender choripanes”, se lamenta Collins. Y comienza a hablar sobre las ideas de recuperación que muchos en el pueblo están queriendo llevar adelante: reactivar el teatro, poner el nombre a las calles y pintar lo que está oxidado.
Las luces del día ya ilusionan a la luna con ese color ceniciento que produce el último suspiro solar. Con ese tono entramos a la capilla donde está Nelly, “la dueña de la iglesia”. Explica que la congregación que administraba el colegio y el teatro abandonó de un día para el otro Ernestina y, viendo la dedicación de Nelly por el lugar, antes de irse le dejaron las llaves. “Nunca más volvieron. Y acá estoy, cuidando la iglesia”. La impactante nave neogótica tiene el frío del silencio.
La noche nos encuentra en el club, nuevamente, en donde se practica el sano deporte de hablar. En estas paredes se concentra la comunicación del pueblo, algunas mesas se han ocupado, un lejano televisor difunde un corte de calle en la capital del país, a tan solo dos horas de aquí, pero a miles de kilómetros de distancia real, tan opuestas son estas realidades. Enhorabuena que sea así. La bebida que se pide en el mostrador es caña de durazno; en las mesas, cerveza. Los clubes con cantinas tienen un rol muy importante en pueblos con la personalidad de Ernestina. Reemplazan a las pulperías de antaño, cumplen el imprescindible fin social de unir a las personas alrededor de una copa. Aparece Martín Magliolo, quien dejó Buenos Aires para cambiar de vida e instalarse en Ernestina; será quien me hospede esta noche.
Martín es el verdadero motor de buenas ideas para Ernestina. “A la noche venís al club o al bar de acá a la vuelta. No hay más opciones”. La casa de Martín, como el club, es un lugar de encuentro, mientras la noche –esa compañera serena– abraza con su manto de frío la colorida reunión. Las estrellas parecen caerse, pesadas de brillantez. El fuego está listo y poco a poco comienzan a llegar las personas: Collins, tío de Martín y vecino, el hijo del almacenero, y más tarde aparece el delegado municipal, Marcelo Castellani.
El pueblo, con claridad meridiana, se muestra tal cual es en esta mesa, donde un grupo de hombres se sirven vino y comen carne asada. “Nosotros ofrecemos tranquilidad. El único problema de Ernestina es que no hay problemas”, sentencia Marcelo, quien con su juventud les da un vuelo de energía esencial a las propuestas de este verdadero comité. Cuenta que hace un tiempo llegaron funcionarios provinciales y municipales a inaugurar la planta de agua potable: cortaron las cintas, se sacaron las fotos y se fueron, dejando polvo detrás.
“El tema es que se olvidaron de conectar el tanque a las casas. Inauguraron el edificio, pero no la red. Seguimos sin agua”, dicen. Desigualdades que duelen, pero que comprueban que el rescate de los pueblos vendrá por la voluntad de los pobladores y no por gestiones políticas. Martín trae el asado, sabroso y fundacional como todo asado criollo, hecho por manos que saben lo que hacen; él se encarga de hacer de todo en el pueblo. “Pero lo que más me gusta es cortar césped”, confirma, a la vista de todos.
Una sombra se ve pasar por la ventana; es el policía del pueblo, que entra como a su casa. En un pueblo todos son una gran familia. Se suma a la mesa y, poco a poco, la charla se va animando con anécdotas picarescas de ilustres vecinos. Mientras las risas se multiplican, entiendo que Ernestina tiene un resplandor al cual aferrarse. Hay muchos obstáculos y tejido que recomponer, pero, como dice Martín: “Por lo menos estamos unidos nosotros”. Falta trasladar ese concepto a todo el pueblo. No es imposible.