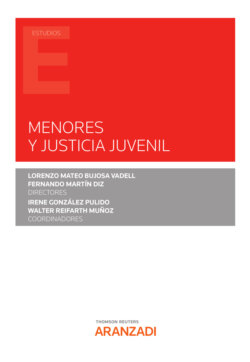Читать книгу Menores y justicia Juvenil - Lorenzo Mateo Bujosa Vadell - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. ACOTACIÓN CONCEPTUAL Y TERMINOLÓGICA
ОглавлениеAntes de pasar al análisis concreto de los datos estadísticos obtenidos de diversas fuentes se hace imprescindible analizar, por un lado, qué concepto o conceptos de violencia de género vamos a tomar como punto de partida o referencia y por otro, debemos desarrollar una cuestión negada por algunos sectores de la Doctrina, que indican que no resulta posible que los menores establezcan una relación análoga de afectividad a la marital, aún sin convivencia, que delimite, en su caso, que pueda existir violencia de género cometida por el menor en los términos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Este sector doctrinal niega, por tanto, de manera general que el menor pueda ser autor de un delito de violencia de género. Demostraremos, con diversos argumentos, que en la realidad esto no es así, porque puede existir y existe este tipo de violencia y por tanto hay cifras estadísticas que serán objeto de nuestro análisis.
Lo primero que debe quedar claro desde este momento es que violencia de género, violencia de género en el ámbito de nuestra Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y violencia doméstica o familiar son tres conceptos absolutamente distintos.
La recogida en la Ley Integral es únicamente la relativa al ámbito de las relaciones de pareja o ex pareja, incluyendo el “noviazgo”, con autor hombre y víctima mujer. Pero esta no es toda ni la única violencia de género que pueden sufrir las mujeres por el mero hecho de serlo, dado que el concepto es mucho más amplio. Esta concreta parcela es una parte del total.
Por lo tanto y por lo expuesto, desde hace tiempo he defendido, y sigo haciéndolo, que, la violencia de género que se incluye en nuestra Ley Integral es sólo un aspecto más del concepto amplio que ha venido en denominarse “violencia de género”; con lo cual, en ningún caso son sinónimos.
Por tanto, la terminología del Legislador español en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es del todo inadecuada y confusa porque se identifica el maltrato contra la mujer a manos de la pareja o expareja masculina, con el total de la violencia de género; cuando reitero que este último es un concepto muchísimo más amplio.
Es por tanto, la de género una clase concreta y determinada de violencia basada en el sexo, dirigida contra la mujer por ser mujer, no se ha encontrado ningún perfil determinado de víctima, cualquier mujer puede ser víctima de maltrato y su explicación se justifica en el tradicional desequilibrio en las relaciones de poder entre personas de distinto sexo. Esta situación desencadena desigualdades estructurales propias del sistema que llevan a una discriminación de las mujeres facilitando que el hombre domine y predomine en los más variados contextos incluyendo los socio-culturales, políticos, de poder, empresariales, económicos y de prestigio social, entre otros.
Esta situación genérica desigualitaria tiene un concreto reflejo en la posibilidad de producir daño físico, psíquico, sexual, psicológico y económico en la mujer como consecuencia directa e inmediata de una tradicional y aceptada estructura social en la que el reparto de roles no es equitativo para hombres y mujeres.
Esta afirmación se pone de manifiesto en la propia exposición de motivos de la Ley Integral cuando se indica lo siguiente: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
Por tanto, la violencia de género es la que se lleva acabo por los hombres sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, por ser consideradas por estos como inferiores; la manera concreta de ejercerla puede ser muy variada: violencia en las relaciones de pareja, acoso sexual, violación, acoso laboral, ablación genital, penalización de la infidelidad femenina, repudio, trata de mujeres con fines de explotación sexual, etc….
Por lo expuesto hasta este momento, es evidente que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género no representa en puridad en su tratamiento procesal una Ley integral frente a todos los posibles supuestos de violencia de género, puesto que reiteramos que es este un concepto amplio que implica no solo todo tipo de violencia sobre la mujer por parte del hombre que es su pareja o ex pareja.
Por lo tanto, debe quedar claro que nuestra Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género no está dirigida combatir la totalidad de violencia sobre la mujer por su propia condición femenina, por el mero hecho de serlo. Prefiere hacer un tratamiento más concreto circunscribiendo su regulación al ámbito de la pareja o ex pareja. A pesar de que la comprensión del fenómeno de la violencia de género tiene unas raíces mucho más profundas que obedecen al intento de una parte de la sociedad de perpetuar un canon de conducta profundamente desigualitario, producto de una sociedad mundial machista y patriarcal. Un comportamiento que gravita sobre la idea de la posición de inferioridad que ocupa la mujer en las relaciones afectivas y sociales, públicas y privadas.
Reitero, por tanto, tal y como afirmé con anterioridad que violencia de género y violencia con víctima mujer a manos de su pareja expareja, incluyendo el noviazgo, no son conceptos sinónimos; éste último será sólo una determinada y concreta manifestación del primero.
Por lo tanto, pesar de la denominación legal la Ley expresa con claridad la afirmación que acabamos de realizar cuando define su objeto en el artículo 11: “Artículo 1. Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.”
El apartado uno del citado artículo recoge, por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico, la definición de lo que es la violencia con víctima mujer ejercida por el que es o ha sido su pareja a la que está o ha estado unida por el más amplio conjunto de relaciones, tanto matrimoniales, como de pareja de hecho e incluso de novios.
El concepto global de violencia de género, a nivel europeo, se recoge en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011), que entró en vigor en España el 1 de agosto de 2014. Este Convenio diferencia entre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En relación a la violencia doméstica en el preámbulo se señala que afecta de manera desproporcionada a las mujeres.
Así, su artículo 3, recoge: Por “violencia contra las mujeres”, se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
Esto implica que los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para tipificar como delito estas formas de violencia. Es decir, que el Legislador español debe elaborar una verdadera Ley Integral que contemple toda la violencia de género que puede sufrir la mujer por el mero hecho de serlo en los términos del Convenio de Estambul.
Para finalizar, violencia doméstica o familiar es un concepto totalmente diferente se asocia al ámbito estrictamente familiar definiéndolo como “toda forma de violencia física, sexual o psicológica que pone en peligro la seguridad o bienestar de un miembro de la familia; recurso a la fuerza física o chantaje emocional; amenazas de recurso a la fuerza física, incluida la violencia sexual, en la familia o en el hogar. En este concepto se incluye el maltrato infantil, el incesto, el maltrato de mujeres y los abusos sexuales o de otro tipo contra cualquier persona que conviva bajo el mismo techo”.
De este modo la víctima de esta violencia puede ser un menor, un incapaz, un anciano, un hombre, una mujer, el abuelo, el nieto, el hermano, etc…
Por tanto, queda demostrada la diferencia conceptual existente entre violencia doméstica, de género y de género en las relaciones afectivas, sentimentales o de pareja, presentes o pasadas.
Por tanto, como hemos indicado, la Ley regula únicamente las agresiones masculinas contra las mujeres con las que mantienen o han mantenido lazos sentimentales, es decir, violencia de género ejercida contra la pareja o expareja.
En definitiva, hablamos de una violencia que ejerce el hombre sobre esa mujer con la que tiene o ha tenido una relación sentimental, incluida, tal y como se determina en la legislación, la de noviazgo, que resulta muy difícil de interpretar, es necesario, por tanto, delimitar para la aplicación de la Ley qué significa “análoga relación de afectividad aún sin convivencia”. Justamente es este tipo de relación la que se dará con mayor frecuencia cuando el presunto autor sea menor de edad por eso resulta necesario analizarla, aunque sea brevemente.
En primer lugar debemos afirmar que no tenía sentido no incluir este tipo de relaciones hoy en día, ya que la mayoría de los jóvenes, (o incluso no tan jóvenes), mantienen relaciones en las que hay una especial vinculación de pareja, de fidelidad, de unidad, etc. y las cuales, anteriormente, no tenían el mismo trato a efectos de considerar la existencia de violencia de género, por el mero hecho de no existir convivencia, siendo igualmente tutelables por existir una relación que trasciende lo personal, pasando por lo familiar y llegando al ámbito social.
En este sentido, la Jurisprudencia existente, esencialmente de las Audiencias Provinciales es contradictoria, existiendo dos posturas radicalmente antagónicas en lo relativo a la interpretación del concepto jurídico indeterminado “relación análoga de afectividad aún sin convivencia”:
Algunas, se sitúan en una perspectiva más abierta, más “liberal”, incluso podríamos decir, más moderna.
Otras, se sitúan en el otro extremo, siendo más restrictivas y tradicionales.
Veamos en primer lugar la Jurisprudencia más conservadora, con criterios restrictivos.
Plantea que ha de darse la concurrencia de todos y cada uno de los elementos que caracterizan a la relación matrimonial, a excepción obviamente, del requisito de convivencia.
A modo de ejemplo, podemos mencionar diferentes sentencias2 paradigmáticas, entre ellas.
– La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Secc. 4…ª, n.º 367/2007, de 3 de octubre, define lo que se debe considerar “relación de afectividad análoga a la conyugal”. Esta sentencia, se dicta con base en el recurso de apelación interpuesto por el acusado del delito de malos tratos, el cual considera que la víctima, no reúne la condición normativa que reclama el art. 153.1 del Código Penal, ya que estima que la relación entre ambas partes no puede ser equiparada por vía analógica al matrimonio a efectos típicos pues la misma no fue especialmente seria ni comportó ninguna comunidad de vida. La relación no se prolongó más de dos meses, no existió convivencia ni proyecto de vida en común.
La Audiencia, considera que, aunque la relación ya hubiera cesado en el momento de los hechos, es necesario identificar durante su desarrollo las notas de continuidad y de estabilidad. Entendiendo por continuidad, la habitualidad en el modo de vida en común que exterioriza un proyecto compartido y entendiendo por estabilidad, la idea de permanencia en el tiempo.
El problema que surge en este momento es cómo cabe demostrar si una pareja es estable o no, indicando la Audiencia de Tarragona, que, en este caso, se ha de acudir a elementos y circunstancias externas con el fin de mostrar los elementos subjetivos de las partes, a falta de criterios objetivos que lo determinen. Se refiere a, por ejemplo, considerar acreditada la estabilidad por la existencia de contratos comunes de arrendamientos o adquisición de vivienda, negocios comunes, existencia de cargas asumidas por los dos, etc. Considera, además, como elemento que refuerza lo anterior, que hay que acudir a la notoriedad que supone el comportamiento exteriorizado de los sujetos como pareja, y por ende, su consideración como tal por el entorno. Al igual, que en el caso de que haya convivencia, aunque no sea exigida por el precepto, es una forma más de demostrar la estabilidad y continuidad.
– La Sentencia de la Sección 1…ª de la Audiencia Provincial de Alicante, n.º 101/2007, de 2 de febrero, recuerda que una relación sentimental es un vínculo de cariño y afecto, y alega que la análoga relación de afectividad es la unión de hombre y mujer dirigida a establecer una plena comunidad de vida, determinada y gobernada por los mismos ideales que si de un matrimonio se tratase, diferenciándose por la no celebración del mismo.
– También podemos mencionar la Sentencia de la Sección 3…ª de la Audiencia Provincial de Asturias, n.º 108/2007, de 15 de mayo que también contiene un criterio restrictivo respecto de la análoga relación de afectividad. Rechaza su existencia porque no consta que existiera entre los sujetos un compromiso que permitiera asimilar la relación de noviazgo a la “comunidad de vida en intereses” característica del matrimonio o de la pareja de hecho.
Es evidente que si aplicamos esta interpretación restrictiva y estricta de las relaciones análogas de afectividad aún sin convivencia no se pueden establecer con semejante naturaleza, compromiso e intensidad entre menores lo que delimitará, por tanto, que no pueda existir en este sentido violencia de género con autor menor como plantea una parte de la Doctrina. No puedo más que expresar mi desacuerdo con este planteamiento.
En segundo lugar, debemos referirnos a la Jurisprudencia más progresista, con criterios mucho menos restrictivos. Estas Sentencias no basan la existencia del tipo de relación que nos ocupa en que haya o no intención de tener un proyecto de vida en común, sino que lo fundamentan en la comprobación de que tal relación de análoga afectividad comparte esa naturaleza de “afectividad”, es decir, la propia de una relación personal e íntima que traspasa con nitidez los límites de una simple relación de amistad por intensa que sea o de un mero encuentro netamente sexual esporádico.
– Una de ellas, y que tiene gran relevancia ya que es mencionada como un modelo que establece criterios poco restrictivos, es la Sentencia de la Sección 6…ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya, n.º 31/2007, de 22 de enero, con cita de la Sentencia de la Sección 2…ª de la Audiencia Provincial de Ávila, n.º 202/2005, de 20 de diciembre. Se plantea la indebida aplicación del art. 153 CP por parte del apelante al entender que la relación no entraba dentro de la considerada por el precepto, en este caso, se señala que “la relación que unía a ambos era una relación de mero noviazgo, inestable, de escasa duración y sin ningún proyecto de futuro o compromiso mutuo por lo que no puede considerarse como relación análoga al matrimonio en el sentido que establece el art. 153”.
La Audiencia considera que tal tesis no concuerda con la interpretación que esta ha venido defendiendo en supuestos de similar naturaleza. Entiende, además, que tal interpretación no puede tener cabida una vez realizada las modificaciones operadas por la Ley Integral, ya que, entre otras cosas, las notas de estabilidad y convivencia ya no pueden mencionarse a la hora de establecer la análoga relación de afectividad.
Se puede concluir que la postura adoptada, desde una perspectiva histórica y teleológica, cuando la ley habla de una relación de afectividad “análoga” a la conyugal, habiéndose despojado previamente de las referencias socioculturales mencionadas, ha de entenderse por el acento que pone en la equiparación de lo que constituye la esencia de la relación. Por tanto, el grado de asimilación al matrimonio de la relación afectiva no matrimonial, no se ha de medir por el proyecto de vida en común o no, sino por lo que se considera “afectividad” en las relaciones, siempre que éstas traspasen con nitidez los límites de una simple relación de amistad, por intensa que sea esta.
Finalmente, resuelve aplicando el precepto que se considera inadecuado por parte del apelante, al considerar que la relación tuvo una duración de 6 meses y fue considerada una relación sentimental, sin que a ello obste que no existieran “planes de futuro” pues, de ser así, considera la Audiencia, que pudo responder a múltiples causas, incluso ajenas a la voluntad de los interesados, como la realidad social y no por ello se entiende que existe una merma de la intensidad en la relación ni en la afectividad que la acompaña; en definitiva, se exige una relación con cierta intención de permanencia y quedando excluidas las relaciones de amistad y los encuentros esporádicos.
– Otra de las sentencias que se pronuncia al respecto es la Sentencia de la Sección 1.ª, de la Audiencia Provincial de Logroño, n.º 163/2011, de 15 de septiembre de 2011. Esta sentencia hace referencia a muchas de las dudas que se llegan a plantear en segunda instancia, muestra una postura firme y se apoya en multitud de sentencias dictadas por otras Audiencias Provinciales, las cuales son citadas en su resolución. En lo que a esta sentencia respecta, se plantea un caso donde, como en todas, se recurre por considerar inadecuada la consideración de relación de análoga afectividad, en este caso, el apelante, entiende que no existía tal relación, pues la relación entre él y la denunciante, no era estable, ni tenían un proyecto de matrimonio ni de vida en común, ni había una vocación de permanencia.
Cita multitud de sentencias3 con criterios podemos decir, progresistas, con el fin de acreditar que sí existía una relación entre ambos y que sus fundamentos para no considerar tal relación, no tienen cabida. La interpretación dada por parte de las Audiencias Provinciales citadas en la sentencia, coinciden con la opinión propia de esta al considerar que la relación de noviazgo, exista o no entre los novios el propósito de compartir su vida en un futuro, queda dentro del tipo de relaciones afectivas sobre las cuales aplicar el criterio analógico legal; puesto que lo realmente determinante en ella es el vínculo afectivo entre los miembros de esa relación y la tendencia a su mantenimiento con esas notas de fidelidad y exclusividad de la relación que permiten asimilarlo al afecto conyugal, quedando fuera del citado tipo penal sólo las relaciones sexuales esporádicas sin mas implicaciones afectivas, o una mera relación de amistad con algún escarceo amoroso, pero no las relaciones de noviazgo ya definidas.
– Sentencia de la Sección 20.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 10 de enero de 2007. Trata de una relación de noviazgo, de más de 2 años y medio de duración reconocida por el acusado y la víctima con independencia de si ha existido o no convivencia y/o relaciones sexuales entre ellos.
– Sentencia de la Sección 1.ª, de la Audiencia Provincial de Valencia n.º 35/2008, de 12 de febrero de 2008. Relación sentimental de una duración reconocida por el acusado de 1 mes y medio que fue de convivencia en tanto compartieron vivienda incluso con la hija menor de la víctima.
Analizada la denominada Jurisprudencia menor es importante señalar a modo de conclusión que el Tribunal Supremo, en varias Sentencias, se ha pronunciado al respecto de una forma similar a esta última interpretación, estableciendo criterios poco restrictivos con el fin de llegar a una interpretación más unánime por parte de todos los órganos jurisdiccionales que tengan que resolver acerca de este tipo de casos que plantean dudas.
Podemos hacer mención de la paradigmática Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, n.º 510/2009, de 12 de mayo, en esta se aconseja no fijar pautas generales excesivamente abstractas a la hora de dar una definición a la “relación análoga de afectividad aún sin convivencia”.
Hay que ser consciente de que habrá casos donde la relación sea percibida con distinto alcance por cada uno de los integrantes de la pareja, o supuestos en los que el proyecto de vida en común no sea ni siquiera compartido por ambos protagonistas. En principio, sabemos que la convivencia, (en el momento de los hechos violentos o anteriormente a éstos), forma parte del contenido jurídico del matrimonio, presumiéndose según el art. 68 del Código Civil, dónde se señala entre las obligaciones de los cónyuges, vivir juntos. Siendo también un elemento que se presume en las parejas de hecho. Sin embargo, no pueden quedar al margen de los tipos previstos del Código Penal, situaciones afectivas en las que la nota de convivencia no se dé en su estricta significación gramatical –vivir en compañía de otro u otros–.
De lo contrario, excluiríamos del tipo supuestos perfectamente imaginables en los que, pese a la existencia de un proyecto de vida en común, los miembros de la pareja de forma voluntaria, por razones personales o bien profesionales, deciden vivir en distintos domicilios. Por lo tanto, señala el Tribunal, que lo decisivo para que la equiparación se produzca es que exista un cierto grado de compromiso o estabilidad, aun cuando no haya fidelidad ni se compartan expectativas de futuro.
Quedando excluidas, eso sí, las relaciones puramente esporádicas y de simple amistad, en las que el componente afectivo todavía no ha tenido ni siquiera la oportunidad de desarrollarse y llegar a condicionar los móviles del agresor.
En definitiva, la protección penal reforzada que dispensan aquellos preceptos no puede excluir a parejas que, pese a su formato no convencional, viven una relación caracterizada por su intensidad emocional, sobre todo, cuando esa intensidad, aun entendida de forma patológica, está en el origen de las agresiones.
De esta misma forma, también se ha pronunciado el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, en la Sentencia n.º 1376/2011, de 23 de diciembre, que hace referencia que hoy en día, como ya sabemos, después de las modificaciones legislativas, ya no se exigen las notas de estabilidad y convivencia en las relaciones análogas de afectividad, y por lo tanto, el grado de asimilación al matrimonio no ha de medirse tanto por la existencia de un proyecto de vida en común, con todas las manifestaciones que caben esperar de éste, como precisamente por la comprobación de que comparte con aquél la naturaleza de afectividad, la propia de una relación personal e íntima que traspase con nitidez los límites de una simple relación de amistad, por intensa que sea ésta.
Los preceptos legales no tienen como finalidad dispensar una protección a la institución matrimonial, sino sancionar la aparición en la relación sentimental que es inherente a aquélla, pero que comparte con otras uniones afectivas a las que se extiende la protección, de situaciones de violencia, maltrato o dominación, ya que, las relaciones de pareja, constituyen como sabemos, uno de los tres ámbitos básicos de relación de la persona con las que suele producirse la aparición de violencia de género.
Por último, hay que hacer referencia también a la Sentencia n.º 697/2017, de 25 de octubre de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que considera que no se aprecia relación análoga de afectividad aún sin convivencia, al haberse conocido los intervinientes a través de una página web de contactos, viéndose solo unas cinco veces antes de los hechos, sin embargo, como forma de dejar clara su posición acerca de la interpretación que ha de darse a la relación entre las partes, hace referencia a las sentencias anteriormente citadas del propio Tribunal, diciendo además, que es perfectamente posible con una estabilidad de 15 días, estar hablando de una relación personal e íntima que traspasa los límites de la relación de amistad. En este caso, con independencia de la duración, la relación era sentimental y no amistosa, y a consecuencia de ello, una vez extinguida la misma, los celos del varón disparan el sentimiento de dominación.
Por lo tanto, como podemos observar, tras realizar las oportunas comparaciones entre una y otra postura de la Jurisprudencia menor, ambas postulan interpretaciones diferentes, poniendo el acento en aspectos radicalmente distintos.
Mientras que la primera, se muestra más reacia a considerar que las relaciones de noviazgo, puedan presentar caracteres de una realidad social más actual, como la falta de un proyecto de vida en común, las segundas, defienden situaciones que están a la orden del día, mostrando su interés en demostrar que la afectividad que se discute puede estar presente aun cuando no hay ni convivencia, ni hay un proyecto de vida en común, coincidiendo únicamente ambas interpretaciones en que este tipo de relaciones han de trascender de la simple amistad y de las esporádicas relaciones sexuales.
Además de en la Jurisprudencia se manifiesta la dificultad interpretativa en las Conclusiones de las Jornadas unificación de criterios en materia de violencia de género4:
“La naturaleza de la relación que une a una mujer víctima de uno de los delitos enumerados en el artículo 87 ter de la LOPJ y a su victimario va a determinar, por un lado, la competencia del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer o del Juzgado de Instrucción para la investigación de los hechos presuntamente delictivos y, por otro, la integración de uno de los elementos del tipo penal en el caso de los delitos de los artículos 153, 171, 172 y 173 del Código Penal.
El alcance de dicha relación determinará también la apreciación, en su caso, de la circunstancia mixta de parentesco del art. 23 CP y la posibilidad de la víctima de acogerse a la dispensa a no declarar contra el investigado/acusado al amparo del artículo 416 Lecrim.
Los problemas interpretativos surgen a la hora de concluir cuándo estamos ante una relación de afectividad análoga o similar a la conyugal capaz de desplegar los efectos que se han apuntado.
La práctica diaria ofrece una rica casuística en la que no siempre es fácil determinar si la instrucción de la causa debe corresponder al Juzgado de Violencia o al Juzgado de Instrucción. Relaciones entabladas a través de las redes sociales; Relaciones en las que no se da la nota de exclusividad; niñas adolescentes; relaciones extramatrimoniales…
Así, frente a las Sentencias del TS 510/2009 de 12 de mayo y 1376/2011 de 23 de diciembre que realizan una interpretación extensiva de dicha relación y cuya doctrina ha sido seguida por muchas Audiencias Provinciales, otras como la Sentencia 1348/2011 de 14 de diciembre, la Sentencia 807/2015 de 23 de noviembre y la reciente Sentencia 556/2017 de 13 de julio apuestan por una interpretación mucho más restrictiva.
A modo de conclusiones, en las jornadas se parte del concepto de violencia sobre la mujer y así. se plantean los problemas que se dan actualmente en supuestos en que se establecen relaciones esporádicas y, también, relaciones a través de redes sociales, en ellas se discute si el concepto de violencia sobre la mujer los abarca. Se sostiene que frente a un concepto de violencia sobre la mujer más restringido (aquel que ofrece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la propia Ley Orgánica del Poder Judicial) el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, de 11 de mayo de 2011, concretamente los artículos 3.a) y d) no liga la existencia de violencia sobre la mujer con el hecho de que exista o haya existido relación de pareja. En este mismo sentido el Pacto de Estado para la lucha contra la violencia de género (realizado en el Congreso de los Diputados y Senado) se nuestra proclive a ampliar el concepto de violencia sobre la mujer para abarcar situaciones actualmente no recogidas, señalándose por los participantes que debe utilizarse el contenido del Pacto como elemento de interpretación y, por tanto, tender a la ampliación del concepto de violencia sobre la mujer, conforme al citado Convenio de Estambul. En cualquier caso, se concluye que actualmente y desde el punto de vista penal, la existencia de una relación sentimental es un elemento esencial a la hora de calificar el delito por lo que debe ser indagado en fase de Instrucción.
En cuanto al concepto de violencia sobre la mujer y pese a que por la mayoría de los asistentes se postula un concepto amplio o abierto como el definido más arriba, también se sostiene la tesis por la que, atendiendo a la ley española, se prevé un “concepto normativo”, y por tanto, restrictivo. Se coincide en las dificultades que en enjuiciamiento se encuentra en ocasiones en relación al concepto “relación sentimental”, señalando los asistentes que deberá atenderse a la “calidad” de la descripción de la relación sentimental y el concepto jurídico penal de violencia sobre la mujer, siendo esencial en tal sentido la labor efectuada en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en fase de Instrucción penal.
Se plantea que existen dudas jurisprudenciales a la hora de determinar cuáles son los elementos que deben concurrir o pueden faltar a la hora de definir una “relación análoga” a la matrimonial.
Planteándose el problema grave que existe en la actualidad en relación a la violencia en edades tempranas (adolescencia), se debate sobre la conveniencia de la exploración de menores, como diligencia de Instrucción, distinguiéndola de la verdadera declaración testifical, siendo dudoso a qué edad puede un/a menor acogerse a la dispensa recogida en el artículo 416 de la L.E.Crim, por los asistentes se propone como criterio orientativo que se tome como edad de referencia los 12 años, por analogía con la normativa civil, atendiendo en otro caso a la “madurez” del/la menor. Se concluye que si el/la menor tiene suficiente madurez, a juicio del órgano judicial, debe dársele la posibilidad de acogerse a la dispensa legal. Con todo, parte de los asistentes plantean que la edad de 15 años es una edad “crítica” pues con esa edad, y tras la reforma de los artículos 183 y ss del C.P por Ley orgánica 1/15 de 30 de marzo, no pueden consentir válidamente para mantener relaciones sexuales, pero sí se les da la posibilidad de acogerse a la dispensa, por lo que puede parecer contradictorio que sí se pueda usar la dispensa y sin embargo, el legislador entienda que no tiene suficiente madurez para consentir actos de naturaleza sexual. Los problemas prácticos se darán a la hora de valorar la madurez del/la menor, los participantes entienden, por mayoría, que debe valorarse por el órgano judicial a través de la inmediación, aún no siendo ajenos a la dificultad de tal valoración y a los problemas de disparidad de criterios que pueden darse.
En relación a la “relación matrimonial”, se concluye que es fundamental que no dar por hecho la existencia de “matrimonio” pues en ocasiones se dice de forma vulgar, sin que este se haya contraído entre las partes del proceso. En estos casos, se recomienda por los participantes que se indague en fase de Instrucción con diligencias como la exhibición del libro de familia o la solicitud de la inscripción registran del matrimonio vía exhorto. La cuestión expuesta no es baladí, pues la existencia o no de matrimonio puede marcar la posibilidad de acogerse a la dispensa del artículo 416 de la LECRIM.”
En definitiva, después de este análisis he de concluir que, en mi opinión es absolutamente posible la existencia de una análoga relación de afectividad aún sin convivencia entre menores y, en consecuencia, puede el menor ser autor de violencia de género.
Una vez acotada la concreta parte de la violencia de género que se recoge en la Ley Integral y que, como puede ser de otro modo, salvo en alguna excepción, es la que se refleja en las estadísticas que hemos analizado se hace necesario antes de continuar solventar una segunda polémica, a nuestro juicio superada, que discute si entre menores puede existir violencia de género en los términos legislativos descritos.
Debemos dejar claro en este momento que, sin duda alguna las menores también pueden sufrir este tipo de violencia, siguiendo a GONZÁLEZ MONJE5: “En consecuencia, las menores de edad no pueden quedar al margen de la tutela penal que nuestro ordenamiento jurídico confiere a las víctimas de violencia de género, en consideración a su edad. Así se deduce, con claridad meridiana, del artículo 17 de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuando afirma que “Todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley”.”
En este mismo sentido se expresa la Circular 6/2011 de la Fiscalía General del Estado sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la Mujer, define la relación de noviazgo como “una relación afectiva socialmente abierta y sometida a un cierto grado de relatividad en cuanto a los caracteres que la definen”, añadiendo que “Son relaciones que trascienden de los lazos de amistad, afecto y confianza y que crean un vínculo de complicidad estable, duradero y con cierta vocación de futuro; distinta de la relación matrimonial y “moreuxorio”, en las que se despliegan una serie de obligaciones y derechos que a los novios no les vincula, y que también de las relaciones ocasionales o esporádicas, de simple amistad o basadas en un componente puramente sexual, o que no impliquen una relación de pareja”
El anterior criterio interpretativo es recogido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al señalar en Sentencia de 23 de diciembre de 2011, que “El grado de asimilación al matrimonio de la relación afectiva no matrimonial no ha de medirse tanto por la existencia de un proyecto de vida en común, con todas las manifestaciones que caben esperar en éste, como precisamente por la comprobación de que comparte con aquél la naturaleza de la afectividad en lo que la redacción legal pone el acento, la propia de una relación personal e íntima que traspase con nitidez los límites de una simple relación de amistad, por intensa que sea ésta”
En este sentido, no se tratará de atender tanto a si los menores tienen o no un proyecto de vida en común, como de apreciar si la relación trasciende de la simple amistad al campo afectivo, algo que necesariamente deberá ser objeto de prueba en el caso concreto.
En definitiva, como señala PERAMATO MARTÍN6: “La referencia a una vocación de permanencia o compromiso de estabilidad, ha de ser interpretado de conformidad con la realidad social del momento…”
A los anteriores argumentos hay que añadir que los estudios nos hacen ver que uno de los sectores de población más afectado por la violencia de género es el adolescente. La realidad es que en nuestra sociedad aún persisten los ideales tradicionales con respecto al género. A los chicos se les dota de cierta superioridad, y se da por sentado que son líderes natos, fuertes y sin debilidades, en cambio, las chicas han de ser deseablemente dóciles, sumisas y fácilmente manipulables. Estos estereotipos de género son los que se encuentran en la base de este tipo de violencia, a pesar de que damos por hecho que ya pertenecen al pasado.
Es evidente que, en ocasiones hay una gran dificultad técnica y jurídica a la hora de establecer cuándo las relaciones sentimentales de los jóvenes y adolescentes tienen la suficiente estabilidad y seriedad como para ser consideradas análogas al matrimonio, y por consiguiente encuadrarse en un supuesto tipo delictivo de violencia de género en los términos de la Ley Integral.
Considero, por tanto, que los criterios defendidos por la jurisprudencia más restrictiva, no deberían ser criterios asumibles ya que niegan la tutela penal a las adolescentes víctimas de violencia de género, por carecer de proyecto de vida en común con su pareja, o por convivir con los padres y depender económicamente de ellos, o por haber existido una ruptura transitoria en la relación, o por cualquier otra causa que la norma no requiere. La realidad nos pone de manifiesto que en algunas relaciones entre adolescentes o jóvenes se ejercen conductas de control, asedio, vigilancia, agresividad física o diversas formas de humillación que encajan con los tipos penales relativos a la violencia de género.
Por lo tanto, los delitos cometidos contra las mujeres menores de edad deben encajarse dentro del ámbito de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, cuando se de una relación que pueda ser considerada a efectos de la jurisprudencia más actual como una relación de análoga afectividad, pese a que no exista un proyecto de vida en común o pese a la minoría de edad de la víctima que puede hacer dudar respecto a la relación que, desde su perspectiva y madurez, le une con el varón acusado en el proceso penal correspondiente, el cual, en todo caso, ha de ser mayor de edad, de lo contrario, si el presunto autor es menor, la competencia sería a favor del Juzgado de Menores.
Considero que con los anteriores argumentos queda acreditado, por tanto, que puede existir un autor menor de edad de un delito de violencia de género en los términos de la Ley Integral, con lo cual, pasamos ya a analizar las estadísticas.