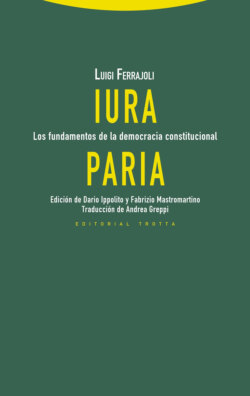Читать книгу Iura Paria - Luigi Ferrajoli - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y CONSTITUCIONALISMO RÍGIDO
ОглавлениеMientras que el primer cambio de paradigma del derecho se plasmó en la afirmación del principio de legalidad y, por tanto, de la omnipotencia del legislador, el segundo cambio ha llegado a cumplirse, en el pasado siglo, con la subordinación de la legalidad misma, garantizada por una específica jurisdicción de legitimidad, a una ley superior: la constitución, jerárquicamente supraordenada a las leyes ordinarias.
De aquí se derivan tres alteraciones al modelo del estado legislativo de derecho sobre los mismos planos en que este había alterado el derecho jurisprudencial premoderno: a) en el plano de la naturaleza del derecho, cuya positividad se extiende de la ley a las normas que regulan los contenidos de la ley y conlleva, por tanto, una disociación entre validez y vigencia, y una nueva relación entre la forma y la sustancia de las decisiones; b) en el plano de la interpretación y de la aplicación de la ley, donde dicha disociación implica un cambio en el papel del juez, así como de las formas y las condiciones de su sujeción a la ley; c) por último, en el plano de la ciencia jurídica, a la que se atribuye un papel ya no meramente descriptivo, sino crítico y programático con respecto a su propio objeto.
La primera alteración se refiere a la teoría de la validez. En el estado constitucional de derecho las leyes están sujetas no solamente a normas formales sobre la producción, sino también a normas sustantivas sobre su significado. No son admisibles, en efecto, normas legales cuyo significado esté en contradicción con normas constitucionales. La existencia o la vigencia de las normas, que en el paradigma paleopositivista se habían disociado de la justicia, se disocian ahora también de la validez, al ser perfectamente posible que una norma formalmente válida y, por tanto, vigente sea sustancialmente inválida por la contradicción de su significado con normas constitucionales sustantivas como, por ejemplo, el principio de igualdad o los derechos fundamentales. Precisamente, mientras que la norma de reconocimiento de la vigencia sigue siendo el viejo principio de legalidad, que se refiere únicamente a la forma de la producción normativa y que, por tanto, podemos denominar principio de legalidad formal o de mera legalidad, la norma de reconocimiento de la validez es mucho más compleja, pues consiste en aquello que podemos denominar principio de legalidad sustancial o de estricta legalidad, porque vincula también la sustancia, esto es, los contenidos o significados de las normas producidas, a la coherencia con los principios y los derechos establecidos en la constitución.
La segunda alteración, subsiguiente a la primera, afecta al papel de la jurisdicción. La incorporación a nivel constitucional de principios y derechos fundamentales y, por tanto, la posible existencia de normas inválidas porque contradictorias con ellos, hace cambiar la relación entre el juez y la ley: que ya no es, como en el viejo paradigma, sujeción acrítica e incondicional a la ley cualquiera que sea su contenido o su significado, sino sujeción ante todo a la constitución y, en consecuencia, a la ley solo si constitucionalmente válida. De modo que la interpretación y la aplicación de la ley son también, siempre, un juicio sobre la propia ley que el juez tiene el deber, en aquellos casos en que no resulte posible interpretarla en un sentido acorde con la constitución, de censurar como inválida, denunciando su inconstitucionalidad.
La tercera alteración afecta, por último, al paradigma epistemológico de la ciencia jurídica. En la medida en que cambian las condiciones de la validez, el cambio impone a la ciencia jurídica una función que ya no es meramente explicativa y avalorativa, sino también crítica y programática. En el viejo paradigma del estado legislativo de derecho la crítica y la formulación programática del derecho vigente solamente eran posibles actuando desde el exterior —en el plano ético o político, o simplemente de la oportunidad o de la racionalidad—, pues no había espacio para vicios jurídicos en la sustancia, internos al derecho positivo: ni en las antinomias generadas por la incoherencia entre normas, pues la ley válida era siempre la emanada con posterioridad, ni en las lagunas generadas por la incompletitud, que no eran configurables como incumplimientos legislativos de inexistentes vínculos constitucionales. Viceversa, en un sistema normativo complejo como el del estado constitucional de derecho, en el que se regulan no solo las formas de la producción jurídica, sino también los significados normativos producidos, incoherencia e incompletitud, antinomias y lagunas son vicios conectados a los desniveles normativos en los que su estructura formal está articulada5. Es claro que estos vicios, no solamente posibles, sino incluso en alguna medida inevitables, realimentan la ciencia del derecho confiriéndole la función, científica y política al mismo tiempo, de constatarlas en su interior y de proponer las correcciones necesarias: concretamente, de constatar las antinomias generadas tanto por la presencia de normas que violan los derechos de libertad como las lagunas generadas por la ausencia de normas que atienden a los derechos sociales, así como, por otro lado, de reclamar la anulación de las primeras por inválidas y la introducción de las segundas porque requeridas.
El constitucionalismo tomado en serio, como formulación programática del derecho por parte del derecho mismo, confiere por tanto a la ciencia jurídica y a la jurisprudencia una función y una dimensión pragmática inexplorada por la razón jurídica propia del viejo iuspositivismo dogmático y formalista: la comprobación de las antinomias y las lagunas, la promoción de su superación por medio de las garantías existentes, la formulación de garantías inexistentes. Y confiere, por tanto, a la cultura jurídica una responsabilidad cívica y política en relación con su propio objeto, atribuyéndole la tarea de perseguir, mediante operaciones interpretativas o jurisdiccionales o legislativas, la coherencia interna y la plenitud —esto es, la efectividad de los principios constitucionales— sin que ello suponga caer en la ilusión de que tales objetivos son enteramente realizables.
Es claro que la sujeción de la ley a la constitución introduce un elemento de permanente incertidumbre sobre la validez de la primera, confiada a la valoración jurisdiccional de su coherencia con la segunda. Al mismo tiempo, sin embargo, con ella se restringe, contrariamente a lo que suele pensarse, la incertidumbre de su significado, dado que se limita la discrecionalidad interpretativa tanto de la jurisprudencia como de la ciencia jurídica. A igualdad de condiciones, en efecto, un mismo texto legal ofrece, en función de la existencia o no de principios establecidos por una constitución rígida, un abanico de interpretaciones legítimas que es, en el primer caso, más estrecho y, en el segundo, más amplio. Tómese el ejemplo de una norma como la que recoge el Código Penal italiano que castiga el delito, no ulteriormente especificado, de vilipendio («Quien vilipendie, etc.»). En ausencia de constitución, el significado de una norma como esa queda totalmente indeterminado, pudiéndose tomar como tal cualquier manifestación de pensamiento que aluda a la «vileza», esto es, que ofenda las instituciones tuteladas. En presencia de una constitución y, en particular, del principio constitucional de la libertad de manifestación del pensamiento, asumiendo por hipótesis que la norma sobre el vilipendio pudiera considerarse como válida, quedarán en cualquier caso excluidas de su campo de denotación y de aplicación todas las expresiones de pensamiento que no sean meros insultos, incluso cuando resulten ofensivas de tales instituciones.
Hay finalmente una cuarta mutación —quizá la más importante y que en esta ocasión no podré más que mencionar— producida por el paradigma del constitucionalismo rígido. Mientras que en el plano de la teoría del derecho el paradigma implica una revisión del concepto de validez basada sobre la disociación entre la vigencia de las formas y la validez de la sustancia de las decisiones, en el plano de la teoría política implica una correlativa revisión de la concepción meramente procedimental de la democracia. En efecto, la constitucionalización de principios y derechos fundamentales, que vinculan a la legislación y condicionan la legitimidad del sistema político a su protección y realización, ha introducido en la democracia una dimensión sustantiva añadida a la tradicional dimensión política formal o meramente procedimental. Quiero decir que la dimensión sustantiva de la validez en el estado constitucional de derecho se traduce en una dimensión sustancial de la democracia misma, de la cual constituye un límite y al mismo tiempo un completamiento: un límite porque los principios y los derechos fundamentales se configuran como prohibiciones y obligaciones impuestas a los poderes de las mayorías, que de lo contrario serían absolutos; un completamiento porque estas mismas prohibiciones y obligaciones se configuran como garantías, para tutelar los intereses vitales de todos, contra los abusos de unos poderes que de lo contrario —como muestra la experiencia de la primera parte del siglo XX— podrían dinamitar, junto con los derechos, el propio método democrático.