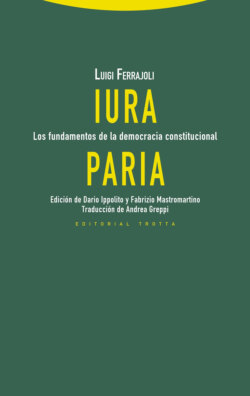Читать книгу Iura Paria - Luigi Ferrajoli - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. LA CRISIS ACTUAL DEL ESTADO DE DERECHO
ОглавлениеLos dos modelos de estado de derecho aquí ilustrados están hoy en crisis. Identificaré tres aspectos y tres órdenes de factores de crisis, que afectan uno al estado legislativo de derecho, el segundo al estado constitucional de derecho y el tercero al papel del Estado en cuanto tal. En todos estos aspectos, la crisis se manifiesta en diversas formas de regresión hacia un derecho de tipo premoderno: en el colapso de la capacidad reguladora de la ley y el retorno al papel creativo de la jurisdicción; en la pérdida de unidad y coherencia de las fuentes, y en la convivencia y superposición de diversos ordenamientos concurrentes; en la subordinación de la política a la economía y de la esfera pública a los dictados de los llamados mercados.
En el primer aspecto, la crisis afecta al principio de legalidad que, como se ha dicho, es la norma de reconocimiento propia del estado legislativo de derecho. Su génesis está en la inflación legislativa y en la disfunción del lenguaje legal, fruto de una política que ha degradado la legislación a administración, difuminando la distinción entre ambas funciones tanto en el terreno de las fuentes como en el de los contenidos. Las leyes, en todos los ordenamientos avanzados, se cuentan ahora ya por decenas de miles y están formuladas en un lenguaje cada vez más oscuro y tortuoso, dando lugar a veces a intrincados enredos y laberintos normativos; hasta el punto de que en Italia el Tribunal Constitucional ha tenido que archivar como irreal el clásico principio de que la ignorantia legis en materia penal no excusa del cumplimiento cuando la ignorancia es inevitable. Así, la racionalidad de la ley, proyectada por la cultura ilustrada en alternativa a la incertidumbre y al carácter cambiante del viejo derecho jurisprudencial, ha sido disuelta por una legislación obra de legisladores todavía más desordenados, que abre el camino a la discrecionalidad de los jueces y a la formación jurisprudencial, administrativa o privada del derecho, según el antiguo modelo premoderno, con la consiguiente pérdida de certeza, de eficiencia y de garantías contra la arbitrariedad.
Bajo un segundo aspecto, la crisis afecta al papel garantista de la constitución en relación con la legislación, que es el rasgo distintivo del estado constitucional de derecho. Es una consecuencia del fin del estado nacional como monopolio exclusivo de la producción jurídica. Es emblemático al respecto el proceso de integración europea. Por un lado, dicho proceso está deformando la estructura constitucional de las democracias nacionales, tanto en el aspecto de la representatividad política de los órganos comunitarios dotados de mayores poderes normativos como en el de su rígida subordinación a límites y controles constitucionales claramente anclados en la tutela de los derechos fundamentales. Por otro lado, ha situado fuera de los límites de los estados nacionales gran parte de los centros de decisión y de las fuentes normativas, tradicionalmente reservados a su soberanía15. Así, se corre el riesgo de que se produzca, en la confusión de las fuentes y en la incertidumbre de las competencias, una doble forma de disolución de la modernidad jurídica: el desarrollo de un incierto derecho comunitario jurisprudencial, por obra de tribunales concurrentes y confluyentes entre sí16, y la regresión al pluralismo y a la superposición de los ordenamientos que fueron propios del derecho premoderno. Expresiones como «principio de legalidad» y «reserva de ley» tienen cada vez menos sentido.
Por lo demás, todo el proceso de integración económica mundial que llamamos globalización bien puede ser entendido como un vacío de derecho público producto de la ausencia de límites, reglas y controles frente a la fuerza, tanto de los estados con mayor potencial militar como de los grandes poderes económicos privados. A falta de instituciones a la altura de las nuevas relaciones, el derecho de la globalización viene modelándose cada día más, antes que en las formas públicas, generales y abstractas de la ley, en las privadas del contrato17, signo de una primacía incontrovertible de la economía sobre la política y del mercado sobre la esfera pública. De tal manera que la regresión neoabsolutista de la soberanía externa (únicamente) de las grandes potencias va acompañada de una paralela regresión neoabsolutista de los poderes económicos transnacionales, un neoabsolutismo regresivo y de retorno en que se manifiesta como ausencia de reglas y que ha sido abiertamente asumida por el actual anarco-capitalismo globalizado, como una suerte de nueva Grundnorm del nuevo orden económico internacional.
Es este el tercer aspecto de la crisis actual —la ausencia de reglas y límites jurídicos a los poderes económicos y financieros del mercado— que está golpeando, antes aún que el estado de derecho, el Estado en cuanto tal, como institución política supraordenada a la economía. Esta crisis se manifiesta en la práctica subordinación de la política a los poderes desregulados de las finanzas especulativas, los cuales, después de haber provocado la crisis económica y de haber sido salvados por los Estados, están imponiendo la destrucción del Wefare State, la reducción de la esfera pública, el desmantelamiento del derecho laboral, el crecimiento de las desigualdades y de la pobreza y la destrucción de los bienes comunes. Se ha invertido así la relación entre política y economía. Ya no son los Estados, con sus políticas, los que disciplinan los mercados, imponiendo reglas, límites y vínculos, sino que son los mercados los que disciplinan y gobiernan a los Estados. Ya no son los gobiernos y los parlamentos democráticamente electos los que regulan la vida económica en función de los intereses públicos y generales, sino que son los mercados los que imponen a los Estados políticas antidemocráticas y antisociales, en beneficio de los intereses privados de la maximización del beneficio y de la especulación financiera.
Es una crisis histórica del papel que juegan el Estado mismo y la esfera pública. Conviene recordar que la separación entre sociedad y estado y entre economía y política forma parte del constitucionalismo profundo del Estado moderno, surgido en oposición al estado patrimonial del Ancien Régime como institución política separada de la sociedad y como esfera pública heterónoma respecto a los poderes privados, para la garantía de los intereses generales y los derechos de todos. La inversión de la relación entre poderes económicos y poderes políticos —donde los primeros ya no están subordinados a los segundos, sino lo contrario— equivale por tanto a la caída de un rasgo constitutivo de la modernidad jurídica y política. Los factores de esta regresión premoderna son múltiples y heterogéneos: en primer lugar, la asimetría entre el carácter inevitablemente local del derecho y de los poderes estatales, que ya no están a la altura del carácter global de los poderes económicos y financieros; en segundo lugar, los conflictos de intereses y las diversas formas de corrupción y condicionamiento por medio de lobbies de la política; en tercer lugar, la hegemonía incontenible de la ideología neoliberal basada sobre dos potentes postulados: la concepción de los poderes económicos como libertades y de las leyes económicas del mercado como leyes naturales18. De ahí la transformación de la política en tecnocracia, esto es, en la aplicación experta de las leyes de la economía por parte de gobiernos «técnicos»19, los cuales obtienen legitimación de los mercados, y a los mercados —mucho más que a los parlamentos, a los partidos y a las fuerzas sociales— rinden cuentas. De ahí la sustitución del gobierno político y democrático de la economía por el gobierno económico y, obviamente, no democrático de la política, a la que se le pide, gracias al vaciamiento del papel de los parlamentos y de las distintas formas de personalización y verticalización de los sistemas políticos, el levantamiento de los límites y vínculos de tipo legal y constitucional. A la impotencia de la política frente a los mercados corresponde así una renovada omnipotencia de la política en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se manifiesta en una abierta agresión, para hacer frente a la crisis, contra el estado social y el trabajo: de un lado, contra los servicios públicos y los derechos sociales, de otro, contra los derechos de los trabajadores, unos y otros constitucionalmente garantizados.
Lamentablemente, las políticas de austeridad impuestas por estas tecnocracias esclarecidas han demostrado ser completamente fallidas, ya que han puesto en marcha procesos recesivos —depresión de los consumos, quiebras o cierres de empresas, restricciones del crédito, aumento del desempleo y la pobreza— y por tanto han agravado las dimensiones de la crisis. Esto es lo que ha sucedido en gran parte de los países europeos, en los cuales tales políticas han provocado un debilitamiento, hasta el borde del colapso, del proceso de integración económica y política. En la raíz de estas políticas miopes hay ciertamente un defecto de origen en la construcción institucional europea: la creación del mercado común y de la unión monetaria no iba acompañada por la introducción de instituciones comunes y funciones de gobierno monetario y económico. Y el altísimo precio pagado por semejantes políticas es hoy la percepción de Europa como una entidad hostil por una parte creciente de sus poblaciones y el debilitamiento de las relaciones de solidaridad y del sentido común de igualdad y pertenencia a una misma comunidad política que, en un proceso de integración, son un presupuesto necesario.