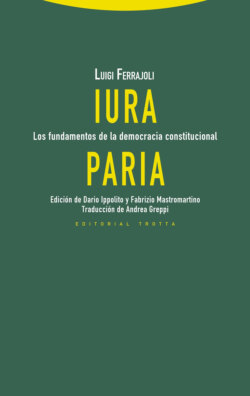Читать книгу Iura Paria - Luigi Ferrajoli - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. MUTACIONES INSTITUCIONALES Y MUTACIONES CULTURALES
ОглавлениеPodemos entonces identificar las dos mutaciones paradigmáticas hasta aquí ilustradas con un cambio estructural que se ha producido en el principio de legalidad y, por consiguiente, en las reglas de formación del lenguaje jurídico. El rasgo específico del positivismo jurídico, que marca la diferencia entre el derecho moderno y el derecho premoderno, como hemos visto, es precisamente el carácter positivo derivado de aquello que ha sido denominado principio de legalidad formal o de mera legalidad, en virtud del cual una norma existe y es válida exclusivamente sobre la base de la forma legal de su producción. El rasgo específico del constitucionalismo jurídico frente a los sistemas jurídicos de tipo meramente legislativo es a su vez una característica no menos estructural: la subordinación de las leyes mismas al derecho, contenida en aquello que he denominado principio de legalidad sustancial o de estricta legalidad, en virtud del cual una norma es válida, además de vigente, solo si sus contenidos no están en contradicción con los principios y los derechos fundamentales establecidos por la constitución.
He expresado la primera de estas dos diferencias estructurales —la que existe entre derecho premoderno y derecho positivo del estado legislativo de derecho (o estado de derecho en sentido débil)— afirmando que, mientras que la lengua jurídica de los ordenamientos no codificados es una lengua «natural», la de los sistemas de derecho positivo es una lengua «artificial», en la que se estipulan y se reconocen todas las reglas de uso. Son las leyes penales, por ejemplo, las que dicen qué es ‘hurto’ y qué es ‘homicidio’ y las que condicionan, por tanto, en cuanto normas sustanciales sobre su producción, junto con la «veracidad» de las subsunciones, también la validez de las decisiones jurisdiccionales que constituyen su aplicación6. Análogamente, son las normas del código civil las que dicen qué es un contrato o, más específicamente, una hipoteca o una compraventa y las que conforman, por tanto, en conjunto, las normas sustantivas sobre la producción de las sentencias civiles que, respecto de los contratos, comprueban las condiciones de validez. Es este conjunto de normas sobre la producción el que constituye el fundamento, junto con el formalismo, del positivismo jurídico recogido en el principio de mera legalidad: el derecho no puede en ningún sentido derivarse de la moral o de la naturaleza o de los demás sistemas normativos, sino que es un objeto enteramente artificial, «puesto» o «producido» por los hombres y, por tanto, entregado a su responsabilidad, puesto que es como ellos lo piensan, lo imaginan, lo producen, lo interpretan y lo aplican.
También la segunda diferencia estructural —la que existe entre el derecho positivo del estado legislativo y el derecho positivo del estado constitucional— puede ser referida al lenguaje jurídico. Dicha diferencia consiste en el hecho de que en la lengua jurídica pasan a ser codificadas y reguladas, mediante normas de grado supraordenado, ya no solamente las normas procedimentales sobre la producción de actos lingüísticos normativos, sino además las normas sustanciales sobre los significados o contenidos que tales normas pueden expresar: no solamente las reglas sintácticas sobre la formación de los signos —esto es, de las leyes, de las sentencias y demás actos jurídicos preceptivos—, sino además las reglas semánticas que vinculan su significado, determinando aquello que no puede ser válidamente decidido e imponiendo aquello que debe ser decidido: no solo, en suma, las reglas sobre cómo se dice el derecho, sino además las reglas sobre qué cosa el derecho no puede decir o no decir. Las condiciones sustanciales de validez de las leyes, que en el paradigma premoderno se identificaban con los principios del derecho natural y en el paradigma paleopositivista habían sido desplazadas por el principio puramente formal de la validez como positividad, penetran nuevamente en el sistema jurídico bajo forma de principios positivos de justicia estipulados en normas supraordenadas a la legislación. En un estado de derecho basado sobre el principio de estricta legalidad, en efecto, las leyes están también a su vez reguladas por normas sobre su producción: no solo, por tanto, las leyes son condicionantes, en cuanto reglas sobre la lengua, de la validez de las decisiones expresadas en lenguaje jurídico, sino que están a su vez condicionadas en su validez misma, en cuanto expresiones formuladas en lenguaje jurídico, por normas superiores que regulan no solamente la forma, sino, además, el significado. Son estas normas sustanciales sobre el significado las que encierran los fundamentos del estado constitucional de derecho: tanto cuando ellas imponen límites, como en el caso de los derechos de libertad, como cuando imponen obligaciones, como en el caso de los derechos sociales. Y es en ellas donde se manifiesta, gracias a la convención democrática, el paradigma jurídico de la democracia constitucional: el juego, además de las reglas del juego democrático; el proyecto democrático, además del método y las formas de la democracia.
Estas dos mutaciones, por lo demás, no son solamente el producto de revoluciones políticas y de innovaciones jurídicas e institucionales —el surgimiento del estado moderno y, más tarde, la introducción de las constituciones rígidas y los correspondientes órganos de justicia constitucional—, sino también el producto de hechos culturales, esto es, de revoluciones teóricas que han cambiado la concepción del derecho en el imaginario de los juristas y en el sentido común. Así sucedió en la primera gran revolución jurídica moderna, la que tuvo lugar con la afirmación del positivismo jurídico como modelo y, al mismo tiempo, como concepción del derecho, en oposición al viejo derecho jurisprudencial premoderno. Aunque anticipada en el plano de la filosofía política por las doctrinas contractualistas del derecho como «artificio» o «invención»7 y las doctrinas iuspositivistas de Bentham y de Austin, dicha revolución echó raíces en la cultura jurídica al cabo de un proceso arduo y de resultado incierto. Recuérdese la dura oposición a las codificaciones desarrollada por la más importante escuela jurídica del siglo XIX —la pandectística, inspirada en la idea del Sistema del derecho romano actual, conforme al significativo título de la obra de la principal figura de esa escuela, Friedrich von Savigny— que reivindicaba con fuerza la autonomía del derecho frente a la legislación y el papel inmediatamente constitutivo y normativo de la ciencia jurídica.
Lo mismo puede decirse respecto del constitucionalismo. Sus premisas institucionales e incluso teóricas estaban presentes ya, en buena medida, mucho antes que en las actuales constituciones europeas llegara a quedar consagrada y garantizada la rigidez mediante la previsión de procedimientos especiales para su revisión y la introducción del control de constitucionalidad sobre las leyes. Existía el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos que fue, desde el comienzo —desde la célebre Sentencia Marbury vs. Madison de 1803, sobre una ley que estaba en contradicción con ella— una constitución rígida, garantizada por el control jurisdiccional de la Corte suprema. Existían, además, en la mayor parte de los países europeos, constituciones formalmente rígidas, en las que se establecían procedimientos agravados de reforma. Pero ninguna de ellas, con la excepción de la Constitución austriaca de 19208, establecía una jurisdicción especial sobre la constitucionalidad de las leyes. Puede incluso sostenerse, como alguien ha hecho recientemente, la tesis de la «natural rigidez de las constituciones»9, aunque carezcan, como sucedía en el caso del Estatuto Albertino, de normas de revisión: lo cual nos parece hoy en día una tesis perfectamente obvia, dado que una constitución flexible, esto es, válidamente modificable por medio de los procedimientos ordinarios, no es en realidad una constitución sino una ley ordinaria, cualquiera que sea el nombre que le demos y aunque queramos esculpirla en mármol. Pero el hecho es que esta tesis ha sido sostenida en 1995, y no en 1925, cuando Mussolini desmanteló el Estatuto con sus leyes liberticidas sin que ningún jurista levantara la voz para denunciar el golpe de estado, ni tampoco en los años cincuenta, cuando la Casación italiana elaboró la doctrina de la naturaleza exclusivamente programática de los principios y derechos constitucionales. Incluso en el plano teórico, los presupuestos del constitucionalismo democrático estaban todos ya presentes en el pensamiento del mayor teórico del iuspositivismo, Hans Kelsen, el cual no solo ha formulado teóricamente la estructura escalonada del ordenamiento, sino que ha elaborado también, en su proyecto de constitución austriaca de 1920, la garantía del control de constitucionalidad de las leyes10. Pero, de nuevo, el hecho es que el propio Kelsen fue el más convencido defensor, no solo del carácter «puro» y avalorativo de la teoría del derecho, sino también de la tesis paleo-iuspositivista —insostenible, como hemos visto, en ordenamientos dotados de constitución rígida— de la equivalencia entre validez y existencia de las normas, la cual impide la calificación como inválidas de las normas sustancialmente contradictorias con la constitución11.
Así pues, en la cultura jurídica decimonónica y de la primera parte del siglo XX, la ley, cualquiera que fuera su contenido, era considerada como la fuente suprema, ilimitada y no limitable del derecho. Y las cartas constitucionales, cualquiera que sea hoy nuestra opinión sobre su «natural» rigidez, no eran tomadas como vínculos rígidos para el legislador, sino como documentos políticos solemnes o, todo lo más, como simples leyes ordinarias. Considérese, por ejemplo, la devaluación y la incomprensión por parte de Jeremy Bentham, quien, por lo demás, fue uno de los mayores exponentes del liberalismo jurídico, de la Déclaration de 1789. ¿Qué cosa podrá ser, se preguntaba Bentham, en un panfleto titulado Falacias anárquicas, un documento que comienza con la proclamación de que «todos los hombres nacen libres e iguales» y que prosigue con la enunciación de una serie de principios de justicia y derechos naturales, sino un tratadillo filosófico expuesto en forma de artículos, fruto de una confusión de ideas tan grande que no es posible atribuirle ningún «significado»12? Y ello porque «no existen», afirmaba, «derechos naturales antes de la institución del gobierno», esto es, anteriores a las leyes, independientes de las leyes, superiores a las leyes13. Bentham no caía en la cuenta de que precisamente el derecho positivo, gracias a esa misma Déclaration, estaba cambiando de naturaleza ante sus propios ojos: que la Déclaration misma era una ley positiva y que los principios de justicia que en ella se proclamaban dejaban de ser, una vez estipulados, principios de derecho natural, y se convertían en principios de derecho positivo que vinculan el sistema político a su respeto y tutela.
Pero incluso después del reconocimiento de su carácter jurídico, las constituciones y los estatutos fueron durante mucho tiempo considerados como simples leyes, expuestas como tales a modificaciones y, por tanto, como en Italia, a su violación por parte del legislador. Era inconcebible que una ley pudiera vincular a la ley, siendo esta la fuente única y, por tanto, omnipotente, del derecho, tanto más si democráticamente legitimada como expresión de las mayorías parlamentarias y, por tanto, de la soberanía popular. De este modo el legislador era entendido a su vez como omnipotente; y omnipotente era, en consecuencia, la política, respecto de la cual la legislación es el producto y, al mismo tiempo, el instrumento. Con el resultado, además, de una concepción enteramente formal y procedimental de la democracia, identificada únicamente con el poder del pueblo, esto es, con los procedimientos y los mecanismos representativos predispuestos para realizar la voluntad de las mayorías.
Habrá que esperar a la segunda posguerra, tras la derrota del nazifascismo, para llegar al reconocimiento y a la sanción —con la introducción de la garantía jurisdiccional de la anulación de las leyes inconstitucionales por medio de Tribunales establecidos al efecto, y no de su mera inaplicación al caso concreto, como en el modelo norteamericano14 — del significado y el alcance normativo de la rigidez de las constituciones, como normas supraordenadas a la legislación ordinaria. Y no es casualidad que esta garantía sea introducida en Italia y Alemania, y más tarde en España y Portugal, donde se descubre, tras la experiencia de las dictaduras fascistas y del consenso de masas del que habían disfrutado, el papel de la constitución como límite y vínculo a los poderes de las mayorías, según la noción estipulada dos siglos atrás en el artículo 16 de la Déclaration de 1789: no hay constitución donde «la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la separación de los poderes»; que son exactamente los dos principios y valores que habían sido negados por el fascismo y que representan la negación del fascismo.
Por esto bien podemos hablar de un «descubrimiento» de la constitución, que no se habría producido sino en estas últimas décadas: en Italia, por ejemplo, en los años sesenta, después de que la Corte constitucional descongelara la Constitución que la Corte de casación había hibernado en sus primeros años. Y ello porque el constitucionalismo, en el siglo XIX y también más tarde en la primera mitad del siglo pasado, no tenía cabida en el horizonte científico de los juristas, y solo en la actualidad ha penetrado en la cultura jurídica introduciéndose en el tronco del viejo paradigma iuspositivista. Es más, es precisamente en este terreno donde encontramos la más clamorosa confirmación de la dimensión pragmática de la ciencia jurídica: las normas y los principios no son nada más que significados, y no existen solamente en virtud de sus enunciaciones legales, sino también y, más aún, como significados compartidos en la cultura jurídica y en el sentido común.
Existe, en definitiva, una interacción entre mutaciones institucionales y mutaciones culturales. Las filosofías jurídicas y políticas son siempre un reflejo y, a la vez, un factor constitutivo y, por así decir, performativo de las experiencias jurídicas concretas de su tiempo: el iusnaturalismo, en todas sus variantes, ha sido la filosofía jurídica dominante en la época premoderna mientras carecíamos de un sistema formalizado de fuentes fundado sobre el monopolio estatal de la producción jurídica; el iuspositivismo lo ha sido después de las codificaciones y el surgimiento del Estado moderno; el constitucionalismo lo es en nuestros días, o está llegando a serlo, tras la introducción de la garantía jurisdiccional de la rigidez de las constituciones. A cada una de estas transformaciones ha correspondido una mutación de los títulos de legitimación del derecho y de sus criterios de validez: desde el fundamento inmediatamente sustancial del derecho jurisprudencial premoderno, cuando la validez de una tesis jurídica depende de la valoración (subjetiva) de la justicia (objetiva) de sus contenidos, al fundamento puramente formalista del estado legislativo de derecho, cuando la validez de una norma depende exclusivamente de la forma legal de su producción, y al fundamento tanto formalista como sustancial en el estado constitucional de derecho, cuando la validez de las leyes queda anclada, además de a la conformidad de sus fuentes y de sus formas con las normas de producción, a la coherencia de sus contenidos con los principios establecidos por constituciones rígidamente supraordenadas a las leyes.
Así pues, tres culturas, tres modelos de derecho, tres nociones de validez, cada una de las cuales corresponde a un sistema político distinto: el Ancien Régime, el estado legislativo de derecho, el estado constitucional de derecho. Pero también tres distintos paradigmas epistemológicos de jurisdicción y de ciencia jurídica, y tres distintos modelos, cada vez más complejos, de legitimación política. Con la primera revolución institucional la existencia y la validez del derecho se disocian de su justicia al desaparecer la presunción apriorística, que apela a la sapiencia de su elaboración doctrinal y jurisprudencial, de que el derecho es inmediatamente justo. El primer contenido del pacto social fundacional del orden jurídico positivo es, en efecto, que una ley predetermine formalmente, frente al arbitrio judicial, aquello que está prohibido y es punible, de manera que el juez quede vinculado a aplicarla comprobando las circunstancias que en ella se estipulan. Pero el segundo contenido, producido por la segunda revolución institucional, es que la propia ley quede vinculada a principios sustanciales de justicia: que le sea impedido o impuesto, en garantía de los derechos fundamentales constitucionalmente estipulados, aquello que le está consentido prohibir y de qué manera le está consentido castigar. Gracias a esta segunda revolución, la existencia del derecho se disocia también de su validez, y viene a caer además la presunción apriorística según la cual una norma es válida solamente por la manera en que ha sido dicha y no también por aquello que dice. La dimensión sustancial y nomoestática del derecho, que había quedado arrinconada por el primer positivismo, en el iuspositivismo ampliado del estado constitucional de derecho vuelve a ingresar nuevamente en el sistema jurídico: pero lo hace bajo la forma no ya de un arbitrario sentido de lo justo, sino como límites y vínculos impuestos al legislador a través de su positivación como normas constitucionales.