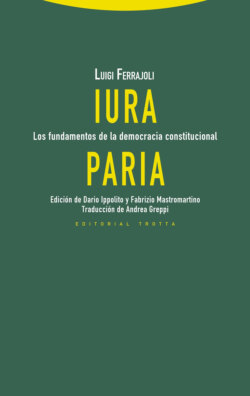Читать книгу Iura Paria - Luigi Ferrajoli - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. ESTADO LEGISLATIVO DE DERECHO Y POSITIVISMO JURÍDICO
ОглавлениеLo que caracterizaba el derecho premoderno era su forma no legislativa, sino fundamentalmente jurisprudencial y doctrinal, fruto de la tradición y de la sapiencia jurídica sedimentada a lo largo de los siglos. En el derecho común medieval, de formación no legislativa, no existía un sistema unitario y formalizado de fuentes positivas. Existían también, ciertamente, fuentes estatutarias: leyes, ordenanzas, decretos, estatutos y similares. Pero estas fuentes procedían de instituciones diferentes y concurrentes entre sí —el Imperio, la Iglesia, los príncipes, los municipios, las corporaciones—, ninguna de las cuales tenía el monopolio de la producción jurídica. Los conflictos entre tales instituciones —las luchas entre la Iglesia y el Imperio, o las luchas entre el Imperio y los municipios— fueron, precisamente, conflictos por la soberanía, es decir, por el monopolio o cuando menos por la supremacía en la producción jurídica. Pero tales conflictos no llegaron nunca a resolverse de manera unívoca, hasta el surgimiento del estado moderno, con la prevalencia de una institución y la correspondiente subordinación de todas las demás. En estas condiciones, en ausencia de un sistema unitario de fuentes y en presencia de una pluralidad de ordenamientos concurrentes, la unidad del derecho quedaba entonces confiada a la doctrina y a la jurisprudencia, mediante el desarrollo y la actualización de la vieja tradición romanística, dentro de la cual las diversas fuentes estatutarias encontraban acomodo y se coordinaban como materiales del mismo género que los precedentes judiciales y las opiniones de los doctores. Es evidente que un paradigma semejante —heredado del derecho romano pero, bajo este aspecto, análogo a los de los derechos consuetudinarios extraeuropeos— tiene enormes implicaciones tanto en el plano institucional como en el plano epistemológico.
La primera implicación tiene que ver con la teoría de la validez, esto es, con la identificación de la que podemos denominar la norma de reconocimiento del derecho existente. En un sistema jurídico de tipo doctrinal y jurisprudencial, una norma existe y es válida en virtud no ya de su fuente formal, sino de su intrínseca racionalidad o justicia sustancial. Veritas non auctoritas facit legem es la fórmula, opuesta a la sostenida por Hobbes3, con la cual puede expresarse el fundamento iusnaturalista de la validez del derecho premoderno. Careciendo de un sistema exhaustivo y exclusivo de fuentes positivas, una norma jurídica no será válida en virtud de la autoridad de quien la crea, sino del prestigio de quien la propone; de esta forma, su validez se identificará con su «verdad», obviamente en el sentido lato de racionalidad, o de conformidad con los precedentes y la tradición, esto es, con el «sentido común» de justicia.
La segunda implicación se refiere a la naturaleza de la ciencia jurídica y de su relación con el derecho. En un sistema de derecho doctrinal y jurisprudencial, la ciencia jurídica es inmediatamente normativa y se identifica de hecho con el derecho mismo. No existe, en efecto, un derecho «positivo» que constituya el «objeto» de la ciencia jurídica y del que la ciencia sea interpretación o análisis descriptivo y explicativo, sino solo el derecho transmitido por la tradición y constantemente reelaborado por la sabiduría de los doctores.
De aquí deriva una tercera implicación: la jurisdicción no consiste ya en la aplicación de un derecho «dado» o presupuesto como autónomamente existente, según el principio moderno de la sujeción del juez a la ley, sino en la producción jurisprudencial del derecho mismo. Con todas las consecuencias que el defecto de legalidad conlleva, especialmente en materia penal: la ausencia de certeza, la enorme discrecionalidad de los jueces, la desigualdad y la ausencia de garantías contra la arbitrariedad.
Así se explica la extraordinaria importancia de la revolución producida por la afirmación del principio de legalidad como efecto del monopolio estatal de la producción jurídica. Se trata de una mutación paradigmática que afecta mucho más a la forma que al contenido de la experiencia jurídica. Si comparamos el Código Civil de Napoleón o el Código Civil italiano con las Institutiones de Gayo, las diferencias sustanciales pueden parecer relativamente pequeñas. Lo que cambia es el título de legitimación; no es el prestigio de los doctores, sino la autoridad de la fuente de producción; no la verdad, sino la legalidad; no la sustancia, esto es, la justicia intrínseca, sino la forma de los actos normativos. Auctoritas non veritas facit legem: este es el principio convencional del positivismo jurídico recogido por Hobbes en el ya mencionado Diálogo, como alternativa a la fórmula contraria que expresa el principio opuesto, ético-cognoscitivo, del iusnaturalismo.
Iusnaturalismo y positivismo jurídico, derecho natural y derecho positivo, bien pueden entenderse como las dos culturas y las dos experiencias jurídicas que están en la base de estos dos opuestos paradigmas. No se comprendería el predominio milenario del iusnaturalismo como la corriente de pensamiento según la cual «la ley, para que sea tal, debe ser conforme a justicia»4 si no se tuviesen en cuenta los rasgos aquí recordados de la experiencia jurídica premoderna: en la cual, en ausencia de fuentes positivas, era precisamente el derecho natural el que valía, en tanto sistema de normas a las que se suponía intrínsecamente «verdaderas» o «justas», como «derecho común», es decir, como parámetro de legitimación tanto de las tesis de la doctrina como de la práctica judicial. Por este motivo, el iusnaturalismo no podía no ser la teoría del derecho premoderno; y el positivismo jurídico sintetizado en la fórmula hobbesiana se correspondía con una aparente paradoja, con una instancia axiológica o filosófico-política de deber ser, esto es, de racionalidad y de justicia: concretamente, con una instancia de refundación del derecho sobre el principio de legalidad como metanorma de reconocimiento del derecho existente y, al mismo tiempo, como primer e insustituible límite frente a la arbitrariedad, fuente de legitimidad del poder en virtud de su subordinación a la ley, garantía de igualdad, de libertad y de certeza.
El estado de derecho moderno nace, en la forma del estado legislativo de derecho, en el momento en que esta instancia se cumple históricamente con la afirmación del principio de legalidad como fuente exclusiva del derecho válido y, más aún, del derecho existente. Gracias a este principio y a las codificaciones en que se materializa, todas las normas jurídicas existen y, a la vez, son válidas en tanto en cuanto hayan sido «puestas» por autoridades dotadas de competencia normativa. La lengua en la cual tales normas son formuladas ya no es, como en el derecho premoderno informado por el derecho natural, una lengua espontánea y, por así decir, a su vez «natural», sino una lengua artificial en la que es la propia ley la que estipula las reglas de uso: tanto por lo que respecta a las formas de los actos lingüísticos normativos —leyes, sentencias, disposiciones, negocios— como por los significados que estos expresan y producen. De aquí deriva una inversión del paradigma tanto del derecho como de la ciencia jurídica y de la jurisdicción.
Con el principio de legalidad cambia, en primer lugar, la noción misma de validez de las normas, la cual se disocia de la justicia o de la verdad. Y cambia, por tanto, el criterio de identificación del derecho existente: una norma existe y es válida no porque sea intrínsecamente justa, y menos aún «verdadera», sino solo por haber sido emanada en forma de ley por sujetos habilitados por la propia ley. Se trata de una mutación que se manifiesta a través de lo que llamamos habitualmente la separación entre derecho y moral y que se realiza por medio de un lento proceso de secularización del derecho, impulsado desde los inicios de la edad moderna por las doctrinas de Hobbes, Pufendorf y Thomasius, y que llega a su maduración con la ilustración jurídica francesa e italiana y con las doctrinas abiertamente iuspositivistas de Jeremy Bentham y de John Austin. En esta separación está la base de la concepción formalista de la validez como lógicamente independiente de la justicia, que es el rasgo diferencial del positivismo jurídico. Y en ella se basa también la unidad del ordenamiento: cualquiera que sea el punto de partida, incluso el más marginal, tanto si es un acto jurídico (por ejemplo, el acto de comprar un periódico) o una situación jurídica (por ejemplo, una prohibición de aparcar), es posible remontarse a la ley: o porque inmediatamente regulativa del primero, o constitutiva de la segunda, o porque regulativa de los actos normativos mediante los cuales los actos o situaciones en cuestión han sido a su vez regulados o constituidos.
Cambia, en segundo lugar, la naturaleza de la ciencia jurídica: la cual deja de ser una ciencia inmediatamente normativa y se convierte en una disciplina tendencialmente cognitiva, esto es, explicativa de un objeto —el derecho positivo— que es autónomo y separado respecto de la ciencia misma. Nuestros manuales de derecho privado difieren, más allá de las semejanzas de contenido, de los tratados de derecho civil de la edad premoderna o de las obras de los juristas romanos porque han dejado de ser sistemas de tesis y conceptos inmediatamente normativos, y son por el contrario interpretaciones, o comentarios o explicaciones del código civil, que constituye su única base de argumentación y apoyo.
Cambia, finalmente, la naturaleza de la jurisdicción, la cual queda sometida a la ley y encuentra en ese sometimiento, y por consiguiente en el principio de legalidad, su fuente de legitimación exclusiva. De aquí se deriva el carácter tendencialmente cognitivo también del juicio, al que le corresponde constatar los hechos previstos e indicados por la ley, por ejemplo, los delitos, sobre la base de las reglas de uso que ella misma establece. Es precisamente el carácter convencional de la ley expresado por la fórmula hobbesiana el que permite, en efecto, transformar el juicio en cognición o constatación de aquello que se encuentra preestablecido por la ley, según el principio simétrico y opuesto veritas non auctoritas facit iudicium. Y permite, por tanto, fundar en su totalidad el sistema de garantías: de la certeza del derecho a la igualdad ante la ley y a la libertad contra la arbitrariedad, de la independencia e imparcialidad del juez a la carga de la prueba a cargo de la acusación y a los derechos de la persona.