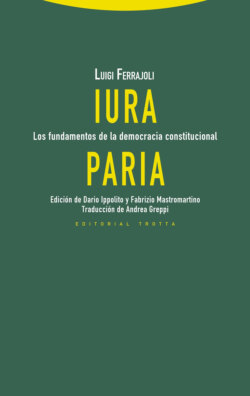Читать книгу Iura Paria - Luigi Ferrajoli - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PREFACIO
Оглавление1. De la palabra ‘democracia’ todo el mundo conoce la etimología. Nos resulta familiar el sonido redondo y grave de los sustantivos de los que deriva: demos (pueblo) y kratos (poder). Sabemos que en tiempos de Pericles ese nombre designaba la politeia vigente en Atenas, donde todos los varones en edad militar, con tal de que fueran libres y nacidos de progenitores atenienses, podían participar directamente en las deliberaciones de la ekklesia. Nadie ignora, además, que hoy la intensión y la extensión del término han cambiado profundamente. Por un lado, nos cuidamos mucho de hablar de democracia para referirnos a regímenes políticos que excluyen a las mujeres de la esfera de la ciudadanía y/o que aceptan la institución de la esclavitud. Por otro lado, no dudamos en hablar de democracia para referirnos a sistemas de gobierno basados en la delegación del poder de tomar decisiones públicas a un reducido número de individuos, elegidos mediante el sufragio de los titulares de los derechos políticos. Tenemos, en definitiva, una conciencia bastante clara de los orígenes históricos y la evolución semántica de esta antigua palabra, que solo en la Edad Contemporánea ha adquirido el aura positiva que en la actualidad posee.
¿Qué es lo que sabemos, en cambio, del sintagma ‘democracia constitucional’? ¿A qué momento se remontan sus primeras manifestaciones? ¿Cuándo llegó a consolidarse en el lenguaje político? ¿Cuál es su campo denotativo? Ante estas preguntas, podrían aparecer algunas dudas. Sin duda se trata de una expresión frecuentemente utilizada en escritos divulgativos y en ensayos de las últimas décadas. Indiscutiblemente, sus orígenes están relacionados con el significado axiológicamente marcado que la palabra ‘constitución’ adquirió hace más de dos siglos en el laboratorio político de las grandes «revoluciones atlánticas». A diferencia de ‘democracia’, que está tomada del griego, ‘constitución’ deriva del latín constitutio (sustantivo del verbo constituere: instituir, fundar). En su significado ordinario, el término denotaba la complexión física (corporis constitutio), mientras que en el derecho romano posrepublicano se denominaban constitutiones las disposiciones normativas del emperador. En las lenguas derivadas o contaminadas por el latín —empezando por el francés y el inglés constitution— se difundió también una acepción ulterior: la de ‘ordenamiento institucional’1. En particular, fue la filosofía política moderna la que asumió el término ‘constitución’ como equivalente de ‘forma de gobierno’.
Durante el siglo XVIII comenzó a circular un nuevo significado que se impuso con la Revolución americana. Los nomotetas de las excolonias británicas bautizaron como constitution el código de leyes fundamentales de las nuevas repúblicas y de su Federación: esto es, el conjunto de normas que instituían y regulaban los poderes del estado. En la otra orilla del Atlántico, en 1789, los revolucionarios franceses siguieron ese mismo camino, llegando a afirmar solemnemente que «toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution» [toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni esté determinada la separación de poderes, no tiene constitución]2. De este modo, ‘constitución’ se convirtió en un vocablo cargado de valor político y de aspiraciones emancipatorias. No en vano, los soberanos de la Restauración se deshicieron de él a toda prisa y prefirieron denominar Charte o Estatuto las leyes fundamentales que promulgaron. ‘Constitución’ seguía siendo el lema de quienes luchaban contra el absolutismo; y ‘constitucionalismo’ era el nombre de sus ideales políticos.
Antes de la ‘revalorización’ revolucionaria del término ‘constitución’ podía hablarse (y de hecho se hablaba) de constitución democrática (al igual que de constitución monárquica o aristocrática o despótica), pero no habría tenido ningún sentido utilizar la expresión ‘democracia constitucional’ (que, en efecto, no existía). Es solamente a partir de la «apelación al cielo» —o mejor dicho, a los hombres— que representa la Déclaration des droits cuando dicha expresión comienza a ser utilizada para designar un sistema político representativo, fundado sobre la tutela de los derechos individuales y la limitación jurídica del poder.
2. En nuestros días, las reglas de uso de la locución de la que estamos tratando se han vuelto mucho más estrictas. Sin lugar a dudas, ‘democracia constitucional’ designa una especie del género ‘democracia’. Pero ¿cuáles son sus connotaciones principales? ¿Por qué establecer una diferencia entre los ordenamientos políticos que constituyen su referente empírico y aquellos que son denominados ‘democracias’ sine adiecto? Una respuesta apropiada e influyente a estos interrogantes es la que proviene de la obra de Luigi Ferrajoli: el teórico del derecho, después de Hans Kelsen y de Norberto Bobbio, que mayores energías intelectuales ha dedicado a la reflexión filosófica sobre la democracia.
El objeto de esa reflexión, contenida en su intensa producción científica y enteramente sistematizada en Principia iuris3, es la peculiar forma de democracia establecida en los principales países de la Europa continental de la segunda posguerra4. A diferencia de la obra de Kelsen y de Bobbio, donde la democracia es el producto de una reflexión conceptual y metodológicamente autónoma respecto al discurso científico sobre el derecho, en la de Ferrajoli la teoría de la democracia se encuentra estrechamente conectada con la teoría del derecho, de la que toma el léxico y las categorías. Es, en efecto, una teoría jurídica de la democracia, centrada en destacar el carácter diferencial de los actuales ordenamientos constitucionales: el posicionamiento en el vértice del sistema normativo de constituciones rígidas, garantizadas por medio de órganos jurisdiccionales encargados de sancionar sus violaciones. El problema de la validez de las normas jurídicas adquiere así una relevancia central en la construcción teórica del paradigma normativo de la democracia constitucional.
Como el propio Ferrajoli ha tenido ocasión de explicar en varias ocasiones, desde esta perspectiva, la teoría de la democracia es un reflejo especular de la teoría del derecho, en virtud del «nexo isomórfico» que existe entre «las condiciones jurídicas de validez […] y las condiciones políticas del ejercicio legítimo del poder normativo»5. Como consecuencia de la mutación jurídico-política que se ha producido con el paso del estado legislativo de derecho al estado constitucional de derecho «las leyes están sometidas no solo a normas formales sobre la producción», que establecen el quién y el cómo está habilitado para ponerlas en vigor, sino también a «normas sustanciales sobre su significado», que regulan su contenido6. Pues bien, esta mutación, que se refiere a la noción técnico-jurídica de ‘validez’, modela también la noción de ‘democracia’, «una y otra caracterizadas por una dimensión sustancial»7, que cualifica a los regímenes democráticos regulados por las técnicas del constitucionalismo rígido.
Por lo demás, la relación entre democracia y derecho es estrechísima8. Este último ya no es solo el instrumento del que se sirven las instituciones democráticas para la regulación social, sino que es además el dispositivo que regula la democracia estableciendo las principales «reglas del juego». Es más: en las democracias constitucionales, el derecho establece límites y vínculos al ejercicio mismo de los poderes democráticos, señalando en el cumplimiento de los derechos fundamentales la «razón social»9 del consorcio civil. En virtud de esta centralidad constitucional, las diferentes clases de derechos fundamentales —políticos, civiles, de libertad y sociales— se convierten, en la teoría de Ferrajoli, en pilares normativos de otras tantas dimensiones de la democracia.
Este marco conceptual rompe con una larga tradición de pensamiento que asocia las condiciones de existencia de un sistema político democrático con la universalización de los derechos políticos y con la vigencia del principio de mayorías10. La de Ferrajoli es una concepción mucho más exigente, en la que todos los derechos fundamentales, tomados conjuntamente, se presentan como condiciones necesarias y suficientes de la democracia constitucional11. En apoyo de esta tesis se esgrimen dos argumentos, el primero teórico-jurídico y el segundo filosófico-político, uno dependiente de la estructura jerárquica del ordenamiento constitucional, y el otro derivado del contenido normativo de los derechos fundamentales que en él se establecen.
En virtud de la dimensión sustancial inserta en el derecho y en la democracia por el posicionamiento en el vértice del ordenamiento de constituciones rígidas y garantizadas, la validez de la ley y la legitimidad de las decisiones políticas dependen de su conformidad y su coherencia con las normas constitucionales, entre las que se encuentran las que establecen los derechos fundamentales. Estos, según Ferrajoli, lejos de resultar conflictivos entre sí, se encuentran en una relación de sinergia, en el sentido de que, para asegurar la efectiva garantía de ciertos derechos fundamentales, se precisa el cumplimiento de los demás derechos al estar los unos vinculados a los otros en razón de su contenido normativo y de los intereses que protegen. Así pues, en referencia al problema de las condiciones (necesarias y suficientes) de la democracia, Ferrajoli ha reiterado en diversas ocasiones que «los derechos políticos presuponen las garantías de los derechos de libertad, de la de prensa a la de reunión y asociación, y estos y aquellos presuponen, a su vez, los derechos sociales a la educación, a una información independiente y, antes aún, a la subsistencia»12. Por consiguiente, la garantía de los derechos políticos, aunque necesaria para que pueda hablarse de democracia, no es por sí sola suficiente, cuando menos «porque no hay participación en la vida pública sin garantía de los mínimos vitales, esto es, de los derechos a la supervivencia, y no hay formación de la voluntad responsable sin instrucción e información»13.
3. Aunque el análisis teórico-jurídico vaya acompañado de una reflexión filosófico-política, la teoría de la democracia de Ferrajoli no es asimilable a las numerosas teorías de la justicia que han ido apareciendo en las décadas del llamado «retorno» de la filosofía práctica14. Menos aún puede ser incluida en la nutrida categoría de las teorías de la «óptima república», orientadas programáticamente a la «construcción de un modelo ideal de Estado»15. El garantismo democrático de Ferrajoli no es una doctrina filosófico-política sino —como hemos dicho— una teoría jurídica: una concepción de la democracia como sistema de derechos y de garantías.
Es destacable, por lo demás, el perfil bifronte de la teoría16, constantemente orientada tanto a la sistemática reconstrucción del paradigma normativo del estado democrático-constitucional, como al cuidadoso examen de su realidad efectiva, observada y comprendida en su contexto económico y social. Ferrajoli, en efecto, no deja nunca de señalar el contraste, a menudo estridente, entre aquello que Bobbio ha descrito como «los ideales y la cruda realidad»17. La tematización de las divergencias deónticas entre ser y deber ser es, al contrario, uno de los rasgos más característicos de su reflexión crítica18; la cual, por consiguiente, a menudo se adentra en la búsqueda de soluciones reformadoras adecuadas para aproximar los «hechos» a las «normas», y se sitúa sobre el terreno de la formulación programática del derecho, con propuestas operativas puntuales y radicales.
Precisamente por ser jurídica, la teoría de la democracia de Ferrajoli es, al mismo tiempo, normativa y empírica. Dibuja un modelo de democracia conforme a derecho, analiza la democracia en su fenomenología concreta e identifica las modalidades de su adecuación al modelo. En esta perspectiva parece existir una fuerte consonancia con el pensamiento de Norberto Bobbio. Como ha escrito Michelangelo Bovero, toda la obra de Bobbio y, en particular, sus escritos sobre la democracia son el reflejo de dos exigencias contrapuestas: «la búsqueda de determinados ideales […] y la indagación desencantada de la realidad»19. El horizonte crítico de Bobbio reúne «la diferencia entre los ideales democráticos y la “democracia real”», iluminando el «contraste entre lo que había sido prometido y lo que se realizó efectivamente»20.
Este mismo es el «método» seguido por Luigi Ferrajoli en el diagnóstico del «malestar democrático»21. Distinto es, sin embargo, el plano argumentativo sobre el que se lleva a cabo el análisis, pues sus términos de referencia también lo son. Mientras que en Bobbio los ideales de la democracia se corresponden con valores y principios ético-políticos, en Ferrajoli el deber ser democrático queda firmemente anclado en el derecho, una vez establecido el catálogo de los derechos fundamentales inscritos en el ordenamiento jurídico.
Comparando los dos autores, Pier Paolo Portinaro ha sostenido acertadamente que, mientras que «Bobbio ha sido el teórico de las “promesas no mantenidas de la democracia”», «Ferrajoli ha sido el teórico de la obligatoriedad del mantenimiento de tales promesas»22. Esta diferencia decisiva depende del hecho que la distancia entre aquello que idealmente debería ser y aquello que realmente sucede se mide con parámetros no idénticos. No se trata, por tanto, de las mismas «promesas» democráticas: mientras que para Bobbio dichas promesas consisten en ideales de justicia, para Ferrajoli se identifican con la garantía de los derechos positivamente establecidos en el ordenamiento constitucional23. El modelo construido por Ferrajoli, en efecto, «refleja la normatividad del derecho en las democracias actuales respecto a sí mismo»24. Desde este punto de vista, las «promesas no mantenidas» no son nada más que violaciones del derecho: dimensiones de ilegitimidad del poder25.
A pesar de estas diferencias, la tensión normativa que recorre la obra de Bobbio y de Ferrajoli es el reflejo de una actitud científica común a ambos autores, orientada a una armoniosa combinación de razón analítica y compromiso cívico. «Pasión y rigor» son los rasgos definitorios de la empresa intelectual de Norberto Bobbio, que han caracterizado «toda su trayectoria como filósofo militante»26, pero lo son también de la obra de Luigi Ferrajoli, formado en la escuela del maestro turinés. Resuena en las páginas de Ferrajoli la advertencia que Bobbio dirigía a la «Italia civil», proveniente de la experiencia partisana27, conforme a la cual el «único modo de hacer cultura es hacer política», ya que «o la cultura sirve para transformar la sociedad, y es también un instrumento revolucionario, o se convierte en un entretenimiento inútil»28.
La conciencia de la función cívica de la cultura —en particular de la cultura jurídica— anima por entero la actividad intelectual de Ferrajoli e impregna su filosofía del derecho: una filosofía militante tenazmente encaminada a «la defensa y realización del proyecto constitucional»29. De ello ofrecen un testimonio ejemplar los ensayos, intensos y penetrantes, recogidos en este volumen*.
DARIO IPPOLITO
FABRIZIO MASTROMARTINO
1.En este sentido, el término ya había sido empleado por Cicerón, De re publica, I, 45, 69.
2.Artículo 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
3.L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, trad. de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, M. Gascón Abellán, L. Prieto Sanchís y A. Ruiz Miguel, Trotta, Madrid, 3 vols. (vols. I y II, 22016; vol. III, 2011) (en lo sucesivo, los tres volúmenes I. Teoría del derecho; II. Teoría de la democracia; III. La sintaxis del derecho, se citarán respectivamente como PiI, PiII y PiIII). De L. Ferrajoli véanse, además: Teoria assiomatizzata del diritto. Parte generale, Giuffrè, Milán, 1970; Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, prólogo de N. Bobbio, trad. de P. Andrés Ibáñez, A. Ruiz Miguel, J. C. Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, Rocío Cantarero Bandrés, Trotta, Madrid, 102018.
4.Cf. P. Costa, «I Principia iuris di Luigi Ferrajoli», en L. Baccelli (ed.), More geometrico. La teoria assimatizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli, Giappichelli, Turín, 2012, p. 5.
5.L. Ferrajoli, La democracia a través de los derechos, trad. de P. Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 2019, p. 43.
6.L. Ferrajoli, «El estado de derecho entre pasado y futuro», infra, pp. 19-49.
7.L. Ferrajoli, La democracia a través de los derechos, cit., p. 44.
8.Al respecto, cf. A. Pintore, «Democrazia e diritto», en G. Pino, A. Schiavello y V. Villa (eds.), Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo, Giappichelli, Turín, 2013, espec. § 6, pp. 462-464.
9.Cf. PiI, pp. 437-438 y 842.
10.Por ejemplo, cf. N. Bobbio, «Democrazia», en N. Bobbio, N. Matteucci y G. Pasquino (eds.), Il dizionario di política, en particular, § VIII, «Il significato formale di democrazia», pp. 241-242, así como la bibliografía recogida en ese lugar.
11.A. Ruiz Miguel, «Ferrajoli y la democracia»: Anuario de Filosofía del Derecho XXIX (2013), p. 208.
12.L. Ferrajoli, La lógica del derecho. Diez aporías en la obra de Hans Kelsen, trad. de P. Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 2018, p. 235.
13.L. Ferrajoli, «El paradigma de la democracia constitucional», infra, pp. 51-71
14.El ejemplo más sobresaliente es obviamente J. Rawls, Una teoría de la justicia [1971], FCE, México, 21995.
15.N. Bobbio, «De las posibles relaciones entre filosofía política y ciencia política» [1971], incluido en Íd., Teoría general de la política, ed. de M. Bovero, trad. de A. de Cabo y G. Pisarello, Trotta, Madrid, 32009, p. 78.
16.Cf. M. Gascón Abellán, «¿Para qué sirve la teoría?»: Anuario de Filosofía del Derecho XXIX, 2013, pp. 126-127.
17.Es el título del tercer apartado del ensayo de N. Bobbio, «El futuro de la democracia» [1984], incluido en El futuro de la democracia, FCE, México, 32007, p. 27.
18.Cf. P. Costa, «I Principia iuris di Luigi Ferrajoli», cit., pp. 11-12.
19.M. Bovero, «‘Gli ideali e la rozza materia’. Il dualismo politico di Norberto Bobbio», en L. Ferrajoli y P. Di Lucia (eds.), Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio, Giappichelli, Turín, 1999, p. 146.
20.N. Bobbio, El futuro de la democracia, cit., pp. 27-28.
21.Es el título de un volumen de C. Galli, Il disagio della democrazia, Einaudi, Turín, 2011.
22.P. P. Portinaro, «Autocrazia della ragione, liberalismo dei diritti, democrazia dei garanti. Il programma normativo di Luigi Ferrajoli», en P. Di Lucia (ed.), Assiomatica del normativo. Filosofia e critica del diritto in Luigi Ferrajoli, Edizioni universitarie LED, Milán, 2011, p. 169.
23.L. Ferrajoli, «Sul nesso tra (teoria del) diritto e (teoria della) democrazia»: Costituzionalismo.it 3 (2008), p. 2.
24.PiI, p. 18.
25.L. Prieto Sanchís, «La teoria del diritto nei Principia iuris di Luigi Ferrajoli», en P. Di Lucia (ed.), Assiomatica del normativo, cit., p. 193.
26.L. Ferrajoli, «Ragione, diritto e democrazia nel pensiero di Norberto Bobbio», en L. Ferrajoli y P. Di Lucia (eds.), Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio, cit., p. 14.
27.Es el bello título de un clásico libro de N. Bobbio, Italia civile. Ritratti e testimonianze [1964], Passigli, Florencia, 1986.
28.N. Bobbio, Profilo ideologico del Novecento italiano [1968], Einaudi, Turín, 1986, p. 172.
29.L. Ferrajoli, La democracia a través de los derechos, cit., p. 87.
*Por los valiosos consejos y la generosa ayuda, estamos agradecidos a Tatiana Effer, Patrizio Gonnella, Giorgio Pino y Simone Spina.
[Algunos capítulos de este volumen contaban con traducciones españolas previas. El capítulo 5, «De los derechos del ciudadano a los derechos de la persona», es una versión ligeramente abreviada del capítulo del mismo título incluido en L. Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999, pp. 97-124. Una versión previa del capítulo 1 se encuentra en L. Ferrajoli, «Pasado y futuro del Estado de derecho»: Revista Internacional de Filosofía Política 17 (2001), pp. 31-46. Una versión previa del capítulo 4 aparece en L. González Placencia y J. Morales Sánchez (eds.), Derechos humanos. Actualidad y desafíos (I), Fontamara, México, 2012, pp. 11-38. El capítulo 8 coincide en buena medida con L. Ferrajoli, «La igualdad y sus garantías», incluido en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 13 (2009), pp. 311-325. En estos casos se ha optado por realizar una nueva traducción del texto que fuera conforme a la última edición italiana. N. del T.].