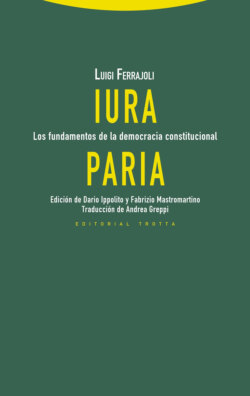Читать книгу Iura Paria - Luigi Ferrajoli - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. EL FUTURO DEL ESTADO DE DERECHO
ОглавлениеDeclive de los Estados nacionales, pérdida del papel normativo del derecho, multiplicación y confusión de las fuentes, disolución del principio de legalidad tanto formal como sustancial y crisis de la política y de su capacidad programática están, por consiguiente, minando el estado de derecho en sus dos paradigmas, el legislativo y el constitucional. No es posible prever el resultado de esta crisis: si será una crisis destructiva, marcada por el triunfo de la ley del más fuerte, o en cambio una crisis de transición hacia un tercer modelo ampliado de estado de derecho. Sabemos únicamente que dependerá, una vez más, del papel que pueda desempeñar la razón jurídica y política. La transición hacia un reforzamiento y no una disolución del estado de derecho dependerá de la refundación de la legalidad —ordinaria y constitucional, estatal y supraestatal— a la altura de los desafíos procedentes de los dos aspectos de la crisis más arriba ilustrados.
El primer desafío, el dirigido al estado legislativo de derecho por la crisis del principio de mera legalidad, atañe al papel crítico, proyectivo y constructivo de la razón jurídica en la refundación de la legalidad ordinaria. Señalaré dos posibles líneas de reforma, una relativa a la dimensión liberal del estado de derecho, la otra a su dimensión social.
La primera indicación se refiere al campo del derecho penal, en el que, no por casualidad, surgió el estado liberal de derecho. Un eficaz correctivo de la crisis actual del principio de legalidad penal y su papel garantista provendría de su fortalecimiento a través de la sustitución de la simple reserva de ley por una reserva de código; entendiendo, con esta expresión, el principio, establecido a nivel constitucional, en virtud del cual no podría introducirse ninguna norma en materia de delitos, penas o procesos penales si no es a través de una modificación o una integración en el texto del código penal o procesal, que aprobar mediante un procedimiento agravado20. No se trataría simplemente de una reforma de los códigos. Sería, por el contrario, una recodificación de todo el derecho penal sobre la base de una metagarantía frente al abuso de la legislación especial, dirigida a poner fin al caos existente y a poner a los códigos —pensados por la cultura ilustrada como sistemas normativos relativamente sencillos y claros para la tutela de las libertades de los ciudadanos contra el arbitrio de esos jueces que Hobbes llamó «desordenados»21—a salvo de la arbitrariedad y la volubilidad de los actuales legisladores desordenados. El código penal y el procesal se convertirían en textos normativos exhaustivos y a la vez exclusivos de toda la materia penal, de cuya coherencia y sistematicidad el legislador debería ser responsable. Así se vería acrecentada su capacidad regulativa, tanto con respecto a los ciudadanos como a los jueces.
La restauración y reforzamiento del principio de mera legalidad penal y, por tanto, de la capacidad regulativa y condicionante de la ley, remite así a la reforma y reforzamiento del principio de estricta legalidad, en virtud del cual, como hemos visto, la ley misma debe ser regulada y condicionada por garantías meta-legales: no solamente por los clásicos principios sustanciales de taxatividad, materialidad y ofensividad como reglas semánticas de formación del lenguaje legal, sino también, en este caso, por un principio formal sobre la producción legislativa, que habría de quedar vinculada a la unidad, coherencia y máxima simplicidad y cognoscibilidad. Solamente una refundación de la legalidad como la producida por estos principios —la taxatividad en el plano de los contenidos y la reserva de código en el plano de las formas de producción— será capaz, por lo demás, de restaurar una correcta relación entre legislación y jurisdicción, sobre la base de una rígida actio finium regundorum. Con una aparente paradoja, en efecto, ya que la legislación y, por tanto, la política, podrán asegurar la división de poderes y la sujeción de los jueces a la ley, cumpliendo así la prerrogativa constitucional de la absoluta reserva de ley, en la medida en que la ley misma quede a su vez subordinada al derecho, esto es, a las garantías, empezando por la de taxatividad, que permiten limitar y vincular la jurisdicción: lo cual equivale a decir que la ley solo podrá ser efectivamente condicionante en la medida en que se encuentre jurídicamente condicionada. Y el hecho de que esta no sea más que la vieja receta ilustrada no le quita valor alguno. El hecho de que todo esto valiera hace dos siglos, cuando la codificación hizo posible el paso desde la arbitrariedad de los jueces, propia del viejo derecho jurisprudencial, al estado de derecho, no hace que sea menos válido en nuestros días, cuando la inflación legislativa ha producido una regresión del sistema penal que lo aproxima a la incertidumbre del derecho premoderno.
Más difícil y compleja es la refundación de la legalidad del estado social. El estado social ha tenido, no solo en Italia, un desarrollo mucho mayor que el de las formas de sujeción a la ley propias del estado de derecho, mediante la progresiva expansión de los aparatos públicos, el crecimiento de sus espacios de discrecionalidad y la acumulación inorgánica de leyes especiales, medidas sectoriales, prácticas administrativas e intervenciones clientelares que se han interpuesto, deformándolas, en las viejas estructuras del estado liberal. Esto ha generado una pesada y compleja intermediación burocrática en las prestaciones públicas que es responsable de su ineficiencia y, como enseña la experiencia no solamente italiana, de sus degeneraciones ilegales. Es claro que la erogación de prestaciones sociales por parte de la esfera pública requiere siempre el desarrollo de costosos aparatos burocráticos. Pero dichos aparatos pueden ser adecuadamente reducidos o simplificados mediante la construcción de un estado social de derecho que, al igual que el estado de derecho liberal, se funde sobre la máxima sujeción a la ley no solo de las formas, sino también de los contenidos de sus prestaciones, como la que se conseguiría mediante la articulación de estas según la lógica universalista de las garantías de los derechos sociales y no de las intervenciones discrecionales y selectivas de tipo burocrático.
En esta perspectiva, la indicación más fecunda sugerida desde los estudios más interesantes sobre la reforma del estado social es, a mi juicio, un principio de carácter general que no es difícil de conjugar con el del reforzamiento de la mera legalidad y de su papel condicionante mediante contenidos a su vez condicionados, impuestos por la propia ley. Conforme a este principio, un derecho social puede ser garantizado de manera tanto más plena, sencilla y eficaz en el plano jurídico, tanto menos costosa en el plano económico y tanto más resguardada de la discrecionalidad político-administrativa y, por tanto, de la arbitrariedad y la corrupción que la discrecionalidad genera, cuanto más reducida sea la mediación burocrática necesaria para su satisfacción y, en el límite, cuando se llegue a su eliminación por medio de la igual garantía para todos por medio de leyes lo más generales y abstractas que sea posible establecer. El ejemplo paradigmático, en esta dirección, es el de la satisfacción ex lege, en forma universal y generalizada, de los derechos a la subsistencia y a la asistencia mediante la atribución de un salario mínimo garantizado para todos, a partir de la mayoría de edad22. Pero a un esquema semejante responden las formas generalizadas, gratuitas y obligatorias de prestaciones como la asistencia sanitaria y la educación para todos, que hoy ya existen con modalidades diversas a cargo de la esfera pública según el paradigma de la igualdad, que es el propio de la forma universal de los derechos a la salud y a la educación. En estos casos es el carácter automático de las prestaciones el que garantiza, en el grado máximo, junto con la sujeción a la ley, la certeza del derecho y de los derechos, la igualdad de los ciudadanos y su inmunidad frente al arbitrio. Naturalmente, estas garantías sociales tienen un alto coste económico. Pero se trata, precisamente, del coste de la efectiva satisfacción de los correspondientes derechos, que, por otra parte, se vería compensado con la reducción de los despilfarros producto de los enormes aparatos burocráticos y parasitarios que hoy administran la asistencia social de manera a veces corrupta y con criterios arbitrarios y discriminatorios.
Lamentablemente, no debemos hacernos demasiadas ilusiones sobre ninguna de estas perspectivas de reforma. La transformación del actual Welfare State según el modelo universalista de la garantía ex lege de los derechos sociales entra hoy en rumbo de colisión con las tendencias a la privatización de la esfera pública y con las opciones neoliberales dominantes en la cultura política y la clase gobernante. Igualmente improbable es una refundación de la legalidad penal basada en la garantía de la reserva de código. Mientras la legislación penal retorna hacia el derecho premoderno, la cultura penalista asiste en silencio a la destrucción de su propio objeto, consolándose con la falacia «realista» según la cual el derecho penal no podría ser diferente a como es. Pero improbable no es lo mismo que imposible. No debemos confundir, a menos que no queramos ocultar la responsabilidad tanto de la política como de la cultura jurídica, la inercia con el realismo, descalificando como irreal o utópico aquello que sencillamente no queremos o no sabemos hacer. Debemos, por el contrario, admitir que la responsabilidad de la crisis recae sobre la indisponibilidad de la política y sobre la inercia programática de la cultura, que se alimentan entre sí —la una como coartada de la otra— poniendo en peligro, junto con el futuro del estado de derecho, también el de la democracia.