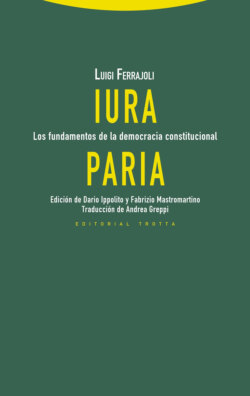Читать книгу Iura Paria - Luigi Ferrajoli - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. CONSTITUCIONALISMO MÁS ALLÁ DEL ESTADO
ОглавлениеEl segundo desafío, aún más difícil y que marca una época, es el que se refiere a la dimensión constitucional del estado de derecho por la pérdida de soberanía de los Estados, por el desplazamiento de las fuentes del derecho fuera de sus fronteras y por el consiguiente debilitamiento del papel garantista de las constituciones nacionales. Frente a estos procesos, la única alternativa al ocaso del estado de derecho es la promoción de una integración jurídica e institucional, complemento de la integración económica y política, hoy ya irreversible, y por tanto, el desarrollo de un constitucionalismo sin estado, a la altura de los nuevos espacios, ya no estatales, sino supraestatales, a los que se han desplazado el poder y las decisiones: por un lado, un constitucionalismo europeo y, por el otro, un constitucionalismo internacional, capaces de limitar el absolutismo de los nuevos poderes.
Por lo demás, en la presente crisis económica, con la necesidad y la urgencia de tomar medidas públicas supraestatales destinadas a hacerles frente tras el fracaso de las políticas neoliberales, podría representar una ocasión para dar un paso al frente en el proceso de integración, tanto europeo como internacional. Nunca como en nuestros días, ante la gravedad de la crisis, se ha hecho evidente la dramática carencia de un gobierno político supranacional de la economía, capaz de imponer reglas, límites y controles sobre el mercado financiero internacional, a fin de impedir los ataques especulativos. Lo que se necesita, por tanto, es el desarrollo del paradigma constitucional que lo sitúe a la altura de los lugares nuevos, ya no estatales, sino extra- y supraestatales hacia los que se ha desplazado el poder y la toma de decisiones: en suma, más allá del constitucionalismo de derecho privado, al que ya nos hemos referido, un constitucionalismo de derecho internacional o supranacional.
Los remedios que desde distintos lugares se han indicado para el vacío de derecho público supranacional, unos a nivel europeo y otros a nivel internacional, son muchos y variados, tan necesarios y urgentes cuanto, por desgracia, en el breve plazo, improbables: en primer lugar, una fiscalidad europea y quizá internacional, comenzando por una adecuada imposición sobre las transacciones financieras —como la bien conocida Tasa Tobin— dirigida no solamente a la recogida de fondos públicos, sino también, y especialmente, a desincentivar y a reducir drásticamente las operaciones puramente especulativas; en segundo lugar, la prohibición de adquisiciones y ventas de títulos al descubierto y la eliminación de los paraísos fiscales; en tercer lugar, la atribución de las evaluaciones financieras de los Estados, hoy en manos de agencias de rating privadas, que en ocasiones actúan en colusión con poderes financieros, a la competencia de autoridades internacionales públicas e independientes; por último, una reforma en sentido efectivamente representativo de las actuales instituciones económicas globales —el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio— en la actualidad controladas por los países más ricos, a fin de devolverles sus funciones estatutarias iniciales: la estabilidad financiera, la ayuda al desarrollo de los países pobres, la promoción del empleo y la reducción de los desequilibrios y las desigualdades, esto es, exactamente lo contrario de sus prestaciones actuales, consistentes en la imposición a los Estados de políticas fuertemente antisociales.
Todo esto se aplica de forma todavía más evidente a la construcción europea. El reconocimiento del fracaso y la irracionalidad de las políticas neoliberales, que se traducen de hecho en una abdicación de la política y en el abandono del mercado a una especie de estado de naturaleza, podría hoy empujar hacia una refundación constitucional de una Europa federal y social, en cumplimiento de los objetivos estipulados por el propio Tratado constitutivo de la Comunidad: «promover», como dice su artículo 2, «un desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económicas, […] un crecimiento sostenible y no inflacionista que respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros»; y todavía más, según el artículo 3, contribuir al «logro de un alto nivel de protección de la salud» y a «una enseñanza y a una formación de calidad», así como a la eliminación de las «desigualdades» y de las disparidades «entre hombres y mujeres». Tomar en serio estas «tareas» constitucionales significa adoptar medidas exactamente contrarias a las actuales políticas europeas: ante todo, dotar a la Unión de un presupuesto común, de una fiscalidad común y de un gobierno común de la economía que esté en condiciones de realizar aquello que solía conocerse como el «modelo social europeo»; en segundo lugar, promover intervenciones comunitarias de gasto orientado, como dice el artículo 5 del Tratado, por el «principio de subsidiaridad», en el caso de que «los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros»; por último, proceder a la unificación europea del derecho laboral, empezando por la «protección en caso de despido injustificado» prevista en el artículo 30 de la Carta de derechos de la Unión, a fin de impedir la deslocalización de las actividades productivas hacia los países que carecen de garantías para los derechos de los trabajadores. En definitiva, otra Europa, social y democrática, no solo es posible, sino que es normativamente requerida por su propio tratado constitutivo. Son posibles, en particular, para salir de la crisis, medidas tendentes a neutralizar los ataques de los mercados, empezando por la estipulación de una garantía común para la deuda pública de los países del euro.
A más largo plazo está la perspectiva de un constitucionalismo internacional, diseñado ya por la Carta de la ONU y por muchas Declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos, pero a día de hoy desmentida, a pesar del final de los bloques y del incremento de las interdependencias, por el recurso a la guerra como medio de solución de los conflictos internacionales, por el aumento de las desigualdades y la rígida clausura de nuestras fortalezas democráticas ante la presión de las masas crecientes de excluidos sobre nuestras fronteras. Queda el hecho de que, frente al vacío de derecho público representado por la globalización, la realización de una perspectiva similar, a través de garantías idóneas de la paz y de los derechos humanos, representa hoy la única alternativa a un futuro de guerra, violencia y crecimiento exponencial de la miseria y de la criminalidad, que terminaría ya no solo por desacreditar, sino también por amenazar la supervivencia misma de nuestras democracias.
Se trataría, evidentemente, en el caso del constitucionalismo europeo, y todavía más, del constitucionalismo internacional, de un tercer cambio de paradigma: después del derecho jurisprudencial, el estado legislativo de derecho y el estado constitucional de derecho, un cuarto modelo, el orden constitucional de derecho ampliado al plano supranacional, que ya no tiene nada del viejo estado y, sin embargo, conserva de él las formas y las garantías constitucionales. Naturalmente, no tendría sentido discutir las formas que podrían asumir el sistema y la jerarquía de las fuentes de un posible estado de derecho supranacional y específicamente europeo. Se puede solo formular una hipótesis en la perspectiva de un constitucionalismo y de una esfera pública ya no exclusivamente estatales, sino supraestatales, un espacio de la constitución supraordenado a cualquier otra fuente y la refundación sobre él del paradigma constitucional como dimensión necesaria del derecho en cualquier nivel y como límite intrínseco de todo poder legítimo23.
Precisamente, la perspectiva de este tercer modelo ampliado de estado de derecho, diseñada por las cartas supranacionales de derechos, suscita todavía hoy en la cultura politológica resistencias y dudas teóricas, tanto en lo relativo a su posibilidad como sobre su deseabilidad. Faltarían, se dice, un pueblo, una sociedad civil y una esfera pública europeos, y más aún, mundiales, que son los presupuestos indispensables del constitucionalismo y del estado de derecho24; de manera que una integración jurídica supranacional, aunque limitada a la tutela de los derechos fundamentales, equivaldría a la imposición a escala planetaria de un único modelo normativo, en contraste con la pluralidad de las culturas, las tradiciones y de las experiencias jurídicas.
Esta objeción —más allá de las hipótesis, a mi parecer irreales, de la existencia de una homogeneidad política y cultural en el origen de nuestros estados nacionales— implica una concepción de la constitución como expresión orgánica de un demos, o cuando menos, de un vínculo prepolítico y de un sentido común de pertenencia entre los sujetos a los que está destinada a servir. Creo que esta concepción comunitaria debe ser invertida. Una constitución no sirve para representar la voluntad común de un pueblo, sino para garantizar los derechos de todos, incluso frente a la voluntad popular. Su función no es expresar la existencia de un demos, es decir, de una homogeneidad cultural, identidad colectiva o cohesión social, sino, al contrario, la de garantizar, a través de aquellos derechos, la convivencia pacífica entre sujetos e intereses diversos y virtualmente en conflicto. El fundamento de su legitimidad, a diferencia de lo que ocurre con las leyes ordinarias y las opciones de gobierno, no reside en el consenso de la mayoría, sino en un valor mucho más importante y previo: la igualdad de todos en libertades fundamentales y en derechos sociales, o sea, en derechos vitales conferidos a todos, como límites y vínculos, precisamente, frente a las leyes y los actos de gobierno expresados por las contingentes mayorías.
Sentido común de pertenencia y constitución, unificación política y afirmación jurídica del principio de igualdad están, por otra parte, como enseña la propia experiencia de nuestras democracias, íntimamente ligados. Es también cierto que la efectividad de cualquier constitución supone un mínimo de homogeneidad cultural y prepolítica. Pero es todavía más cierto lo contrario: que es la igualdad en los derechos, como garantía de la tutela de todas las diferencias de identidad personal y de la reducción de las desigualdades materiales, la que hace madurar la percepción de los otros como iguales y, por ello, el sentido común de pertenencia y la identidad colectiva de una comunidad política. Se puede, incluso, afirmar que la igualdad y la garantía de los derechos son condiciones no solo necesarias, sino también suficientes para la formación de la única «identidad colectiva» que vale la pena perseguir: la que se funda en el respeto recíproco, antes que en las recíprocas exclusiones e intolerancias generadas por las identidades étnicas, nacionales, religiosas o lingüísticas.
Las razones que hoy no nos permiten ser optimistas en lo que se refiere a la perspectiva de un constitucionalismo ampliado a escala internacional, no son por tanto de carácter teórico, sino exclusivamente de carácter político. Nada autoriza a afirmar que la perspectiva de un estado internacional de derecho sea, en el plano teórico, irrealizable. Su realización depende únicamente de la política y precisamente de la voluntad de los países más fuertes en el plano económico y militar. Este es, en realidad, el único problema: la crisis de aquel proyecto de paz y de igualdad en los derechos que precisamente la política había diseñado tras el final de la Segunda Guerra Mundial. La paradoja es que la crisis de este proyecto ha surgido en un momento de transición de alcance histórico, en el que los actuales procesos de integración habrán de conducirnos con certeza, en el espacio de pocas décadas, a un nuevo orden planetario. La calidad de este nuevo orden dependerá de la política y del derecho. De que Occidente se cierre en una fortaleza asediada, se acentúen las desigualdades y la pobreza, y se desarrollen nuevos fundamentalismos, nuevas guerras y violencia, o bien de que prevalezca la voluntad de dar alguna actuación al proyecto racional de un orden internacional informado por el paradigma constitucional, de la que dependen la paz y la propia seguridad de nuestras democracias, y que, en el largo plazo, va en interés de todos, incluso de los más fuertes.
1.Véase, por ejemplo, H. Kelsen, Teoría pura del derecho [1960], UNAM, México, 1982, p. 345: «Si se reconoce en el Estado un orden jurídico, todo Estado es un Estado de derecho, dado que esta expresión es pleonástica».
2.Es oportuno precisar que «estado constitucional de derecho» y «estado de derecho en sentido fuerte» no son términos sinónimos. El estado de derecho en sentido fuerte implica simplemente que la ley, más en general, la producción jurídica, no solo de hecho —sino también de derecho— está subordinada a principios normativos como las libertades fundamentales y la división de poderes; y esto, obviamente, puede llegar a ser, como demuestra la experiencia inglesa, porque aquellos principios están enraizados social y culturalmente por la ausencia de una constitución formal. El nexo biunívoco, hoy prácticamente generalizado entre estado de derecho en sentido fuerte y constitucionalismo, reside en el hecho de que las constituciones rígidas han positivizado aquellos principios, confiando la sujeción a ellos de los poderes públicos, no ya simplemente a su espontáneo respeto por parte de los jueces y los legisladores, sino también al control jurisdiccional de constitucionalidad sobre sus violaciones. Es evidente que, aunque sin constitución, la experiencia del rule of law integra un modelo de estado de derecho en sentido estricto y fuerte, tanto como para haber inspirado el entero desarrollo del estado de derecho en el continente europeo. Pero es igualmente claro que esta experiencia permanece ajena a este acontecimiento y a las transformaciones del paradigma que la determinaron, a los cuales se dedica este ensayo, no siendo calificable ni como «estado legislativo de derecho» ni como «estado constitucional de derecho».
3.La fórmula auctoritas non veritas facit legem aparece, en realidad, en la traducción latina de 1670 del Leviatán [1651], T. Hobbes, Leviathan sive de materia, forma et potestate civitatis eclesiasticae et civilis, en Opera philosophica quae latine scripsit omnia (1839-1845) (ed. de W. Molesworth), reed. Scientia, Aalen, 1965, vol. III, cap. XXVI, p. 202. Una máxima sustancialmente idéntica es, sin embargo, enunciada por Hobbes en A dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England [1681], en The English Works (1839-1845) (ed. de W. Molesworth), reed. Scientia, Aalen, 1965, vol. VI, p. 5: «No tiene duda, pero la autoridad es la que hace el derecho».
4.Es la definición de iusnaturalismo propuesta por N. Bobbio, Teoría de la norma jurídica, en Íd., Teoría general del derecho, Temis, Bogotá, 42013, § 12, p. 28.
5.Conviene precisar que «antinomia» y «laguna» son términos que empleo en un significado más estrecho respecto de lo que suele ser habitual: para designar las contradicciones no ya entre normas de épocas o extensión diferente, que el intérprete puede resolver con la aplicación del criterio cronológico o el de especialidad, sino exclusivamente las contradicciones entre normas de distintos grados y que, a diferencia de las demás, consisten en vicios, esto es, en violaciones de las normas de grado supraordenado (PiI, § 10.19, pp. 644-651).
6.Es útil especificar que entiendo por «lengua» (por ejemplo, por «lengua italiana») el conjunto de reglas del lenguaje, y por «lenguaje» el uso concreto de una lengua: «una lengua», escribe Charles Morris, «queda completamente caracterizada por las reglas que denominaremos sintácticas, semánticas y pragmáticas, y que gobiernan sus vehículos signícos» (Ch. Morris, Lineamenti di una teoria dei Segni [1938], Paravia, Milán, 1954, p. 31).
7.Recuérdese la primera página del Leviatán, donde el Estado es presentado como «un hombre artificial» y las leyes como «una razón y una voluntad artificiales» (Th. Hobbes, Leviatán [1651], FCE, México, 21980, p. 3). «Las sociedades políticas, esto es, las sociedades civiles y los gobiernos», escribe a su vez Locke, «son invenciones e institución del hombre» (J. Locke, Seconda lettera sulla tolleranza [1690], en Íd., Scritti sulla tolleranza, Utet, Turín, 1977, p. 253).
8.Como es sabido, la introducción de la Corte constitucional en la Constitución austriaca de 1 de octubre de 1920 (arts. 137-148) fue obra de Hans Kelsen, quien elaboró el proyecto a petición del Gobierno y fue él mismo, durante muchos años, miembro de la Corte y su relator permanente. Véanse los ensayos sobre el control de constitucionalidad de las leyes recogidos en H. Kelsen, La giustizia costituzionale, Giuffrè, Milán, 1981 y, en particular, el ensayo de 1928, «La garantie jurisdictionelle de la Constitution», ibid., pp. 143-206 [trad. cast., La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional), UNAM, México, 2016].
9.A. Pace, La causa della rigidità costituzionale. Una rilettura di Bryce, dello Statuto abertino e di qualche altra costituzione, Cedam, Padua, 1996. Véase también M. Bignami, Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956), Giuffrè, Milán, 1997, donde se sostiene que el Estatuto Albertino del Reino de Italia no era, en realidad, una constitución flexible, sino rígida, e incluso rigidísima, precisamente porque carecía de normas de revisión.
10.Sobre la aportación decisiva ofrecida por Kelsen, tanto en el plano teórico como en el institucional, para la afirmación del paradigma constitucional, véase, entre otros, G. Bongiovanni, Reine Rechtslehere e dottrina giuridica dello Stato. H. Kelsen e la costituzione austriaca del 1920, Giuffrè, Milán, 1998.
11.He analizado y criticado esta aporía del pensamiento kelseniano en L. Ferrajoli, La lógica del derecho: diez aporías en la obra de Hans Kelsen, Trotta, Madrid, 2018.
12.J. Bentham, Falacias anárquicas [1816], en Antología, Barcelona, Península, 1991, p. 112.
13.Ibid., p. 117.
14.Sobre la diferencia entre «la concentración del control de constitucionalidad de las leyes» mediante la «atribución a la Corte constitucional del poder de eliminar la ley inconstitucional con carácter general y no en referencia a casos determinados», que corresponde al modelo austriaco posteriormente adoptado por la mayor parte de las constituciones europeas de posguerra, y el modelo americano del poder atribuido a todos los jueces de inaplicar la norma constitucional «solo en el caso concreto», puesto que dicha norma «sigue siendo válida y por tanto puede ser aplicada a otros casos distintos», véase H. Kelsen, «Il controllo di costituzionalità delle leggi. Studio comparato delle costituzioni austriaca e americana» [1942], en Íd., La giustizia costituzionale, cit., pp. 295-313, respectivamente, en pp. 298, 305 y 297. El inconveniente de la «falta de uniformidad en las cuestiones constitucionales» que aparece en este segundo modelo, observa acertadamente Kelsen, se ve reducido, pero ciertamente no resuelto por completo, por el hecho de que en Estados Unidos, a causa del valor normativo asociado a los precedentes, «las decisiones de la Corte suprema son vinculantes para todas las demás cortes», de manera que «una decisión de dicha Corte en la que se rechace la aplicación de una ley en un caso concreto por motivos de inconstitucionalidad tiene en la práctica casi el mismo efecto que una anulación general de la ley (ibid., p. 301).
15.Se ha calculado que es directa o indirectamente de origen comunitario el ochenta por ciento de nuestra legislación; cf. M. Cartabia y J. H. H. Weiler, L’Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali, iI Mulino, Bolonia, 2000, p. 50.
16.Según la jurisprudencia constante del Tribunal Europeo de Justicia, «el derecho nacido del Tratado no puede encontrar un límite en cualquier provisión de derecho interno sin perder el propio carácter comunitario, y sin que con ello resulte alterado el fundamento jurídico de la propia Comunidad», de manera que «la transferencia realizada por los estados a favor del ordenamiento jurídico comunitario de los derechos y de las obligaciones correspondientes a las disposiciones del Tratado implica una limitación definitiva de sus derechos soberanos, ante la cual un acto unilateral ulterior, incompatible con el sistema de la Comunidad, estaría totalmente privado de eficacia» (Sentencia de 15 de julio de 1964, causa 6/64 Costa/Enel). En el mismo sentido están las Sentencias de 9 de marzo de 1978, causa 106/77 Simmenthal, y la de 17 de diciembre de 1970, causa 106/70 Internationale Handelsgesellschaft. Opuesta, obviamente, es la jurisprudencia de la Corte constitucional italiana en la que —llegando a admitir (corrigiendo una primera Sentencia n.° 14 de 7 de marzo de 1964, en el caso Costa/Enel, que provocó pocos meses después la sentencia aquí citada del Tribunal de Justicia) la prevalencia de las normas comunitarias sobre nuestras legislaciones ordinarias en forma de «limitaciones de soberanía» generadas por el Tratado de la Unión, con base en el artículo 11 de la Constitución (Sentencias n.° 163 de 29 de diciembre de 1977 y n.° 170 del 8 de junio de 1984, y n.° 389 del 11 de julio de 1989)— siempre se ha excluido que tales limitaciones «puedan comportar para los órganos de la CEE un inadmisible poder de violar los principios fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional o los derechos inalienables de la persona humana» (Sentencia n.° 183 de 27 de diciembre de 1973; del mismo tenor son las Sentencias n.° 98 de 27 de diciembre de 1965, n.° 170 de 8 de junio de 1984, n.° 399 de 19 de noviembre de 1987 y n.° 232 de 21 de abril de 1989).
17.Es la tesis ilustrada por M. R. Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, iI Mulino, Bolonia, 2000. Sobre el derecho en la época de la globalización, cf. también S. Rodotà, «Diritto, diritti, globalizzazíone»: Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale 4 (2000), pp. 765-777; U. Allegretti, «Globalizzazione e sovranità nazionale»: Democrazia e Diritto 3-4 (1995), pp. 47 ss.; Íd., «Costituzione e diritti cosmopolitici», en G. Gozzi (ed.), Democrazia, diritti, costituzione, il Mulino, Bolonia, 1997, pp. 53 ss.
18.Sobre esta autorrepresentación y autolegitimación ideológica de la ciencia económica dominante, como factor no secundario de la crisis, véase L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Turín, 2011, pp. 85-106. Gallino recuerda en estas páginas un fragmento de Milton Friedman: «La economía positiva es, o puede ser, una ciencia ‘objetiva’, precisamente en el mismo sentido en el que lo es cualquier otra ciencia física» (M. Friedman, The Methodology of Positive Economics, en Íd., Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago, 1953, p. 4).
19.Como escribe Norberto Bobbio, «tecnocracia y democracia son antitéticas: si el protagonista de la sociedad industrial es el experto, entonces quien lleva un papel principal en dicha sociedad no puede ser el ciudadano común y corriente. La democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones sobre todo; por el contrario, la tecnocracia pretende que los que tomen las decisiones sean los pocos que entienden de tales asuntos» (N. Bobbio, El futuro de la democracia, FCE, México, 32001, pp. 41-42).
20.Sobre el principio de la reserva de código en materia penal (que he defendido desde mediados de los años noventa) remito a L. Ferrajoli, «Una propuesta reformadora: la reserva de código», en Íd., El paradigma garantista. Filosofía crítica del derecho penal, ed. de D. Ippolito y S. Spina, revisión de la ed. española de A. Greppi, Trotta, Madrid, 2018, pp. 201-212. Un intento de introducir dicha reserva en el ordenamiento italiano —sin la previsión de procedimientos agravados para la modificación del código, con la inclusión también de la reserva de leyes orgánicas y con la exclusión de normas procesales— tuvo lugar en el borrador de reforma de la Constitución aprobada por la Comisión bicameral, que en el artículo 129 establecía que «nuevas normas penales serán admitidas solamente si se modifica el código penal, o bien si se contienen en leyes que disciplinan orgánicamente la materia a la que se refieren».
21.Th. Hobbes, Leviatán, cit., XXVI, p. 221.
22.Se trata, como es sabido, de una propuesta ampliamente debatida en la literatura sociológica y politológica. Me limito a recordar los estudios de James Meade, que propone un «dividendo social» o «prestación social de base» («Full Employment. New Technologies and the Distribution of Income»: Journal of Social Polity 13 [1984], pp. 142-143); de Ralf Dahrendorf, que plantea una «renta mínima garantizada como derecho constitucional», mediante la fórmula de una «suma modesta» pero «inatacable» (Per un nuovo liberalismo, Laterza, Roma/Bari, 1990, pp. 135-147 y 156); de Massimo Paci, que propone a su vez el modelo sueco de un «régimen universal de tutelas de pensiones de base» (Pubblico e privato nei moderni sistemi di Welfare, Liguori, Nápoles, 1990, pp. 100-105; Íd., La sfida della Cittadinanza sociale, Edizioni Lavoro, Roma, 1990, pp. 131-146). Véanse también el número de Democrazia e diritto (1, 1990) sobre Il reddito di cittadinanza; el volumen La democrazia del reddito universale, Manifestolibri, Roma, 1997; y G. Bronzini, Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l’Italia e per l’Europa, Abele, Turín, 2011.
23.Gustavo Gozzi habla, a propósito de esta ulterior mutación de paradigma, de «constitucionalización del derecho internacional» y de una correspondiente «internacionalización del derecho constitucional» (G. Gozzi, Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale, il Mulino, Bolonia, 2010, pp. 356-357).
24.Véase, en este sentido, P. Grimm, «Una costituzione per l’Europa?» (1994), trad. it. en G. Zagrebelsky, P. P. Portinaro y J. Luther (eds.), Il futuro della costituzione, Einaudi, Turín, 1996, pp. 339-367; D. Zolo, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Feltrinelli, Milán, 1995, pp. 155-160; A. Baldassarre, «La sovranità dal cielo alla terra», en G.M. Cazzaniga (ed.), Metamorfosi della sovranità, ETS, Pisa, 1999, pp. 80-86; M. Luciani, «La costruzione giuridica della cittadinanza europea», ibid., pp. 89-96. Me parece manifiesta, en esta tesis, la influencia del concepto de constitución de Carl Schmitt como expresión de la «unidad política de un pueblo», o bien como acto que «constituye la forma y el modo de la unidad política, cuya existencia es anterior» (cf. C. Schmitt, Teoría de la constitución [1928], Alianza, Madrid, 1982, § 1, p. 29, y § 3, p. 46; cf. también, ibid., § 18, pp. 234 ss.). Para una crítica más analítica de estas tesis, y en particular de la contraposición entre pluralidad de culturas y universalismo de los derechos fundamentales, remito a PiII, § 13.11, pp. 57-61, § 15.2, pp. 303-308 y § 15.3, pp. 308 ss.