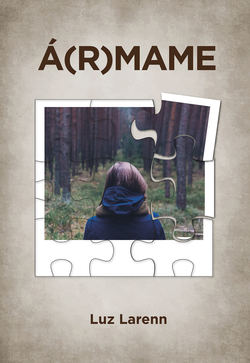Читать книгу Á(r)mame - Luz Larenn - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Audrey Presente
ОглавлениеGiré mi cuello y lo hice sonar con placer culposo. Salí tan apresurada que casi lo olvido. Luego de dar llave a la puerta, volví a abrirla para comprobar que estuviera cerrada la llave de gas y que los grifos de la casa no se encontraran goteando. Esta obsesión me acompañaba desde que había vuelto a vivir aquí, las viejas y gastadas construcciones me generaban inseguridad, al menos las del West.
Como casi todos los días de aquel tradicional mayo lluvioso tuve especial cuidado al descender los seis peldaños gastados que me llevarían hasta la vereda. “Una vez, culpa del piso resbaladizo, dos veces o más, culpa de mi atropello”, repetía cuando solía quedar al borde de caer sobre mi retaguardia a raíz de mi genuina torpeza, esa que parecía haber venido de fábrica.
Decidí subir por Columbus Avenue, todavía no terminaba de amanecer por completo y algunas cuadras internas eran demasiado oscuras, producto de las copas de árboles frondosos que inocentemente tapaban la luz de los faroles; pero Columbus era fiel y siempre se encontraba iluminada por los locales cerrados, aunque centelleantes a toda hora. Después de todo, por algo la llamaban “la ciudad que nunca duerme” y últimamente yo parecía plegarme a ese concepto aportando un granito de arena desde mis cotidianas noches insomnes.
Me detuve de golpe, todavía me restaba una cuadra y media para arribar a la dirección que me había sido indicada en el mensaje; bueno, no necesariamente a mí. A decir verdad, sabía bien que no.
¿Y si se trataba de alguna emergencia familiar? “¿Qué estoy haciendo aquí? Audrey, ya estás border…”, me dije.
Di media vuelta, mareada, confundida, dispuesta aunque no decidida a emprender la vuelta a casa, cuando primero escuché y luego vi un patrullero pasar a gran velocidad, justo delante de mis narices. El ruido ensordecedor de la sirena se apagó a pocos metros, en la 97 y el lado oeste del parque. Rápidamente volví a mi plan original, aunque esta vez a paso más acelerado.
Mi emocionalmente gastado corazón no daba acuse de recibo, las palpitaciones se acentuaban y sabía de modo fehaciente que aquello no se debía al hecho de que me faltara un buen estado físico, sino a que, muy dentro de mí y para la escasa experiencia que tenía en eso de infringir normas, ahí estaba yo, cometiendo una locura. La Audrey Jordan de tan solo un día atrás me habría dicho que todo aquello era en una terrible idea, que volviera a la cama y no saliera más de allí, cosa que se me daba mejor.
A pocos metros del lugar pude advertir un gran operativo de fuerzas de seguridad y algunas personas amontonadas husmeando; típico, el morbo era una de las claves para que un simple hecho se tornase popular. Un joven oficial se encontraba cercando el perímetro contra reloj, a fin de que la muchedumbre no pudiera arruinar la posible evidencia. Cinta amarilla, inscripción en negro, malas noticias.
Estiré mi cuello hasta el límite, todo lo que mi corta estatura me permitía, buscando ver algo como una vecina morbosa más, hasta que finalmente di con un espacio libre “en primera fila”. De entre el murmullo rescaté que había una víctima fatal. Los árboles y que todavía estuviese oscuro el cielo me imposibilitaron la visual y me imagino que fue mejor así: la naturaleza, siempre sabia, aunque nosotros, siempre indiferentes.
Si el operativo era tan grande, sin duda debía tratarse de un asesinato. Recordé que cuando mi abuela murió repentinamente en su casa tan solo se habían hecho presentes el oficial de costumbre, para constatar que no hubiera factores dudosos en la causa de su fallecimiento, y luego una ambulancia que la trasladó a la morgue del hospital por unas horas. Nunca se invertía tanto dinero y recursos cuando no se trataba de algo serio. Por eso, esto sí debía serlo.
El fervor corría una carrera contra sí mismo por mis venas, las mismas venas que siempre había criticado porque se veían demasiado azules, aunque quizás el problema de raíz se tratara de que tuviese la piel demasiado blanca, casi transparente.
No experimentaba una excitación tal desde el día en que había ingresado a la Universidad de Gibraltar Lake para cumplir mi sueño de convertirme en psicoanalista.
Por supuesto que luego las cosas no habían resultado como las había imaginado y de fantasear con transformarme en una renombrada terapeuta con una docena de libros escritos y publicados –como Lesley Day–, pasé a ser una psicoanalista del montón, que atendía pacientes de salud pública con problemas ordinarios, daños superficiales por peleas conyugales o padres sobreprotectores que habían arruinado a sus hijos sin retorno. Después de todo, Lesley Day había nacido para eso, tenía incorporada la obra y gracia del marketing, sumada a su gran capacidad intelectual –y daba fe de ella–; parecía haber venido de fábrica con un nombre listo para triunfar. No como Audrey Jordan, que bien podría haber sido una granjera olvidable del centro del país. Todo indicaba que el éxito no estaba predestinado a cruzarse en mi camino y, ciertamente, ya comenzaba a cansarme de remar contra la corriente.
Me asomé desde una esquina para ver mejor, cuando alguien me tomó del brazo. Di un salto.
–¿Doctora Morgan?
Intenté balbucear que no sabía ni remotamente de quién me estaba hablando, pero, antes de que lo lograra, el oficial ya me había hecho pasar por debajo de la cinta perimetral. Morgan, Jordan, tomatos, tomatoes. Podía haberse confundido, pero había algo que seguro yo no era: una doctora.
–La estábamos aguardando.
Por lo pronto, este muchacho tampoco conocía de primera mano a la doctora Morgan, ya que se había dirigido a mí con absoluta seguridad.
Mientras me guiaba hacia un destino incierto, algunos metros parque adentro, vinieron a mi mente una docena de escenarios distintos y todos ellos concluían en lo mismo: finalmente alguien se daría cuenta de que yo no era la persona que esperaban y me sacarían de allí en lo que cacareara un gallo, cosa que por la hora estaría a minutos de suceder, claro que de haber habido gallos en el Central Park.
–Es un gran alivio haber podido localizarla. Verá, nuestra compañera, la doctora Richardson, se encuentra de licencia por maternidad y pensamos que no haría falta reemplazarla por algunos meses –me explicó el muchacho. Bastante optimistas, los policías de Nueva York. Si bien Manhattan era mucho más seguro en estos días comparado con la década de los noventa, tampoco podían darse el lujo de creer que no habría crímenes durante meses.
No pude evitar notar su corta edad para estar en la fuerza, pensé en su madre, esa pobre mujer que debía de vivir con el corazón en la boca porque su “niño” se ponía en peligro cada día por cuidar de otros: por eso yo no tenía hijos, ni pensaba tenerlos jamás.
Las palabras del oficial permitieron que me diera cuenta de que, probablemente, nadie reconocería a la doctora Morgan, ya que para el equipo completo de policías se trataba de una total desconocida. Respiré más tranquila y decidida, sin disminuir la marcha. Después de todo, a lo sumo quedaría como una anécdota divertida para contarles a Leanne y a los niños en mi próximo viaje a Gibraltar Lake en vacaciones. Vacaciones…, técnicamente en la actualidad vivía inmersa en ellas, solo que no por los motivos ideales.
Para que en verdad se sintiera como un “tiempo fuera” debían reunirse ciertos requisitos. Veintisiete grados de temperatura, cosa que pudiera vestirme liviana, idealmente una playa como escenario, infaltable un buen libro entre las manos y algún trago suave apoyado en una mesa al costado, todo eso mientras un apuesto muchacho me daba un masaje en los pies. Pero no, no había libro ni playa, la temperatura aún no alcanzaba los veinte grados y mucho menos había un muchacho en mi vida, ni siquiera para pelear, ridículo esperar que dándome un masaje en los pies. De todas maneras, nunca me había gustado demasiado el toqueteo innecesario; me retracto, quitemos al muchacho y déjenme con el libro y el trago suave, siempre suave.
El lugar se encontraba rodeado de frondosa vegetación ya brillante y nutricia por la primavera, que si bien todavía se hacía desear en términos de temperatura, había al menos propagado su mensaje de temporada alta para la fotosíntesis. En absoluto contraste, el despliegue montado parecía sacado de un filme en el que Angelina Jolie habría obtenido el protagónico con sus escasos veintitantos, pero una belleza digna de hacernos creer que ya se había recibido de perito forense y, no conforme, además, se trataba de una erudita en la materia. Indiscutible para cualquiera, con ese rostro nadie se hubiese atrevido a objetar su participación estelar.
Policías yendo de aquí para allá, un grupo de hombres de saco y corbata que decantaban en detectives y una mujer de unos cuarenta años que, a juzgar por su uniforme y por lo que estaba haciendo, parecía ser la médica forense. Eso me llevó a descartar en ese mismo instante que Morgan fuera la forense y respiré aliviada, pero, entonces, ¿qué tipo de doctora sería Morgan? Necesitaba estar preparada para sostener mi mentira hasta que al menos me pudiese escabullir de allí para siempre.
Di unos pasos cortos a sabiendas de que, en breve, vería con mis propios ojos al cadáver en cuestión, algo que no me causaba ninguna gracia. Trabajar con vivos era mi especialidad, algo trastornados, sí, pero vivos al fin.
La única vez que había visto a un muerto había sido el cuerpo de mi madre y en condiciones apropiadas. Después de todo, aunque lucía demasiado delgada, no había llegado a impresionarme, estaba dentro de lo esperado como consecuencia de aquella enfermedad del demonio. Se me estrujó el estómago al recordarla, había pasado tanto tiempo que se me solía desdibujar el recuerdo de su rostro. Casi un año. Con mi madre habíamos tenido nuestras buenas épocas y otras no tanto. No era fácil convivir con el recuerdo de mi padre tatuado en tinta china. Él, por otro lado, había sido el motivo por el que yo terminara siendo psicoanalista. Se encontraba en prisión desde hacía al menos veinticinco años y yo había decidido no volver a verlo jamás.
De un día para el otro la vida tal como la conocía había cambiado por su culpa: lo que para mí había sido un dulce y protector progenitor acabó cuando derribaron nuestra puerta de una patada y lo atraparon. Le dieron cadena perpetua, era lo mínimo que se podía esperar después de aquellos actos aberrantes. Mi padre, Ben Atwood, en lo que a mí respecta, se encontraba tanto o más muerto que mi madre; ella sí que descansara en paz.
Para cuando estaba asomándome a la escena del crimen sentí una mano sobre mi hombro.
El poder hipnótico de dos grandes ojos verdes logró suspenderme en el tiempo.
–Don Hardy, mucho gusto –sentí cómo reguló su apretón de fuertes manos con cautela. “Qué atento”, pensé, y “qué machista”, noté.
–Yo soy…
–Verá –el oficial que me acompañaba intervino sin saber que me salvaba de tener que mentirle al jefe de Policía–, ella es la doctora Morgan –incómoda, bajé la vista.
El jefe Hardy se quedó inmóvil, mientras me observaba por unos pocos segundos eternos. “Mierda, ¡me atrapó! –pensé nerviosa–, seguro conoce a la tal Morgan y ahora me llevarán detenida, el titular dirá: ‘La loca de los pijamas’. ¡Cómo no me quedé en la cama…!”, pero para mi sorpresa se ofreció a escoltarme hasta la escena, mientras me solicitaba mi punto de vista.
Mis ojos se cerraron por acto reflejo unos pocos segundos esperando que la imagen desapareciera. Cuando volví a abrirlos antes de que alguien notara mi incoherente reacción, ella seguía allí, inerte y pálida, compitiendo con un tono de piel semejante al mío, ese que me hacía lucir las venas más azules. Se encontraba en perfecta calma y hasta podía absorberse la eternidad en su quietud. Enseguida me llamaron la atención sus zapatos, me impresionó caer en la cuenta de que yo tenía un par similar, me los había regalado Alex para mi cumpleaños de treinta. Eran cerrados, color azul francia, de taco bajo y con ribetes dorados. Iguales a los míos. Una electricidad me recorrió la nuca. Lo segundo que no pude evitar observar fue, a grandes rasgos, el gran parecido que teníamos, ambas con cabello oscuro pasando los hombros, ondas probablemente naturales, a juzgar por la falta de prolijidad, nariz pequeña y mentón aún más fino. De alguna manera, me parecía conocida. ¿La habría visto antes en algún lugar, o era solo un falso recuerdo de mi posible imagen en el espejo?
–¿Qué opina, doctora? –preguntó con soltura el jefe Hardy. ¡Y es que, desde luego, ellos estaban acostumbrados a algo así, yo en cambio me encontraba debutando!
Su trato era cálido, nada parecido a lo que hasta ahora había visto en la pantalla, bueno, y en la captura de mi padre, aunque era demasiado pequeña como para recordarlo con nitidez.
De hecho, noté que su trato era opuesto al de mi área de estudios, donde abundaban los hombres. Mientras que la mitad de ellos se creía Sigmund Freud reencarnado en el siglo XXI, la otra mitad se consideraba Jacques Lacan. Y por supuesto que de osar aspirar a formar parte del grupo selecto antes debía hacerme de una carrera colmada de premios con pie de mármol –jamás acrílico– y reconocimientos por mis tantos descubrimientos. Para los hombres, desde siempre, esto había sido más sencillo. Bastaba con saber qué hilos mover, así fuera jugando al golf.
Presa de la ansiedad, estaba a punto de soltar una sarta de respuestas sin sentido, cuando apareció uno de los detectives y de nuevo fui rescatada de la situación: “¿Ella es la psiquiatra forense que reemplaza a Richardson?”. Sonreí airosa, aparentemente aquel día todos los planetas parecían alinearse en mi provecho: aquello sí podría hacerlo, era psicóloga, pero además me habían entrenado para cosas por el estilo, ¿cuán difícil podría resultar?: no me solicitarían que medicase a la muerta. Mi ingenua conjetura me causó gracia e hice un gran esfuerzo por ocultar una sonrisa.
Mi reciente salvador se trataba de Cole Craighton, agente del jefe Hardy. A juzgar por su aspecto, tendría mi edad o un poco más, no mucho. Su rostro se encontraba endurecido y no era para menos: ninguno podía reír a carcajadas ante una escena como aquella.
Me extrañó su aspecto. Vestía pantalones pinzados color caqui, tirantes en la misma gama y una camisa cuadrillé debajo. Nada que luciese como un agente común.
Para cuando el breve cruce de palabras finalizó, Cole Craighton se retiró dejándome nuevamente a solas con Hardy, que me lanzó una mirada expectante.
–Necesito unos minutos –atiné a articular con voz armada y protocolar. La “nueva” voz de Morgan. Asintió y, dando algunos pasos hacia atrás, me invitó a apropiarme del lugar.
Observé el cuerpo como quien hace de cuenta que analiza un cuadro de museo. Muchos pueden pagar la entrada y merodear por sus pasillos, mientras que unos pocos entienden realmente de arte. Aquello me hizo ganar tiempo, tiempo que invertí en recordar lo aprendido en la universidad. Aunque mi carrera se había orientado hacia el psicoanálisis desde el inicio y solo trabajaba con vivos –sonreí de nuevo–, durante mi formación había pasado por cátedras de Criminología y había estudiado diferentes abordajes de la psicología criminal. No podía ser tan difícil. Tomatos, tomatoes.
La médica forense tomaba muestras al mismo tiempo que señalaba focos de interés para los fotógrafos, que se encontraban concienzudamente en plena tarea.
La víctima se trataba de una mujer en sus veinte, delgada y de estatura media. Más puntos que teníamos en común, exceptuando la edad. A su manera, ambas estábamos solas. Cuando llegué a Manhattan desde Gibraltar Lake, no había sido el acontecimiento más feliz, pero mi madre enferma me requería y supuse que, con el tiempo, terminaría por acostumbrarme a vivir aquí; después de todo, era el sueño de miles de personas, ¿qué podía salir mal? Y por un tiempo lo creí, cuando todavía mamá estaba con vida y parecía mejorar, cuando conocí a Alex y pensé que podía ser el indicado. Pero, como todo en mi vida, un golpe inesperado provocó que un día las cosas se fueran al cuerno: primero, la muerte de mi madre y, un tiempo después, el mal trago de darme cuenta de que Alex no se trataba del hombre de mi vida, ni cerca.
Alex parecía no conocerme, me planteaba ideas y hasta proyectos de vida –un bebé, como claro ejemplo– que me hacían dudar de si realmente estaba enamorado de mí o si necesitaba a alguien a su lado para cumplirlos, como un empleado que debía fichar su asistencia.
A menudo solía frustrarse y echarme la culpa por no querer sumarme a sus propuestas, su frase de cabecera era la típica: que yo estaba rota o que me faltaba una parte. Que me encontraba rota no era noticia nueva, pero no se llevaría los laureles por descubrirlo, sino que lo había estado desde hacía demasiado tiempo, desde el día en que mi padre había dejado de ser mi padre para convertirse en un “famoso” asesino serial norteamericano. A mis escasos siete años habíamos tenido que escapar, literalmente, de nuestra vida tal y como la conocíamos. Mi madre se ocupó de buscarnos un nuevo sitio para vivir y tramitamos el cambio de mi apellido por el de ella, Jordan. Ben Atwood se convertiría entonces en un completo desconocido para esa dupla de mujeres que comenzaba una nueva vida en Gibraltar Lake.
Pero las cosas en aquella época no se desenvolvieron de manera sencilla, nuestros últimos ahorros se habían escurrido en mi matrícula universitaria y mi madre terminó instalándose en Manhattan, movida por una oferta laboral que prometía un gran futuro para las dos.
La decisión de mudarme no fue difícil. Con Ezra habíamos terminado hacía algunos años y él parecía estar muy bien con Beatrice. Leanne ya tenía su propia familia y yo me limitaba a visitarlos una vez a la semana, ocupando el lugar de tía moderna que les llevaba los dulces que su madre no les compraba y respondía preguntas que sus padres no se animaban a contestar.
Pero un buen día me di cuenta de que mi rol allí se trataba de un relleno que todos los demás necesitaban para completar su existencia. Debía ir en busca de mi propia historia, lo irónico era que en Manhattan parecían estar pasándome las mismas cosas o incluso peores. Ciudad más grande o, al menos, con muchas más personas, tantas que me convertí en una cabeza más deambulando por las grises calles de altos edificios amurallados y rascacielos. Todo muy bonito para quien viniera de paseo una o dos veces, pero perdía la gracia para quien, como yo, lo tenía como un constante recordatorio de la falta de disfrute en su vida, de la culpa que provocaba no poder siquiera valorar el hecho de vivir en un lugar como este por, y ahora sí citando al contemporáneo ex novio, “estar rota”.
El jefe Hardy interrumpió mis pensamientos, sin haberlo podido prever, al preguntar si notaba algo fuera de lo normal a lo que prestarle especial atención.
La sorpresa de tener que convertirme en Morgan de nuevo me hizo tartamudear por unos pocos segundos, cosa de la que Hardy se percató enseguida.
–Definitivamente se trata de un homicidio –largué sin pensarlo siquiera, sin evidencia que comprobara aquella hipótesis que se había originado en la boca de mi estómago. La víctima acababa de hablarme, pero no de la forma en que las películas de terror de bajo presupuesto mostraban, sino desde una conexión que trascendía cualquier conocimiento técnico.
Podría haberles dicho que no era la doctora Morgan, podría haberles dicho que era Audrey Jordan, una psicóloga venida a menos con licencia psiquiátrica, valga la irónica redundancia. Y con eso que se diluyese lo que para mí había sido un escape para la última media hora de mi vida. Sabía que de hacerlo me ahorraría una gran vergüenza en el futuro, pero aquella fuerza interior que parecía seguir en efervescencia desde la madrugada no me lo permitió.
Decidida, puse manos a la obra.
Sin notarlo se hicieron las ocho de la mañana, lo supe porque la claridad me quemó los ojos. La estación de Policía quedaba justo enfrente de donde estábamos. La burla del asesino se hacía evidente. Me horroricé. Aun a pesar de que, técnicamente, yo también me estuviera burlando de ellos.
Mis anotaciones eran vagas, de hecho, ni siquiera sabía por qué había seguido adelante con aquella mentira. “Tendría que decirle a este tal Hardy quién soy y terminar con esto”, una voz interior me repetía una y otra vez como si se tratara de un grillo, aunque aquella voz, a esa altura, definitivamente pertenecía a la Audrey de un día atrás.
Mi vida hasta esa mañana había carecido de razón de ser, pero ahora sentía literalmente la sangre calentando mis venas, enérgica y motivada, básicamente como todo ser vivo que goza de un propósito. Sumida en mis pensamientos, me mordí tanto el labio inferior que cierto sabor metálico revolvió mi lengua.
Regresé a mi apartamento. Debía cambiarme de ropa. Nadie respetaría a una psiquiatra forense que vistiera jeans y chaqueta. En verdad, quería deslumbrar al jefe Hardy y, de tener suerte, la pena por mentirle no sería tan severa.
¿Qué tipo de ropa vestiría Morgan? Barrí el interior del clóset con la vista, parada sobre un solo pie, provocando que mi esmirriado cuerpo perdiera el equilibrio varias veces.
Se me ocurrió una idea mejor. Corrí hacia el ordenador y busqué a la real doctora Morgan. Mierda, lo primero que me devolvió el buscador fue la imagen de una mujer mucho más entrada en años que yo y de rasgos completamente opuestos a los míos: cabello rubio, ojos claros y algunas arrugas finas alrededor de los ojos. Su estilo era sofisticado. Algo que se sumaba como imposible de falsificar, teniendo en cuenta mi andar desgarbado, mi melena castaña oscura por debajo de los hombros, mis redondos ojos color miel y mi tez un tanto más blanca que el bronceado que parecía ostentar aquella mujer. Recordé la palidez de la chica muerta y el efecto del shock –todavía presente– me hizo cerrar los ojos por unos pocos segundos.
Sacudí la cabeza buscando recuperar algo de cordura.
Luego del vaivén decisorio, resolví acudir a la estación para contar toda la verdad. A esa altura la mentira todavía no tenía peso, a lo sumo me harían realizar alguna tarea comunitaria y hasta dicho castigo resultaba atractivo. Después de tantos meses sin trabajar comenzaba a sentir estrés por aburrimiento, lo que producía que, en mi estado actual, cualquier actividad resultase llamativa, incluso levantar basura de las calles con un palo.
De utilizar el correcto vestuario, y si con suerte Don Hardy era un casanova encubierto, aunque tenía mis serias dudas, me saldría con la mía mediante un discreto coqueteo, algo que jamás se me había dado bien, aunque ahora no tenía mucho que perder.
Elegí una blusa blanca y un pantalón sastre que rara vez había usado, “demasiado arreglado para el día a día”, solía pensar cada mañana antes de ir a trabajar cuando abría el vestidor y lo veía en primer plano ahí colgado, burlándose de mis pocas ganas de arreglarme.
Salí caminando con ligereza hacia el metro. La línea 1, 2 y 3 planteaba una disyuntiva. En dirección al Uptown, donde se encontraba la estación de Policía, y justo enfrente, la que, por el contrario, me llevaría al Downtown. Crucé.
A los quince minutos llegué a la Biblioteca Pública de la Quinta Avenida.
–Buenos días, señorita, ¿en qué puedo ayudarla? –me preguntó una señora canosa con un cutis de porcelana envidiable, que se encontraba del otro lado del mostrador de informes.
–Libros de psiquiatría, por favor.
Minutos antes había decidido continuar con la mentira, de pie frente a esa escalera tan definitiva que me ofrecía la posibilidad de elegir.
Algo dentro de mí ya había cambiado y no podía detener su curso.