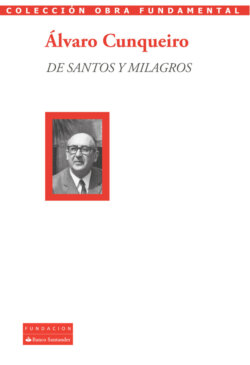Читать книгу De santos y milagros - Álvaro Cunqueiro - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA MELANCOLÍA DE LA FICCIÓN
Оглавление«NADIE FUE MÁS HÁBIL en huir de las prisiones de su tiempo», nos dice Álvaro Cunqueiro que le comentó su gran amigo y mentor Rafael Sánchez Mazas al hablarle de Fanto Fantini. Un homenaje a quien tanto lo protegió y con quien compartía su amor por Italia y, sobre todo, por la Italia del Renacimiento donde se desarrollan las historias asombrosas de la Vida y fugas de Fanto Fantini de la Gherardesca (1972). Sánchez Mazas era un magnífico escritor que, durante los años anteriores a nuestra guerra civil, fue el corresponsal en Roma del periódico ABC. Sus crónicas no sólo eran de carácter político, sino que muchas de ellas eran viajeras, literarias y ensalzadoras del gran patrimonio arqueológico, arquitectónico y artístico de aquel país tan próximo al nuestro.
A través de esta frase que el autor del relato atribuye a su amigo, «nadie fue más hábil en huir de las prisiones de su tiempo», Cunqueiro también se está definiendo a sí mismo. El escritor gallego, mediante la creación literaria, huyó de las prisiones de la vida, de las prisiones de su tiempo. ¿Cuáles eran? Las materiales lo persiguieron tenazmente durante algún tiempo y lo condujeron a un exilio extraordinariamente creador en su pequeña ciudad natal de Mondoñedo. Pero siempre las más penosas fueron las espirituales. A Cunqueiro no le gustaba el tiempo en que le había tocado vivir, demasiado moderno, demasiado materialista, demasiado tomado por los medios audiovisuales de comunicación de masas. Él era, sobre todas las cosas, un narrador oral, un contador de historias con una memoria apabullante. Memoria verdadera o, por lo general, memoria fingida, inventada, creadora de ficciones sin fin. De ahí que muchas de sus «novelas» acaben abruptamente. El relato oral es siempre inacabado, indefinido, queda pendiente de ser retomado en lugares o tiempos distintos. A Cunqueiro, como a su personaje Paulos Expectante de El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes (1974), muchas veces le pasa que «sí sabía comenzar las historias, de cuya maraña no salía». Cunqueiro disfrutaba en medio de esa maraña a la que los editores ponían coto apremiándole las entregas. ¿Para qué acabar las historias? Historias surgidas de su experiencia personal, de su rico entorno imaginativo pero, la mayoría de las veces, procedentes de la propia literatura. Cunqueiro fue un maestro de lo metaliterario, de la interpolación, de lo ácrono. Sus personajes surgen del mundo grecorromano medieval o renacentista, pero se mueven ya por geografías distintas y diferentes que, en muchos casos, son coincidentes con la nativa de su resurrector. Argos, Tebas, Corinto, Venecia, Damasco o Bagdad acaban siendo todas Mondoñedo. Le ceden su exotismo a esta última, que las abarca en una nueva, semejante y diferente a la vez. «El país a donde viajé tiene forma de palma de mano, con sus colinas, y las rayas son ríos. Yo entré en él por el que llamaremos dedo índice, considerando que puesto en mapa, de norte a sur, el país es la mano izquierda. En la tercera colina del índice, antes de llegar a la palma, hay un bosque de alisos y abedules, y a orilla del camino, una fuente. Una mujer llenaba de agua una herrada, cuyos aros de cobre brillaban con la caricia del sol naciente. Levantaba la niebla y se veían los anchos llanos. Apartó la herrada para que yo bebiese aquel delgado hilo que salía por uno de los tres caños que los otros no daban, que era tiempo de estiaje» (El año del cometa).
Más allá del siglo XVI Cunqueiro se sentía extranjero, exiliado, ajeno. A veces algún personaje de sus obras se escapa hasta el siglo XVIII, finales de este siglo, el del neoclasicismo, el de la Ilustración, pero rápidamente retorna al tiempo pasado. No es que el autor desconociera lo restante, su literatura, su arte, ¡por supuesto que no!, sino que su espacio natural eran aquellas otras centurias donde surgieron los mitos, las leyendas, los héroes y las historias conformadoras del imaginario humano. De ahí que sus héroes, heridos por la nostalgia, sean Orestes, Ulises, Simbad, Merlín y tantos otros. Cunqueiro conocía a la perfección la tragedia clásica, los libros de caballerías, la obra de Shakespeare y la de Miguel de Cervantes, así como al Dante y la literatura renacentista. No es que la conociera solamente sino que la había asimilado como propia, la había rumiado, y de ahí su reinvención. Steiner, en La muerte de la tragedia, comenta que «por una enorme y misteriosa fortuna, Shakespeare escapó a la fascinación de lo helénico. Su manifiesta inocencia con respecto de logros clásicos más formales puede explicar su majestuosa naturalidad. Resulta difícil imaginar cómo podría haber sido Hamlet si primeramente Shakespeare hubiera leído la Orestiada, y sólo se puede agradecer que el final de El rey Lear no muestre conciencia de cómo se arreglaban las cosas en Colono».
Álvaro Cunqueiro, tanto para Un hombre que se parecía a Orestes (1969) como para la obra teatral en gallego O incerto Señor don Hamlet, príncipe de Dinamarca (1958), había leído a Homero, a Esquilo y a Eurípides a la vez que a Shakespeare. Y no sólo leído, sino que se sabía fragmentos de memoria que le gustaba recitar cuando en algún momento se hacía oportuno. Cunqueiro siempre fue un lector voraz de una memoria prodigiosa. Voraz de la literatura clásica y también de la contemporánea. Prueba de ello, en este libro donde se recogen muchos de sus escritos relacionados con las vidas de santos, es el artículo titulado «De San Patricio, Sartre y otros» (1975). Además de hablarnos del santo irlandés que por el verano se iba de viaje, «cogía su sombra con las manos, se la ponía de sombrero, y así caminaba fresco bajo ella. Gustaba salir en una barca al mar, y los vientos venían a él, se arrodillaban, y le preguntaban cuál quería usar en su vela», le adjudicaba el don de lenguas y el de disponer de una vista que alcanzaba varios kilómetros. Y del santo irlandés salta en el tiempo para hablarnos de Sartre, el filósofo francés con quien seguramente poco compartiría de sus gustos y literatura, aunque el existencialismo, sobre todo camusiano, no le sería ajeno. Cunqueiro nos dice que san Patricio fue siempre un niño apresurado, que jugaba con campanas, y lo equipara con Sartre, que, para él, fue siempre un adulto, lo ha dicho él mismo: «He sido un adulto en miniatura. Yo era un falso niño. No he escarbado nunca en la tierra ni buscado nidos, ni herboricé, ni lancé piedras a los pájaros. Los libros han sido mis pájaros y mis nidos, mis animales domésticos, mi establo y mi campiña». Cunqueiro se refiere a Las moscas (1943), de Sartre, y da una pista para su Orestes. En esta obra se puede leer aquello de «¡Soy libre! ¡Ah, cómo soy libre! Y qué soberbia ausencia de mi alma… Voy de ciudad en ciudad, extraño a los otros y a mí mismo». Sartre recrea en ella el mito de Electra y Orestes. Electra obsesionada por cumplir la justicia. Orestes regresa a Argos bajo otro nombre y se reencuentra con su hermana relegada a la servidumbre. Él se enamora de ella y ella lo convence para la venganza. De un ser pacífico, Orestes se convierte en violento. La venganza se cumple y ambos ya no serán libres de su propia culpa, que los distanciará. Homero, Esquilo, Eurípides, Shakespeare (en este caso en ausencia), pero también Sartre, Camus, Beckett. «Lo dicen Orestes y Sartre», añade Cunqueiro, «y ya Francis Jeanson en su Sartre, por él mismo ha hecho notar que el drama, su drama, comienza a partir del momento en que Orestes, o Sartre, tiene necesidad de la mirada de otro, indispensable mediador entre él y él mismo».
Un hombre que se parecía a Orestes es uno de mis libros favoritos, precisamente por esa lectura contemporánea que Cunqueiro hizo de la tragedia griega. Lectura muy sui géneris a través del existencialismo y del Godot del irlandés-francés Samuel Beckett. Según la leyenda, Orestes era el hijo de Agamenón y Clitemnestra, hermano de Electra, Ifigenia (la ofrendada) y Crisótemis. Cuando el héroe de la guerra de Troya, hermano de Menelao, rey de los argivos, regresó a Micenas, fue asesinado por Egisto, amante de su esposa, y con su consentimiento. Electra envió a su hermano pequeño, Orestes, junto a su tío Estrofio, rey de Fócide. Orestes creció allí con su primo Pílades. Ambos, junto con Aquiles y Patroclo y Teseo y Pirítoo, conformarán las parejas de amigos más famosas de la mitología griega. Orestes llevará a cabo la venganza promovida por Apolo. Luego, perseguido por las Erinias y la locura, irá de un sitio a otro hasta ser juzgado por el tribunal del Areópago. Apolo lo defiende y Atenea vota a su favor. Orestes se casa con su prima Hermíone, la hija de Menelao, y gobierna Micenas. Su hermana Electra se casa a su vez con Pílades. Orestes muere en Arcadia por una picadura de serpiente. Citado brevemente en la Ilíada y la Odisea, será la tragedia quien lo convierta en protagonista. Esquilo, en la Orestiada (458 a. C., su primera representación), centra el asunto en la venganza de sangre, que, aun habiendo sido ordenada por Apolo, debe ser castigada. Eurípides, en el Orestes (408 a. C.), retrata al héroe trágico como una persona desequilibrada.
Álvaro Cunqueiro plantea la venganza de Orestes de otra manera muy distinta, menos sangrienta. Condena a Egisto y Clitemnestra a la inquietud de la espera infinita. El matrimonio asesino gastará, dilapidará el resto de sus días esperando al vengador que nunca llega. Centinelas perpetuos, serán comidos y recomidos por los remordimientos. «Los reyes no podrán morir si no viene Orestes. El pueblo estará ese día como en el teatro. Quizá solamente falte el miedo». Orestes no llega nunca, Orestes no acaba de llegar, y la vida se les va al viejo rey y a la reina. Cunqueiro siempre confesó que uno de sus grandes temas era el de la eterna juventud. La búsqueda de la eterna juventud. Egisto y Clitemnestra agonizan ya en su eterna espera de cumplirse la venganza. Egisto se había ofrecido a morir primero esperando que ella se salvase después de hablar con su hijo, porque «¿quién es uno para matar a su madre?». Todo el que llega a la ciudad puede ser Orestes. Pasa tanto tiempo que incluso muchas gentes dudan de que Agamenón hubiese regresado de Troya a Micenas. ¿Se quedó en otro país? «Algunos como a don León lo tomaron por Orestes, siendo él un caballero bizantino, que viajaba a causa de un desengaño amoroso. Él se cruzó con el vengador. Iba montado en un caballo negro galopando por un camino entre olivares». En Esperando a Godot (1952), Beckett pone a esperar en vano junto a un camino a Vladimir y Estragón. El tal Godot, quizá el mismo Dios, God, nunca llega. El cruel Pozzo y su esclavo Lucky, seguidos de un muchacho, se confrontan con los caminantes detenidos. El muchacho es quien hace llegar a Vladimir y Estragón el mensaje de que Godot no vendrá hoy, pero «mañana seguro que sí». Beckett teoriza sobre la carencia de significado de la vida, Cunqueiro sobre la carencia de significado de la venganza. «Orestes está impaciente. No quiere estar en la página 150 esperando a que llegue la hora de la venganza. Se va a adelantar». En la obra de Cunqueiro nunca lo hizo.
Le tengo especial cariño y admiración a esta obra de Álvaro Cunqueiro porque fue la primera que leí de él con una verdadera conciencia de lector. Lo conocía y lo había tratado desde niño, lo había escuchado en muchas de sus conferencias, había seguido sus artículos de prensa, pero la publicación del Orestes coincidió con mis dieciséis años y, por tanto, es la obra que considero más contemporánea con mi descubrimiento de la literatura como pasión. Como escribía Barthes, «leer es desear la obra, es querer ser la obra». Tengo la primera edición dedicada, y de entre mis subrayados de entonces acojo aquí los que todavía para mí siguen teniendo vigencia. Escribe Cunqueiro: «Mientras viajes, no serás un hombre viejo. Pero el día en que decidas descansar, aunque sea mañana, lo serás». Y en otro lugar del Orestes le hace confesar al vengador ausente que el objeto de su viaje «es ver países, tratar gentes, escuchar historias, admirar prodigios variados, ver teatros y conocer caballos padres».
Cunqueiro, en cada libro, cuenta cientos de historias y nos relata prodigios. Prodigios como, por ejemplo, los que se producen en la Vida y fugas de Fanto Fantini. El caballero italiano tenía un caballo, Lionfante, que era ventrílocuo y políglota. Ante el senado de la Señoría de Venecia había pronunciado un discurso que influyó en el de Otelo, es decir, en Shakespeare nada menos. El caballo, mestizo de húngara y toscano, un día dio las gracias al duque de Urbino en elegante latín, citando a Virgilio y relinchando en griego. «¿No forman parte de la Humanidad los animales, plantas y piedras, los astros y los vientos? ¿Y acaso no es aquella simplemente un nudo de nervios, en el que se cruzan infinitamente hilos que van en distintas direcciones? ¿Puede ser comprendida sin la naturaleza? ¿Es realmente tan distinta de las demás especies naturales?» Novalis, uno de los escritores más queridos por el autor gallego, hacía esta anotación a otra de Schlegel. Cunqueiro la compartiría absolutamente. Para él toda la naturaleza tenía vida y alma, se la podía interpretar y entender. Compañero de Lionfante, en las aventuras de Fanto Fantini, era el perro Remo, que declaró su nombre tomando un palo en la boca y dibujando las letras en la arena. También entendía latines y otras lenguas aunque era mucho menos hablador que el equino. Interpretaba los sentimientos y el estado de ánimo de su dueño, sobre todo cuando ensoñaba el aroma de su ciudad. Otro de los personajes esenciales de esta novela es Nito Saltimbeni, el fiel escudero. Las obras de Cunqueiro también están repletas de lances amorosos, la mayor parte de ellos frustrados. Todos sus personajes los rememoran como un sentimiento del paso del tiempo. Eumón, rey de Tracia, confesaba en Un hombre que se parecía a Orestes que «lo que más me gusta de la arribada de una nave es que descienda de ella una hermosa mujer desconocida». Fanto Fantini tuvo amores con Cósima Bruzzi. Le daba celos al caballero y quería que la amenazase con matarla en la cámara misma, en Famagusta, donde el Moro (Otelo) mató a Desdémona. Cósima, recuerda Fanto ya mayor y melancólico, fingía amores, y, finalmente, la mató su marido. En la Balada de las damas del tiempo pasado, abundará en estos asuntos a través de las biografías imaginarias de las doce «dames du temps jadis» arrancadas del poema de uno de sus poetas favoritos más citado y celebrado, François Villon.
Las fugas de Fanto Fantini, como las del propio Álvaro Cunqueiro, eran «cosa mentale». Cunqueiro se fugó de la vida a través de su literatura. Construyó sus paisajes, creó sus héroes y compañeros y les dio vida para ir viendo «la blanca nieve cayendo sin viento». Melancolía, la obra literaria de Cunqueiro: poesía, narrativa, teatro, articulismo, está repleta de melancolía. Él mismo era, a pesar de su buen humor e ironía, una persona profundamente melancólica. Ulises, Orestes, Fanto, Simbad o Merlín lo son porque tienen todos ellos muchas de las esencias de su propio creador. En realidad el personaje principal de Merlín e familia (1955) no es el mago sino Felipe de Amancia, su paje, que, ya mayor, como le va a suceder a Simbad, relata los recuerdos de aquella época. ¿Tantos prodigios a los que asistió fueron verdaderos? «Pónseme por veces no maxin que aqués días por mín pasados na frol da mocidá, na antiga e longa selva de Esmelle, son soio unha mentira, que por ter sido tan contada e tan matinada na memoria miña, coido eu, o mintireiro, que en verdade aqués días pasaron por mín, i aínda me labraron soños e inquedanzas…» Felipe relata la época en que el célebre mago vivía con doña Ginebra en Miranda, uno de los territorios imaginarios del autor, mitad Galicia mitad Bretaña. La Bretaña de Charles Anne Guenolé Mathieu de Crozon, el sochantre de Pontivy, quien, a finales del siglo XVIII, en medio de la Revolución francesa, de viaje a Quelven para asistir a los funerales de un hidalgo, comparte carroza con un grupo de raros viajeros, todos ellos muertos y familiares del hidalgo, «e cada viaxe destes faguiao punto por punto medio adormecido a índa, e unhas veces íbaselle o fío, namentras outras facíaselle un nó i estaba dous ou tres días desfacendo aquela desgracia ou entorto que somentes no seu maxín acontecera». En As crónicas do sochantre (1956), el vivo se encuentra con la Santa Compaña y, como es costumbre, se siente obligado a seguirla. Texto extraordinario repleto de historias de fantasmas. Esta nostalgia, esta morriña, esta saudade o melancolía por el mito perdido, por el pasado más literario que histórico, se reproduce una y otra vez. En Las mocedades de Ulises (1960), de nuevo un héroe de la guerra de Troya lleva a cabo el aprendizaje de la vida mezclándose en la acronía con Amadís, Tristán e Isolda o Ricardo Corazón de León. Troya, Cunqueiro sentía fascinación por este acontecimiento literario, probablemente mucho más relevante que el histórico. Troya, la primera gran metáfora de la tragedia, el incendio de la ciudad de Príamo, de Héctor, de Paris o Casandra. La destrucción es definitiva porque es causada por la ferocidad irresponsable de los odios humanos, de los dioses, y la elección caprichosa y misteriosa del destino. Ulises antes de Troya, pero sin haber sido el causante directo de su caída, Troya no sería Troya, y Ulises no sería Odiseo.
Melancolía. Paulos, uno de los personajes de El año del cometa (1974), secretario de Eclipses, grita: «¡Melancolía, te quiero, me otorgo, te recibo! ¡Bodas con la soledad y la tiniebla!». Metaliteratura. Paulos no deja de soñar con paisajes verdaderos e imaginarios y de toparse con personajes de la literatura. «Paulos atravesó el patio, mirando hacia las ventanas del pabellón que coronaba la Torre de los Tapices, donde moraba, según los textos, la reina Ginebra, por si pasaba, como una luz, la dorada cabellera. Al pie de las anchas escaleras estaban dos mujeres intentando empalmar por el vientre el cuerpo de cartón de don Galaor. Otros cuerpos yacían por el suelo, desnudos, mientras de altas perchas colgaban los ricos vestidos. Paulos reconoció una de las cabezas, por el bigotillo rubio y la cicatriz en la mejilla izquierda. Era la de Galván Sin Tierra». Paulos Expectante, el astrólogo, pide ayuda al rey bíblico David para evitar que Asad de Tiro, acaparador de puentes, invada la ciudad. Además de David, pasan por las páginas de El año del cometa con la batalla de los cuatro reyes Julio César, Arturo de Camelot y tantos otros personajes históricos o puramente literarios.
El viejo Simbad le narra a Al-Faris ibn Iaqim al-Galizí, es decir, al propio Cunqueiro, un viaje que jamás se pudo llevar a cabo. «Si eu, Al-Faris ibn Iaqim, que pon en latino galego estas memorias, viaxes e descansos de Sinbad». Simbad, melancólico y viejo, huele a aquellos viajeros recién llegados y adivina de dónde vienen. Simbad melancólico, viejo, solitario, pues no se había casado, despidiéndose del mundo, de las islas: «¡Non hai tales illas!». Simbad narrándole sus memorias a Al-Faris en los «¡tristes días das despedidas!». Si o vello Sinbad volvese ás illas (1962), el propio Cunqueiro imaginando arribadas y partidas, «¡Todos somos reiseñores!».
Simbad, Orestes, Ulises, Merlín, Fanto Fantini…, desilusionados por la vida. Para escapar de sus prisiones incluso Fanto se disfraza de río, «lo que le proporcionó el conocer el lenguaje de las truchas y el deslizarse sinuoso de las anguilas». Su caballo parlanchín habló en Venecia, en el senado de Venecia ante sus señorías, para recordar el nombre y las hazañas de su señor y así animarle, pues tenía «cansancio de vivir». ¿Lo tuvo Cunqueiro? Yo creo que sí, pero lo solventó a través de su literatura, rica en imaginaciones e invenciones. A veces, una velada imaginación trágica. Cunqueiro trasladó a muchos de sus personajes esa angustia privada suya, angustia con salida, no una angustia en extremo nihilista y determinista como la de sus contemporáneos existencialistas. Como en la Eurídice, de Corneille, los personajes masculinos o femeninos desean amar, desean sufrir, desean disfrutar de la vida aunque esta conlleve el siempre morir. Simbad sueña con Damasco, con Samarcanda, con la China, con las tempestades donde tantos navíos se hundieron con sus cargas. Tesoros, tesoros perdidos. Cunqueiro escribe, escribe, y, como comentaba Roland Barthes, el escribir es ya organizar el mundo, es ya pensar. Cunqueiro, disconforme con el mundo que le tocó vivir, reinventó uno propio a través de la creación. Reinventó la historia, la literatura, revivió los mitos y a los héroes y antihéroes. A Cunqueiro le hubiera gustado, hubiera preferido contar estas historias en el ágora, en el foro, en la plaza pública, porque, como escribe Platón, la oralidad «permite al interlocutor corregir sus tesis, si es preciso cambiarlas, a la luz de una búsqueda y una exploración comunes. La oralidad aspira a la verdad, a la honradez de la autocorrección, a la democracia, por así decirlo, de la intuición compartida». La gran literatura, como la de Cunqueiro, atraviesa las fronteras, aunque sea a través de las reinvenciones. Las fronteras temporales, físicas y literarias. Y Orestes, Ulises, Simbad o Merlín sobreviven en el mundo contemporáneo debido a personas como nuestro escritor, capaz de insuflarles una nueva vida reinterpretada. «En la tragedia griega», dice Steiner, «al igual que en Shakespeare, las acciones de los mortales están circundadas por fuerzas que trascienden al hombre. La realidad de Orestes implica la de las furias; las parcas están a la espera del alma de Macbeth. No podemos concebir un Edipo sin una Esfinge ni un Hamlet sin un espectro. Las sombras que proyectan los personajes del teatro griego y Shakespeare se prolongan por una oscuridad aún mayor. Y la totalidad del mundo natural es parte de la acción. Los truenos en el bosque sagrado, en Colono, así como las tormentas en El rey Lear, tienen causas mayores que el mero estado del tiempo. En la tragedia el relámpago es un mensajero. Pero ya no podrá serlo más una vez que Benjamin Franklin (encarnación del nuevo hombre racional) haya remontado una cometa hasta alcanzarlo. El escenario trágico es una plataforma que precariamente se extiende entre el cielo y el infierno». Cunqueiro le devolvió al relámpago su vieja divinidad perdida, le devolvió a la literatura su capacidad de creación e invención.
¿Fue Cunqueiro un realista fantástico antes de los realistas fantásticos? En absoluto. Por su formación, cultura y estilo, no tiene nada que ver con la literatura hispanoamericana que se aglutina bajo ese rótulo. Cunqueiro tenía otras preocupaciones, otros intereses: inventar, experimentar los mundos irracionales y oníricos, lo oculto, lo surreal, transformar la erudición en literatura, lo que en ningún caso era realismo fantástico.
Cunqueiro es un poeta-narrador-autor teatral excepcional en dos lenguas, el gallego y el castellano. Pero es también un articulista extraordinario. Un articulista literario creador de un género que mezcla el relato breve, la crónica, la historia y mucho sentimiento poético. Perucho, Luján, Pla, a su manera, también lo practicaron. Su obra periodística es tan valiosa y original como el resto de su producción literaria. Por esa razón, reunir los artículos sobre santos es una idea magnífica y una compleja labor (yo lo sé muy bien) que ha llevado a cabo Xosé Antonio López Silva. Él ha hecho lo mismo que hice yo siguiendo las indicaciones del propio Cunqueiro, agrupar temáticamente los artículos y no publicar los reunidos sin orden ni concierto, como ha pasado otras veces. Los santos, para Cunqueiro, eran tan magos como Merlín y, por tanto, sus historias no le podían pasar desapercibidas. El escritor les añade más invenciones de las que ya de por sí a ellos se les atribuyen. En «Froilán con su lobo» (1962) confiesa lo siguiente: «Pero estas cosas no es fácil inventarlas. Ya Remy de Gourmont indicó lo difícil que es inventar un bello milagro, y la verdad es que han sido inventados muy pocos por los poetas y los novelistas, y a los que han recreado les han restado simplicidad y necesidad…». Cunqueiro contravino lo escrito por él mismo. Aquí el lector se encontrará con una nueva Leyenda dorada y un nuevo Jacopo della Voragine. En «San Valentín y los amores» habla del santo casamentero degollado bajo Claudio II y enterrado en un cementerio de la Via Flaminia. Recorre su influencia en Inglaterra, que lo instituyó en el oficio que tiene, lo recuerda en la canción escéptica y dolorida de Ofelia en el acto IV del Hamlet de Shakespeare, en Chaucer, Ben Jonson y Buchanan, que en su pedante latín escribe Festa Valentino redit lux; y menciona las «Valentinianas» de Goldsmith, el presidente Davies y Walter de la Mare. Pero también entabla polémica con el protestante Wheatley, «comentador del Prayer’s Book, un tipo áspero, un puritano inclemente, un pequeñajo siempre irritado, siempre dispuesto a rechazar milagros, la creencia en los cuales consideraba impropia del Siglo de las Luces». Cunqueiro califica a este personaje como «un progresista ilustrado, que pretendía que cualquier manifestación del humano amor a Dios debía traducirse en un comportamiento moral». Cunqueiro defiende la imaginación frente a la razón; su polémica no afecta al hecho religioso, que, en el fondo, para él es también una invención humana. «Una de las formas más profundas del ser intelectual es el ser supersticioso, por ejemplo, y como algunos progresistas gallegos de estos tiempos, estaba dispuesto a afirmar que la creencia popular en trasnos, verbigracia, es un signo de incultura. Los hagiógrafos y teólogos no explicaron el patrocinio de Valentín, por otra parte, en Nápoles, curador de endemoniados, y en Toscana y Provenza de ciegos, y se dio entonces por buena una antigua noticia que aseguraba que el 14 de febrero en Gran Bretaña se apareaban los pájaros». Para Cunqueiro, también la religión era algo muy sui géneris. ¿Protegió el santo a muchos amantes?, se pregunta el articulista, «no protegió a Ofelia, que cantaba aquello de “¡hoy es el día de San Valentín!”. Ustedes dirán que solamente a Ofelia se le ocurre enamorarse de aquel Hamlet lleno de dudas, cobarde, alma equívoca…».
San Valentín, san Nicolás, san Froilán que cargó al lobo que había devorado su platerillo con sus parvas alforjas, y lo hizo caminar ante él, san Francisco y tantos y tantos otros. Cunqueiro conforma otra mitología cristiana, como si hubiera un traspaso de competencias entre la vieja mitología pagana y el cristianismo como heredero. Muchos de estos santos son gente humilde, pastores, gente ingenua, sencilla, pues para contemplar el milagro hacen falta unos ojos humildes, un sencillo mirar. Cunqueiro asume el papel de evangelista de todo lo que no vio ni pudo ver, pero imaginó. «Nosotros los gallegos, de la estirpe de los celtas y las tortugas, que no de los tártaros y de los pájaros, que dijo el señor vizconde de Chateaubriand, gente entre soñadora e indolente, sentimos al apóstol como a hombre de nuestra antigua tribu, con nuestro propio oscuro acento, paisano de nuestro paisaje…»
¿Hagiográficos estos textos? Desde luego que la Iglesia católica no los pondría a enseñar en sus escuelas y seminarios. Cunqueiro utiliza a los santos para sus propias invenciones, sin apoyarse lo más mínimo en la historia oficial de la Iglesia y su verdad. ¿San Gonzalo acaso destruyó con sus oraciones la flota normanda que estaba a punto de desembarcar en la costa lucense, su provincia, cerca de Mondoñedo? «Yo no creo en las razones de teólogos. San Roque y San Jorge nunca existieron, pero sin embargo la gente les ha pedido ayuda y ellos se la han dado».
Cunqueiro. Nadie fue más hábil en huir de las prisiones de su tiempo, pero no de la última y definitiva.
Todo depende de que uno esté muerto preguntando por la hierba que nace encima como por un nuevo cuerpo más ligero, acunado por el viento —que trae y lleva la simiente—. Hierba en el monte o en las calles de la ciudad —aquí podían estar los pies de los vagabundos que soñamos desnudos de madrugada—.
Cuanto va desde la memoria a la hierba por donde pensativas alas térreas calladamente te recomienzan. ¡Oh abril!, tú libre de gusanos y huesos de los oídos por donde estabas unido a aquellos otros pasajeros de traje nuevo. Cuando llueve aprendo a beber agua. Por una boca que no tuve, blanquecinos hilos que sorben en la tierra y crecen: fueron precisos nubes y sol y una azada —en tanto te vacías olvidas los cantos alegres del verano y el mirlo, el pan, el fuego y esa dulce sonrisa que todos tuvimos una vez posada en el pecho—.
Todo depende de que uno esté muerto y quiera volver al valle y a la noche, limosna de hombre, prado comunal donde blancas ovejas apacentadas por una anciana pacen continuamente sin levantar la cabeza, sin darse cuenta de dónde viene la hierba que muelen y remuelen los dientes apretados.
Sin darse cuenta de la resurrección de la carne de Álvaro Cunqueiro. Un nuevo cuerpo limpio que soñaba con el viento, —orilla de un río, quizá, o en una colina—.1