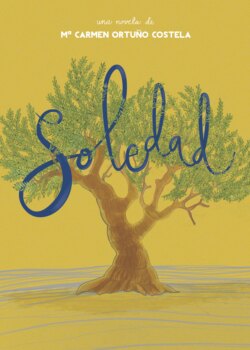Читать книгу Soledad - Mª Carmen Ortuño Costela - Страница 10
ОглавлениеCAPÍTULO 3
Tocó el timbre y esperó, como siempre, a que le abrieran aquellos pasos acolchados que ahora intuía tras la puerta. Escuchó cómo el cerrojo se retiraba y, acto seguido, la sonrisa sincera de Soledad le dejó paso hacia el interior de la vivienda, como un ritual ya establecido que se repetía sin apenas variación cada tarde que iba a visitarla.
—¿Qué tal estás, cielo?
Alicia la abrazó con ternura. Soledad era una de esas personas que olía siempre a perfume de azahar, laca en el pelo y dulces en el horno, y Alicia no podía evitar, cada vez que cruzaba el umbral de su puerta, sentirse como en su propia casa. No sabía con certeza qué edad podía tener, pero intuía que Soledad rondaría las ocho decenas, año arriba, año abajo, aunque se conservaba de maravilla, desde luego.
Soledad se levantaba bien temprano en la mañana, cuando la madrugada aún rayaba el amanecer, salía a pasear, compraba el pan recién hecho, charlaba un rato con alguna conocida en el parque de la esquina y volvía a casa siempre antes del mediodía sin falta. Le gustaba dejar pasar las horas preparando un buen guiso como los de antes, a fuego lento, bordando en punto de cruz o, simplemente, mirando por la ventana cómo las aves hacían sus nidos, desaparecían con la escarcha y volvían con el inexorable paso de las estaciones. Disfrutaba, en definitiva, con todo aquello que moldeaba la silueta de su día a día, aunque siempre que echaba la vista atrás estaba aquella presencia que no podía evitar sentir, sabiendo que todo hubiera podido ser tan diferente si…
De camino al salón, Alicia notó un dulce aroma que flotaba como una nube de algodón por toda la casa y supo que, de nuevo, Soledad había preparado algo para merendar. Por supuesto, esto constituía otro de los detalles del ritual que las dos, sin cruzar palabra, habían establecido tarde tras tarde, y sentían como si llevaran años disfrutando de su mutua compañía sin que nada ni nadie perturbara el orden de las cosas.
—¿Qué tal ha ido el día, Soledad? Por cierto, aquí huele de maravilla...
La anciana sonrió complacida y se dirigió a la cocina para volver con un delicioso bizcocho casero de calabaza que había preparado aquella misma mañana. Alicia, como siempre, comenzó a mascullar que no hacía falta, que no tenía que haberse molestado, pero Soledad, también como de costumbre, acalló las quejas con una buena porción que le sirvió a su querida Alicia en un plato de postre, el del ramillete de flores en el borde, como cada tarde. Para no faltar a su tradición, acompañaron las delicias de aquel bizcocho con las armonías de un pianista que susurraba acordes desde el gramófono situado en la esquina más alejada del salón, una reliquia del pasado que Soledad aún conservaba con la férrea convicción de que la música que brota de los altavoces de hoy en día suena enlatada y sin alma. El silencio en casa de Soledad siempre tocaba piezas en la bemol mayor o en do menor, y solo cuando ella se retiraba a dormir, el gramófono descansaba taciturno hasta la mañana siguiente, momento en que el aroma a café recién hecho y tostadas volvía a armonizarse con alguna sonata. Sin embargo, nadie más que Soledad sabía que aquel gramófono callaba con sigilo algunos recuerdos nacarados de esos que no quería olvidar, mientras gritaba postales de un pasado que ojalá jamás hubiera tomado forma.
Alicia observó a Soledad mientras esta le explicaba la receta de su afamado bizcocho de calabaza. Hacía dos años que la visitaba un par de tardes a la semana gracias a uno de esos programas sociales de ayuda a los mayores del barrio. Todo comenzó como una forma de llenar los vacíos de sus tardes a solas en casa y de sentirse útil para alguien, pero ahora sabía que Soledad le había aportado más a ella que a la inversa. Soledad era una persona reservada, sí, retraída a veces. Incluso después de dos años, Alicia sabía muy poco de su vida, y las arrugas que ajaban su rostro como un pergamino no permitían lectura de si se habían formado a base de sonrisas o de lágrimas. Sin embargo, Soledad era de ese tipo de personas que aprieta al abrazar, de las que tranquiliza con una mirada aunque no verbalice una sola palabra. Alicia le tenía un cariño especial y un aprecio enorme, y por ello le hacía tanta ilusión compartir con ella la sorpresa que llevaba varios días guardando en su bolso.
—Soledad, yo también tengo algo para ti...
Cuando se lo contó, Soledad abrió mucho los ojos sin entender lo que su amada Alicia le estaba explicando, y receló de la idea con excusas vanas, horrorizada en su interior de que una persona de su edad fuera a ese tipo de eventos en los que solo se imaginaba jóvenes saltando y multitudes arrolladoras en las que cualquier catástrofe podría ser posible. No, ella estaba mejor en casa, llevando bajo el brazo el aroma a pan recién hecho cada mañana y descansando en el sillón frente al ventanal, con el gramófono susurrándole al oído alguna pieza de...
—Hija, yo estoy muy mayor para conciertos de esos... ¿Qué voy a hacer yo allí? Eso es para la gente joven como tú…
Pero cuando supo que se trataba de un concierto de piano y que sería capaz de escucharlo en vivo y en directo, algo se removió en su interior y la idea comenzó a tomar forma en su cabeza. Imaginó las melodías surgiendo límpidas y puras de las teclas del instrumento, percutidas por unas manos ligeras de dedos ágiles y diestros, y ella volvería a cerrar los ojos como antaño, como cuando él le tarareaba las piezas que aprendía con su maestro, como cuando escuchó por primera y última vez aquella sonata. Soledad sacudió su cabeza alejando la nostalgia y se obligó a pensar en cómo sonaría la música sin ningún gramófono de por medio que la aprisionara. Respiró hondo y, en ese instante, supo que sí, que acompañaría a Alicia a aquel concierto como un homenaje a los buenos tiempos, a los viejos tiempos, a aquellos tiempos en los que parecía que todo podía salir bien, antes de que la vida pusiera cada cosa en su sitio y lo enredara todo sin remedio.