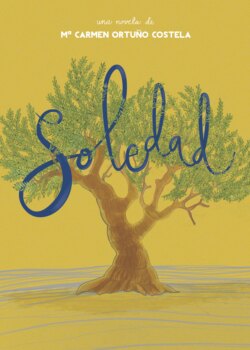Читать книгу Soledad - Mª Carmen Ortuño Costela - Страница 19
ОглавлениеCAPÍTULO 12
Nunca pensaron que se llegarían a ver de aquella forma. Ella, una pura lágrima hecha persona que se inundaba de una tristeza tan grande que pensaba que jamás le cabría otra cosa en el pecho. Él, una promesa de un futuro tan incierto como la lluvia en el campo, sosteniendo un pañuelo en la mano y tratando de enjugar las penas ahogadas que brotaban de los ojos de su novia. No tenía otro remedio. La situación en el pueblo lo asfixiaba como un garrote contra el cuello. Las miradas calladas de ciertos vecinos lo acusaban y sabía de alguno que no se negaría a atarle una soga al cuello para provocar una muerte temprana sin sangre ni culpables. Julián sabía de gente que había huido a la sierra en busca de iguales, persiguiendo aún un amanecer, aunque todo indicara que la noche no avanzaba. Así, comenzó a gestarse en su cabeza una idea que dio pie a una locura y su novia no tuvo otra opción que aceptarla a regañadientes, llorando desconsolada. «Te quiero muchísimo. Cuando todo acabe nos casaremos, lo sabes, pero no puedo seguir ahora aquí. Buscaré una opción mejor, te lo prometo, y entonces nada podrá separarnos...».
Paquita y Julián se conocían desde niños. Al principio todo eran tardes y tardes enteras de juegos en la calle y pelotas compartidas que pronto derivaron en riñas y peleas pueriles a esa edad en la que uno empieza a ser consciente de que existen ellos y ellas, separados, y no solo un plural para todos. Mofas, burlas, tirones de pelo y piedras lanzadas desembocaron en secretos a media voz y sonrisas robadas a esa otra edad en la que se empieza a saber que ellos y ellas se atraen sin saber por qué. Para cuando los muchachos en el pueblo empezaron a darle nombre entre susurros y chismes, ellos ya sabían que para aquello no era necesario darle un nombre, simplemente lo era, y punto. Así, se cogieron de la mano y no se soltaron hasta aquel día, cuando Julián decidió que lo mejor era huir a la sierra por unas ideas y un futuro mejor para todos. Y, de esa forma, se separaron por primera vez desde que tenían uso de razón, sin la certeza de saber si volverían a hundirse el uno en los ojos del otro de nuevo, o si las inclemencias de aquel tiempo los separaría para siempre sin remedio.
Paquita creyó morir las primeras semanas; dejó de comer, dejó de dormir, y los días se le tornaban como una suerte de precipicio que ella debía salvar y no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Sin embargo, pronto comprendió que tenía que ser fuerte, por él y por ella. Seguro que Julián estaba bien, y pronto todo cambiaría y podrían volver a caminar juntos de la mano, como antaño. Pero era tan duro no saber nada, absolutamente nada… Al cabo de un tiempo de suspiros encerrados y miradas al vacío sin la más mínima noticia, un amigo de confianza le sugirió que quizá hubiera ciertas formas de contactar con él. Y así fue como Paquita comenzó a ser la intermediaria oficial entre el pueblo y los de la sierra.
Nadie sabía quiénes eran, por supuesto, y en teoría nadie sabía que existían. Pero todo el mundo era consciente de quiénes eran los que en el pueblo llamaban siempre “los de la sierra”. Huidos por ideas, por afán de continuar una lucha que ya estaba perdida o por pura insensatez, la verdad era que conformaban un grupo que los más conservadores tachaban de dos o tres personas, y los más entusiastas, de más de veinte. Todo el mundo sabía quién era de confianza y quién iría a la guardia civil con el cuento para ganar puntos, por lo que pronto se tejió una red de secretos y murmullos de barro y organización en clave de la que Paquita, por supuesto, quiso ser partícipe desde el primer momento en que tuvo conocimiento de ella.
Así, comenzó a subir a una cueva perdida con cautela, al principio portando únicamente hatos de comida y medicinas; ella solo se encargaba de recogerlos, depositarlos, y de marcharse en el más absoluto silencio. Nunca veía a nadie, pero siempre cuando llegaba había alguna flor esperando pacientemente en la misma roca de siempre, puntiaguda, inconfundible. Sabía que era de Julián, lo sabía; él siempre la llamaba mi flor, y era su forma de decirle que seguía ahí, que todo iba a ir bien, que saldrían juntos de esta. Algún tiempo más tarde, cuando la valentía ya empezó a recorrerle las venas, ella se atrevió a introducir cosas de su propia cosecha en los hatos que transportaba: algún queso, un poco de leche, una carta que algún amigo le ayudaba a transcribir... Los meses pasaron, el calendario jubiló varios inviernos y ella recuperó el color de la cara, las ganas de vivir, la sonrisa.
Hasta que, un mal día, Felipe se cruzó en su camino. Nunca intentó averiguar cómo se enteró, si alguien de confianza les traicionó, o si fue fortuito que él tocara precisamente aquella tecla y funcionara. Pero, desde luego, consiguió dar un golpe certero allí donde a ella más le dolería.
Todo sucedió una tarde en la que ella estaba terminando de planchar. Ese día había tenido muchísimo trabajo, y aquellas eran ya las últimas prendas que le quedaban por terminar. En ese momento pasó Felipe por la puerta, y, en vez de seguir su camino como otras veces, se fijó en cómo las curvas adornaban el cuerpo de una sirvienta en la que él, por extraño que pareciera, no se había fijado todavía.
—Buenas tardes tenga usted.
Paquita se sobresaltó al ver al hijo mayor del señorito en el umbral de la puerta, apoyado en el marco en actitud relajada y observándola de arriba abajo con descaro.
—Buenas tardes —murmuró Paquita, bajando la vista y mostrando sus respetos con los pies muy juntos y las manos enlazadas.
—Trabajas hasta muy tarde, ¿verdad? ¿No crees que te mereces un descanso?
Antes de que se diera cuenta, la mano de Felipe rozó con imprudencia su mejilla al apartar un mechón de cabello de su rostro.
—Deja que te vea... eres ya toda una mujer, ¿eh?
Felipe la tomó de la cintura y la acercó hacia sí, mientras Paquita, horrorizada, trataba de zafarse.
—Y, dime, ¿tienes también ya curvas de mujer?
Cuando notó la mano de Felipe sobre su cuerpo allí donde la vergüenza afirmaba que no debía tocar, comenzó a patalear y a gritar. El bofetón de Felipe sobre su mejilla tronó ensordecedor en su cabeza, acallando todas sus ideas al momento.
—¡Calla, insensata! ¿O es que quieres que venga mi padre?
Paquita consiguió escurrirse de su abrazo pegajoso, pero la impresión por el bofetón la mantuvo con los ojos como platos fijos en el suelo, temblando por dentro y por fuera como un flan.
—Así me gusta, calladita estás más guapa. Voy a venir a verte más a menudo, ¿te parece bien? Bueno, no tengo por qué preguntarte, pero para que veas que soy todo un caballero. Y me dejarás, claro que sí, porque si no...
Felipe se quedó callado. No sabía con qué amenazar a aquella muchacha, apenas sabía nada de ella. Nunca le había preocupado el servicio ni las personas que trabajaban para él en el cortijo, así que tuvo que inventarse algo sobre la marcha. Y la jugada le brindó un jaque mate letal.
—Si no, iré a por tu novio. Porque los dos sabemos que tienes novio, ¿verdad?
Paquita no supo pensar con claridad, y miró de hito en hito a Felipe, presa del pánico. No podía ser que él lo supiera, era imposible... Y, aun así, acababa de amenazarle... Aquel gesto fue todo lo que Felipe necesitaba.
—Claro que tienes novio, cómo no. Y los dos sabemos dónde está, ¿verdad?
—Por favor, por favor, no le haga nada, haré lo que quiera, lo que quiera, pero no le diga a nadie dónde está, por favor...
Y así fue como Felipe comenzó un burdo lienzo de mentiras a contraluz, (por supuesto que lo sé), de amenazas, (si no te portas bien iré a por él), de clavijas apretadas, (eso es, vas a ser muy buena), cuando ni él sabía quién era el novio de aquella desgraciada ni dónde estaba, ni tampoco le importaba lo más mínimo. Solo necesitaba aparentar tener el poder, saber la información correcta y utilizarla para obtener lo que quería.
Paquita en ningún momento pensó que fuera mentira, ni se le pasó por la cabeza tener esa esperanza. Bajo la amenaza de su novio entre rejas o, peor, fusilado, Paquita calló ante los toqueteos de aquel baboso en el cuarto de la plancha. Nunca habían llegado a más en aquellos meses de vergüenza, solo eran caricias rudas sobre la ropa cuando la descubría en el cuarto, palabras sucias al oído y amenazas de llegar a mayores, pero nunca se habían cumplido. Sin embargo, Paquita temía que todo terminara mal, muy mal, y se acordaba de su Julián, sin dejar de llorar por dentro como una cascada sin principio ni fin. No dormía por las noches, la comida no le bajaba por la garganta, era incapaz de articular palabra. Vivía bajo la constante amenaza de tener que volver a ver a aquella bestia, de que la forzara y ella tuviera que seguir callada, siempre callada, para que algún día, Julián, algún día, volvieran a estar juntos y nada pudiera separarlos.