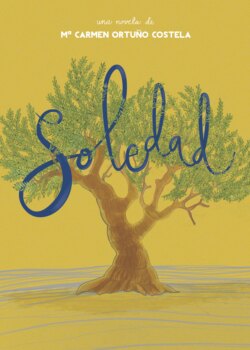Читать книгу Soledad - Mª Carmen Ortuño Costela - Страница 13
ОглавлениеCAPÍTULO 6
Sangre. Todo lo que Dolores recordaba de su juventud era sangre, un manto rojo y espeso que la cubrió durante demasiado tiempo sin dejar que viera un resquicio de luz. La memoria de todo aquel periodo se desvanecía como humo entre los labios del fumador y se enredaba en las ramas de sus recuerdos despeinando las hojas de un libro que ella hubiera preferido quemar en la hoguera como una cruel inquisidora. Sin embargo, aunque el tiempo había emborronado la mayoría de aquellos recuerdos, alguno aún se quedaba enganchado como si de una cometa se tratase, ondeando al viento las lágrimas que una vez fueron presente y ahora resurgían de un pasado demasiado doloroso que, sin lugar a dudas, podría resucitarlas sin problemas en las cuencas de sus ojos.
Sangre. Todo comenzó una mañana en la que un fuerte dolor en el vientre la rescató de un sueño que no recordaba, y cuando sus pupilas se quisieron adaptar a la luz cegadora que penetraba sin piedad por la ventana, solo pudieron observar un enorme charco rojo carmín que empapaba su camisón y se extendía por las sábanas. No gritó, ella jamás gritaba ni perdía los nervios. Con el cuerpo temblando como una hoja a punto de caer a principios de otoño, se levantó y fue a lavarse en la tina. Se quitó el camisón, se lavó bien y se puso ropa limpia y unos paños para contener la hemorragia que aún no había parado. Quitó las sábanas y comenzó a lavarlas junto con el camisón en agua fría como un témpano de hielo, ahogando sus lágrimas a la vez que intentaba eliminar las manchas frotando como loca con una pastilla de jabón de sosa que encontró en su cómoda. No podía irse de allí sin dejar sus sábanas limpias oreándose en la mañana, ¿qué diría la gente si entraba y veía aquel despropósito? La vista se le nublaba de vez en cuando y los oídos le pitaban, pero no dejó de frotar hasta que vio aquel desastre desvanecerse con el agua. A duras penas salió al corral y tendió las sábanas, tensas, en las cuerdas, dejando que el viento las ondeara como banderas. Solo entonces salió a la calle, y lo único que recordaba a partir de aquel momento era a doña Encarnita, la vecina, acercándose con cara de horror hacia ella, gritando y haciendo aspavientos con las manos mientras ella se desvanecía en sus brazos rodeada cada vez por más gente. Pobre Lola, pobre Lolita...
Cuando despertó, lo primero que vio fue la cara de su Paco conteniendo las lágrimas con la figura de don Carlos Martínez, el médico del pueblo, a sus espaldas. Mucho antes de que él terminara sus explicaciones, llenas de términos vagos y eufemismos para no tener que verbalizar lo que nadie quería pronunciar en voz alta, ella ya tenía claro que había perdido a su primer hijo.
Llegó entonces una sucesión interminable de días llenos de condolencias, palabras vacías encadenadas a ojos empapados de compasión, miradas perdidas y explicaciones que tenía que relatar una y otra vez delante de alguna taza de café a las mismas vecinas de siempre. «Pobre Lola, pobre Lolita, estas cosas pasan, pronto tendrá otro hijo en sus brazos y se le olvidará todo...». Lo que nadie sabía era que nunca podría olvidar, nada podría llenar el enorme vacío que había dejado aquel día lleno de sangre, nunca podría sentir lo que hubiera tenido que sentir en su regazo si todo hubiera salido bien. Pero esos pensamientos solo pertenecían al silencio y a ella misma, solo a ella...
Pasó el tiempo, llegó otra primavera, otro invierno, y sintió de nuevo algo creciendo en su interior. Paco se ilusionó cuando ella le contó que tenía de nuevo un retraso, se abrazaron con los ojos empañados y se tomaron de las manos, sin palabras de por medio, sabiendo que debían ser cautos y no tentar a la suerte con demasiada felicidad. Sin embargo, ella sabía que algo no iba bien cuando la sangre brotó de nuevo, esta vez poco a poco y en días esporádicos. Volvieron así las lágrimas, la compasión y las miradas hundidas en el vacío. Ella perdió toda esperanza y se conformó con ser feliz con su Paco, los dos solos, no necesitaban a nadie más. Sin embargo, los susurros en el pueblo no dejaban de aumentar: para cuándo un bebé que bendijera a la pareja, para cuándo una risa de niño que alegrara las tardes, que inmortalizara su unión por los siglos de los siglos. Los consejos comenzaron a fluir a borbotones: rezos los domingos, rosarios, estampas de santos y velas encendidas que no impidieron una tercera mañana de sangre y sábanas tendidas antes de que nadie se percatara de que algo había pasado. Pobre Lola, pobre Lolita...
Paco callaba, pero ella sabía lo que pasaba por su mente. Sabía que quería un hijo más que nada en este mundo. Desde que eran novios y se comenzaban a coger de la mano a espaldas de todo, él ya soñaba con un vástago al que criar, un niño que tendría los ojos de ella pero la sonrisa de él, su timidez al hablar pero la tozudez de su novia. Por ello, aquellos días de sangre le hundieron en una tristeza de la que no sabía cómo salir, mientras un pensamiento la asaltaba de cuando en cuando a pesar de que él trataba de alejarlo sin remedio. Quizás jamás podría intentar buscar sus rasgos en un niño, quizás nunca tendría la oportunidad de reconocer la personalidad de su Lolita en un pequeño, su pequeño...
Para cuando habían perdido toda esperanza, Dolores comenzó a sentir de nuevo las náuseas matutinas y los mareos. No le dijo nada a nadie y esperó con paciencia a que la sangre volviera en cualquier momento y lo destrozara todo. Sin embargo, esta vez no ocurrió y su vientre creció durante nueve meses hasta que, al fin, un pequeño bebé rompió con su llanto endiablado el silencio de aquella casa en la que tanto tiempo había reinado. Miguel creció sano, fuerte, y Paco volvió a recuperar la alegría al comprobar que su pequeño no había heredado los ojos de su Dolores, pero sí su nariz o sus hoyuelos, o al reconocer que no tenía su timidez, pero sí su forma de reír, tan particular, como a pequeñas carcajadas. Y así enterró en el olvido los aciagos días de sangre.
Sin embargo, Dolores nunca pudo olvidar. El médico le dijo que, por las complicaciones en el parto y en los embarazos anteriores, no sería capaz de tener otro hijo. Miguel lo era todo para ella, pero el ser su único niño le recordaba una y otra vez todo lo que había pasado: la sangre, las lágrimas, los días de silencio y de certezas calladas. Pobre Lola, pobre Lolita... Dolores sentía que había hecho algo mal en la vida, quizá Dios la estaba castigando por algo, pero no tenía ni idea de qué cosa tan horrible podía haber hecho para merecer tanta sangre. Y así nunca dejó que nadie la volviera a llamar por ningún diminutivo. Renunció a ser Lola, a ser Lolita, y aceptó con resignación ser Dolores por el resto de sus días como recordatorio de todo lo que había tenido que sufrir y de los obstáculos que la vida le había puesto en su camino para llegar a ser la mujer fuerte que su pequeña familia necesitaba que fuera.