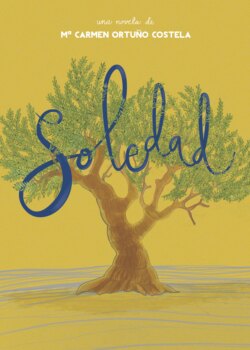Читать книгу Soledad - Mª Carmen Ortuño Costela - Страница 15
ОглавлениеCAPÍTULO 8
La mañana ya se desperezaba entre bostezos de una brisa que desteñía el frío del invierno y se tintaba con débiles pinceladas de una primavera en ciernes. Los primeros rayos de sol todavía acariciaban el horizonte por el oriente cuando Sole y Leonor salieron de casa, aún con la mirada entumecida por sueños recientes y la piel lacerada por las marcas de la almohada. El camino a la escuela seguía la orilla de un río cuyas aguas serpenteaban entre dos riberas plagadas de maravillosas distracciones que llamaban a voz en grito a los niños cada mañana personificándose en saltamontes de sonrisa esquiva, libélulas con alas de seda o peces altivos que seguían su camino río abajo sin detenerse ante los gritos y las atenciones de los niños. Leonor era la que más sucumbía a las delicias de llegar tarde a una aburrida clase de casi dos decenas de niños adormilados de todas las edades, mientras a Sole le bullía la sangre por dentro ante la vergüenza de soportar de nuevo una reprimenda del maestro.
Don Gustavo era un bigote de escarcha pegado a un rostro demasiado afilado, con una mirada que se clavaba desde detrás de unas lentes de proporciones desmesuradas que evidenciaban su más que aguda miopía. Juan y Manuel contaban horrores exagerados de su temporada en la escuela, desde marcas de una regla de madera en las palmas hasta horas de cara a una pared de cal. Se jactaban de haber sido los más traviesos que llegaba a recordar don Gustavo y eso no era poca cosa, porque todo el mundo sabía que la memoria del maestro se remontaba hasta tiempos muy lejanos. Pedro había sido mucho más disciplinado, mientras que Paquita no había tenido siquiera oportunidad de asistir a alguna de aquellas clases, puesto que don Gustavo no la aceptó en su momento por su condición de fémina. Años más tarde comenzaría a admitir a algunas chiquillas entre sus alumnos y, para cuando Leonor y Sole tuvieron edad de comenzar a ir a la escuela, las niñas se contaban con los dedos de una mano. Sin embargo, quedaba más que patente que para don Gustavo los quehaceres de una niña eran muy diferentes de las aspiraciones intelectuales que trataba de inculcar a sus alumnos masculinos antes de que, irremediablemente, la mayoría acabara abandonando la escuela para ayudar a su familia en el trabajo del campo, tal y como había ocurrido con los hermanos de las gemelas.
—¡Leonor, por favor, deja de perseguir a esa mariposa, don Gustavo nos va a regañar!
—Me da igual que me regañe; total, siempre nos pone a las dos con María y Merceditas a dar de comer a los conejos y no aprendemos nada.
—Ya, pero a lo mejor si llegamos pronto hoy nos enseña las vocales como hizo el otro día con el hijo de Salvador. Yo quiero aprender a leer como papá.
Sole siempre había soñado con entender los garabatos de un libro o saber coger un lápiz y escribir su nombre y el de todos sus hermanos sin equivocarse, tal y como su padre contaba siempre que había aprendido cuando él iba a la escuela. Pero sentía que aquel sueño se le escapaba cada vez que cruzaba la puerta del aula y terminaba aburriéndose soberanamente mientras don Gustavo prestaba más atención a los niños.
—¡Vamos rápido, por favor!
—¡Ya voy, pesada! —resopló Leonor, cuyas ganas de que le encargaran la deshonrosa tarea de ocuparse de los animales de la escuela eran tan nulas como las de su hermana de volver a ser castigada.
Las paredes encaladas de la escuela doblaron la esquina a su encuentro, y las cabezas de los niños podían adivinarse perfectamente tras las ventanas, atentos a alguna explicación de don Gustavo en la pizarra.
—¿Ves? ¡Ya están dentro, nos va a matar; ya verás qué regañina, y todo por tu culpa, te lo he dicho!
Sole no dejaba de imaginarse terribles castigos del maestro y un día más sin aprender, al menos, las cinco vocales, sin saber que su hermana ya tenía otros planes para aquella mañana.
—Sole, a ti te duele la cabeza hoy, ¿verdad?
—¿A mí? —se extrañó la pequeña—. Pero, ¿qué dices? A mí no me duele nada.
—Sí, sí, que me lo has dicho esta mañana al salir. Te duele un montón la cabeza.
—Leonor, que no me duele, yo no te he dicho nada al...
—¡Que sí, no pasa nada! Así no puedes ir a clase, claro, no vas a poder aguantar toda la mañana con el dolor. Tú díselo al maestro y verás cómo nos deja irnos a casa para que descanses.
Sole se paró en seco, aterrada al comprender lo que su hermana pretendía.
—Leonor, eso es un embuste. Yo no voy a mentir al maestro para que nos mande a casa. Como nos pille sí que nos va a echar para siempre, y...
—Sole, tú dile al maestro que te duele la cabeza y que tenemos que volver a casa o le voy a contar a la abuela lo que robaste el otro día de la despensa.
El rostro de Sole mudó el color y se quedó lívido como una aparición en la noche.
—¡No serás capaz! ¡Qué mala eres, Leonor, me dijiste que no te chivarías!
—Tú haz lo que te digo y nunca se lo contaré a nadie.
Acorralada y temiendo más la reprimenda de su abuela que la del maestro, Sole hizo de tripas corazón y entró en la escuela cabizbaja, absolutamente metida en el papel, con los ojos hundidos en sus pies y las manos entrelazadas en un gesto nervioso, presa en su interior de un ficticio dolor de cabeza que no podía soportar. Ella se acercó a don Gustavo seguida de Leonor y un inesperado pellizco en la espalda le hizo decidirse definitivamente por confesar que en el camino le había entrado un dolor de cabeza terrible, que si podía irse a casa, que tenía muy mal cuerpo y que no iba a ser capaz de estar en clase toda la mañana. Don Gustavo, comprensivo, la dejó marchar no sin antes ordenar a Leonor que la acompañara, por supuesto. No podía dejar sola a su hermana en aquellas circunstancias.
Las dos gemelas salieron de clase cogidas de la mano, Sole aguantando las lágrimas de rabia y vergüenza, Leonor con una sonrisa más ancha que su cara y sin caber en sí de gozo. Las vocales podían esperar, pero una mañana como aquella junto al río no podía desperdiciarse entre cuatro paredes bajo ningún concepto.