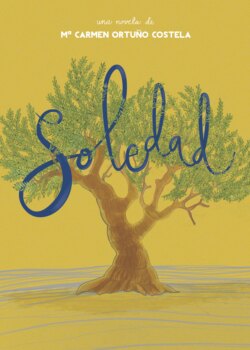Читать книгу Soledad - Mª Carmen Ortuño Costela - Страница 9
ОглавлениеCAPÍTULO 2
Sí, efectivamente aquel invierno había comenzado siendo mucho más duro de lo normal. Dolores separó con delicadeza el visillo de la ventana, y una ventisca de copos blancos le nubló la vista al instante. Suspiró, contrariada, y siguió picando cebolla para la sopa. No pudo evitar esbozar una sonrisa nostálgica al recordar cómo su Paco siempre derramaba un mar de lágrimas con simplemente acercarse a ella mientras cortaba cebolla. Lo recordaba perfectamente… se alejaba al momento agachando la cabeza, los ojos encharcados y la mirada avergonzada, mascullando insensateces: «Vaya molestia en el ojo, se me ha debido de meter algo, a ver si deja de lagrimear...». Ay, Paco, si estuvieras aquí, cómo te echo de menos... Ella, sin embargo, jamás había derramado una lágrima, ni con la cebolla ni con ningún otro asunto terrenal. «El llorar solo sirve para mojarse los ojos, y para eso yo ya me lavo la cara todas las mañanas». Leonor se reía cada vez que la oía decir aquello, y se enjugaba las lágrimas para que su abuela no la reprendiera de nuevo. La pequeña Sole, en cambio, era más testaruda, en eso había salido a su abuelo. Jamás admitía haber llorado, aunque luego se sentara a la mesa con los ojos hinchados y enrojecidos, escondiendo los sollozos por debajo de los dobladillos del mantel. A pesar de ser gemelas, las dos niñas eran como las dos caras de una misma moneda, y a su abuela la traían de cabeza. Sin embargo, Dolores sentía una especial debilidad por las pequeñas; habían venido al mundo tan indefensas y habían sufrido tanto cuando aún no eran siquiera conscientes de lo que les había tocado vivir...
La puerta se abrió de repente y la ventisca inundó la habitación por un instante. Paquita se apresuró a cerrarla de nuevo susurrando algo sobre el frío, a la vez que se retiraba la toquilla de los hombros y la dejaba sobre la silla de la cocina. Se acercó a darle un beso a su abuela antes de dirigirse presta a la chimenea para tratar de calentarse las manos con la lumbre.
—¿Qué tal ha ido la mañana? —preguntó Dolores sin apartar la vista ni un instante de la cebolla.
—Bien, como siempre, planchando y doblando ropa sin parar —dijo Paquita, mientras intentaba que no se notara el temblor que tenía colgando en su voz. Sin embargo, Dolores era demasiado avispada y la conocía como si la hubiera llevado en el vientre.
—¿Ha pasado algo?
Dolores se giró para poder verle la cara a su nieta, pero estaba de espaldas a ella frente al fuego y no pudo percibir la sombra que cruzó su mirada ni el escalofrío en sus labios.
—Nada, ¿qué va a pasar? Simplemente estoy cansada, y estos sabañones me van a matar del picor.
—Bueno... en la despensa hay nabos, corta uno por la mitad y frótalo en los sabañones. Ya verás como te alivia —dijo Dolores con el ceño fruncido.
Paquita se dirigió a la despensa huyendo de las miradas y las preguntas inquisitorias de su abuela. Dolores no era tonta, y sabía que algo le pasaba a su nieta en la casa del señorito. No tenía ni idea de qué podía ser, pero era evidente que cada vez le estaba afectando más. Apenas comía y tenía unas ojeras que le enmarcaban la mirada sin descanso. Paquita trataba de ocultarlo todo, pero Dolores estaba segura de que había algo que no les quería contar. Se prometió en silencio —porque jurar era pecado— que le sonsacaría a su nieta o averiguaría por su cuenta el porqué de sus desvelos, le costara lo que le costara.
La puerta se abrió otra vez de par en par, y antes de que Dolores pudiera gritar que la cerraran para que no se escapara el poco calor acumulado gracias a la chimenea, entraron como una exhalación Pedro, Manuel y Juan resoplando y frotándose las manos en los pantalones, seguidos unos pasos más atrás por su padre, Miguel, que ya no podía mantener como antaño el ritmo de sus hijos.
—No habéis podido salir hoy, ¿no? Ha empezado a nevar a las dos horas de haberos ido esta mañana, ¡vaya faena! —apuntó Dolores removiendo la sopa, que ya comenzaba a tomar algo de cuerpo.
—Sí, hemos tenido que parar, porque no veíamos ni el olivo al varearlo. Como siga así el tiempo, vamos a tener aceituna hasta junio —resopló Manuel, que se había desplomado en una de las sillas mientras mordisqueaba un mendrugo de pan que había birlado de la talega de la abuela.
—El invierno es lo que tiene. Al menos hoy comeremos todos juntos. Juanico, prenda, llama a tus hermanas y diles que vengan a poner la mesa, esto ya casi está. A ver si al menos con la sopa nos calentamos.
Las pequeñas Sole y Leonor entraron entre risas y juegos en la cocina tras la llamada de su hermano, y comenzaron a perseguirse la una a la otra mientras su abuela les repetía una y otra vez que tenían que poner la mesa. Cuando al fin se pudieron sentar todos juntos, empezaron a dar buena cuenta de la sopa con algo de pan y queso. Allí estaban las gemelas, como siempre, haciendo cabriolas sobre la mesa y alargando sus bracitos para que sus cucharas alcanzaran la olla de donde comían, soplando para enfriar el escaso líquido humeante que quedaba después de haber derramado la mitad de la sopa en el camino desde la olla hasta la boca. Paquita, en cambio, se limitaba a aparentar que comía en silencio, mientras su mirada se perdía en un punto indeterminado entre sus recuerdos y el presente. Juan y Manuel eran los más glotones; ni siquiera esperaban a que la sopa se enfriara un poco. Siempre se abrasaban la lengua en una competición silenciosa y sin reglas por ver quien se llenaba más el estómago. Pedro era como su padre, más quisquilloso para la comida, y los viajes de su cuchara eran mucho menos numerosos que los de sus hermanos, siempre apartando todo aquello de la olla que no le convencía a la vista. Así era como a Dolores le gustaba verlos, juntos, peleándose por un pedazo de pan o riéndose porque la pequeña Sole había soplado demasiado fuerte su cucharada de sopa, y ahora la cara de Leonor lloraba lágrimas de caldo entre las risas de sus hermanos. Dolores luchaba contra viento y marea por mantenerlos a todos unidos, asumiendo el peso de sacar adelante a su hijo y a sus seis nietos. Era fuerte, y por eso le nacía del pecho una llamarada de fuego que le quitaba las penas y los quebrantos para poder levantarse cada mañana. A pesar de esa entereza que la mantenía con la cabeza alta y los ojos en ascuas desde la salida del sol hasta que oscurecía, con la caída de la noche todo era bien distinto. El azabache en el cielo siempre traía consigo un rosario de recuerdos, arropándola como un velo opaco que le empañaba la mirada y le dejaba un nudo en la garganta por el que no podía articular palabra hasta que se ponía en pie con el canto del gallo. Pero eso nadie lo sabría jamás; antes muerta que desenterrar lo que tanto tiempo le había costado dejar cubierto de polvo en un rincón muy preciado de su memoria.